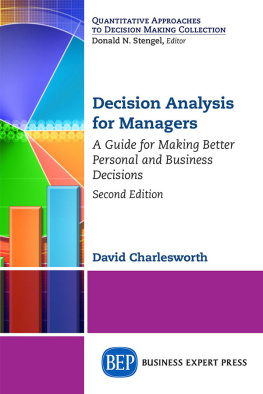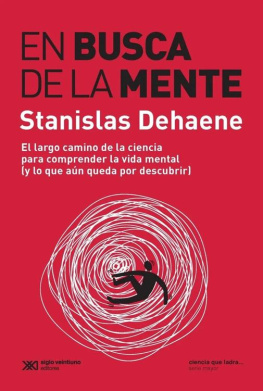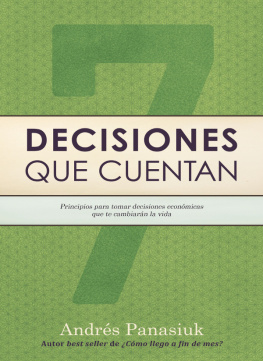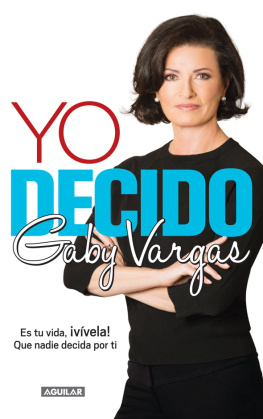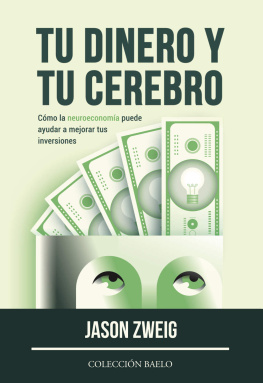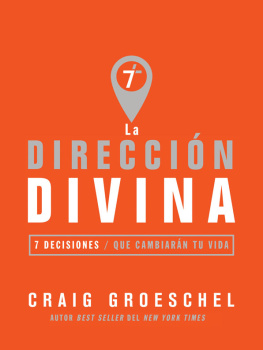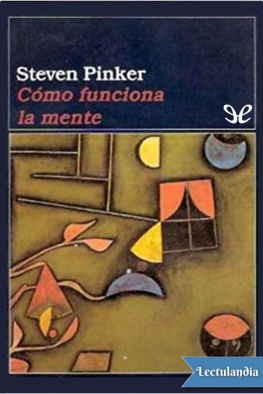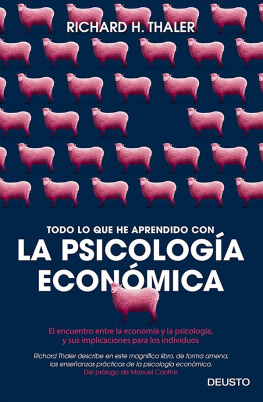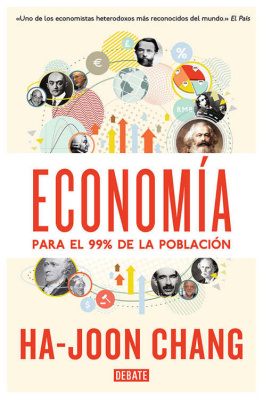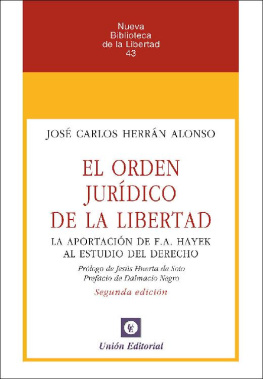P RÓLOGO
C ÓMO « ALFABETIZARSE » EN ECONOMÍA
E N LA PELÍCULA DE H UGH H UDSON Carros de fuego se narran las peripecias de varios estudiantes de Cambridge que, en 1920, deciden entrenarse para participar en los Juegos Olímpicos de París. Uno de ellos, hijo de un financiero judío, opta por recurrir a un entrenador profesional, un italiano de orígenes griegos. El director del college lo reprende amablemente: según él, ningún estudiante que pertenezca a la élite de «los mejores», aun cuando sea hebreo, debería beneficiarse de la ayuda de un profesional. Puede entrenarse solo o, mejor aún, con los amigos de la universidad, como hace cualquier aficionado que se precie. El estudiante le responde entonces que está a punto de comenzar una nueva era, en la que todas las actividades requerirán una preparación técnica, profesional, pensada. Si contemplamos la escena con la perspectiva que nos da el tiempo, llegaremos a la conclusión de que aquel estudiante tenía razón. Aunque probablemente no imaginaba en qué medida avanzaríamos en esa dirección en el siglo siguiente. Incluso puede que hoy haya llegado ya el momento de detenerse, cuando no de retroceder, si es posible.
En los mismos años en los que está ambientada esta película, y en la misma ciudad universitaria, trabajaba alguien que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores economistas del siglo pasado: John Maynard Keynes, a quien podemos considerar el pionero de la psicología económica, aun cuando este extraordinario economista fuese un absoluto lego en psicología. De hecho, Keynes escribió una importante obra sobre la economía y la probabilidad —el instrumento que nos permite dominar la incertidumbre—. Al final de A treatise on probability, publicada en 1921, observa:
[...] la dependencia práctica de la probabilidad solo puede justificarse por el juicio de que en la acción deberíamos actuar de tal modo que la tuviésemos en cuenta. Este es el motivo por el que la probabilidad es nuestra «guía de vida», ya que, como dice Locke, «para casi todo lo que es importante, Dios nos ha ofrecido solo el crepúsculo, o, por decirlo así, de la probabilidad, adaptado, supongo, al estado de mediocridad y de aprendizaje en el que ha querido disponernos».
El objetivo de la psicología experimental es analizar los límites de la racionalidad humana, que son precisamente los que trescientos años antes había intuido John Locke cuando habló de condiciones de mediocridad y aprendizaje. En el último decenio, gracias a los avances de la psicología, hemos conseguido conocer al fin los motivos por los que no actuamos como deberíamos. Sabemos también que el concepto de probabilidad que propuso Keynes no tenía en cuenta el modo en que funciona la mente humana.
Cuando, hace dos años, el mundo se vio sorprendido por una grave crisis, comparable, en ciertos aspectos, a la que vivió Keynes en los años veinte, muchos tertulianos se apresuraron a formular un vaticinio: quienes no entendiesen nada de economía no tendrían más remedio que familiarizarse con esta disciplina y acostumbrarse a lo que se conoce como financial literacy, término que podríamos traducir como «alfabetización financiera».
Sin embargo, ante un fenómeno complejo como una crisis global, no solo hay que conocer los rudimentos de la economía: interesarse por el funcionamiento de la mente, ese extraño instrumento que debería adquirir conocimientos económicos para tomar decisiones más ponderadas, resulta igualmente importante.
Esta suele ser la tarea de los psicólogos. Y es precisamente a partir de una alfabetización psicológica como podremos dirigirnos a los economistas y tratar de determinar si estamos actuando bien o mal.
Puede parecer un objetivo sencillo. Sin embargo, tal vez no baste con mirar dentro de nosotros para comprender cómo razonamos. ¿No habría que mirar también fuera para darnos cuenta de las consecuencias que tienen nuestras acciones? Por desgracia, como veremos, las cosas no son tan fáciles...
Tradicionalmente se han atribuido a la economía los defectos más variados: se la ha culpado de ser una ciencia triste, aburrida y abstracta, de no tener nada que ver con lo que los ciudadanos desean saber, de no ser capaz de ofrecer más que previsiones generales, cuando no inútiles... Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no es a ella a quien se deberían atribuir esas culpas: ¿acaso son responsables los economistas de que la cabeza de las personas funcione de una determinada manera, de una manera que ignoran y que, en realidad, solo puede comprenderse desde la psicología?
Tener un mínimo de alfabetización económica es comparable a lo que en su momento significaba saber leer y contar o a lo que supone hoy en día utilizar un ordenador y navegar por Internet: contemplada desde esta perspectiva, ¿no debería ser la economía una asignatura impartida en la etapa de la educación obligatoria?
Resulta esencial que se proporcione una formación basada en unos pocos mecanismos «fundamentales», una introducción a los nuevos saberes nacidos del encuentro entre las ciencias económicas y las psicológicas. Esta formación serviría también como preparación para la vida adulta, para la época en la que será preciso saber valorar los riesgos y pensar a largo plazo, dos aspectos cruciales a la hora de tomar decisiones económicas y financieras.
Algo parecido ocurre con la educación sexual o con la educación sobre la nutrición, el uso del cuerpo, la relación con el medio ambiente, la conducción segura, el uso y el abuso de los fármacos, el alcohol, el tabaco, las drogas, etc. ¿Puede garantizarse este tipo de educación en la familia? En realidad, lo único que la familia está en condiciones de ofrecer son las bases de la educación financiera, al menos bajo la forma de una buena educación. Son otras entidades, como la escuela, las que deberían asumir una responsabilidad en este sentido. Y, sin embargo, al final siempre quedarán los individuos, solos, enfrentados a sus decisiones. Existe un elemento individual inevitable, que tiene que ver con la formación autodidacta y la toma de conciencia de la propia personalidad. De hecho, dos hermanos que hayan crecido en una misma familia acabarán convirtiéndose, en la época adulta, en dos personas completamente diferentes.
¿Puede sustituir la confianza en los expertos a la educación financiera? ¿No sería sensato, al menos sobre el papel, que nos enfrentásemos a los aspectos económicos de nuestra existencia de la misma forma en que abordamos los aspectos relacionados con la salud? Confiamos en los médicos con la esperanza de que sepan curarnos. No nos empeñamos en explicar nosotros mismos el cuerpo humano, sus disfunciones y sus achaques, ni creemos estar en condiciones de determinar cuáles son las terapias adecuadas. Del mismo modo, podríamos considerar que no entendemos nada de dinero, ahorros y demás. En tal caso, deberíamos comportarnos de forma consecuente y poner nuestras decisiones en manos de un experto, como nuestro banquero o nuestro asesor financiero de confianza. Será él quien nos guíe en la elección del mejor préstamo para adquirir una casa y en el resto de las cuestiones, y quien nos indique especialmente cómo ahorrar y qué hacer con nuestros ahorros.
Por desgracia, como muchos italianos ya han comprobado, las cosas no funcionan exactamente así: a diferencia de los médicos, nuestro consultor depende de una organización que se mueve, al menos en parte, según sus propios intereses económicos (o, mejor dicho, según los intereses de sus accionistas). Esta circunstancia impide garantizar que sus consejos sean «desinteresados». El asesor, salvo que haya recibido un encargo explícito por parte del cliente, se muestra hoy reacio a ofrecer indicaciones precisas. Si cuenta con un poder por escrito del ahorrador, tenderá a utilizarlo de acuerdo con lo que le indiquen sus superiores. De lo contrario, tendría que atenerse a las consecuencias. Quien decide al final es el banco para el que trabaja, como se vio, por ejemplo, en los cracs de las empresas de alimentación italianas Cirio y Parmalat, así como en el de la compra de deuda argentina por parte de los ahorradores de Italia.