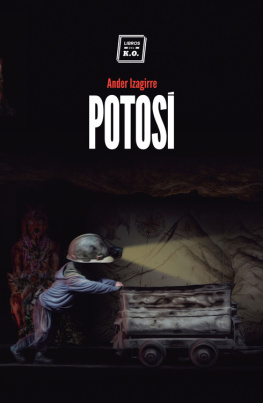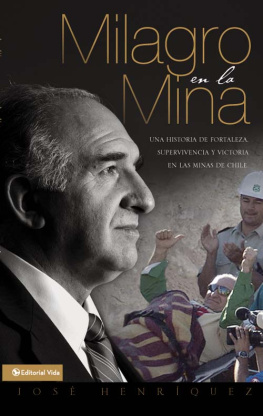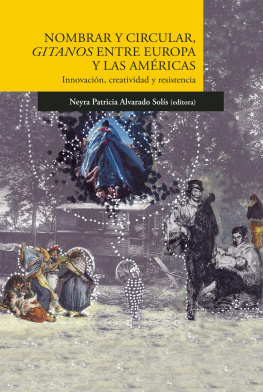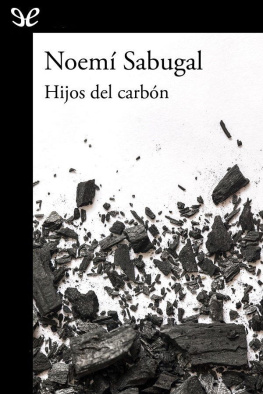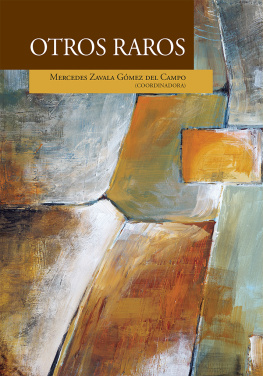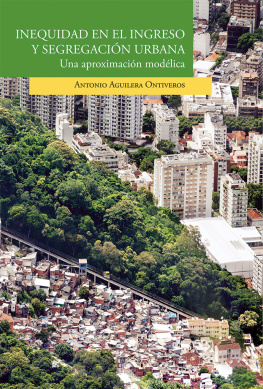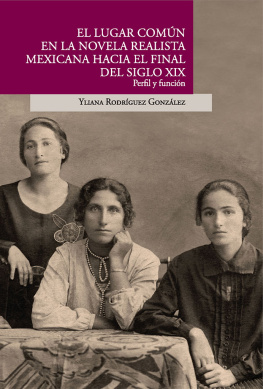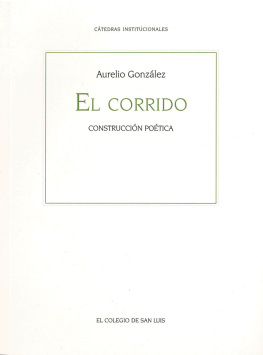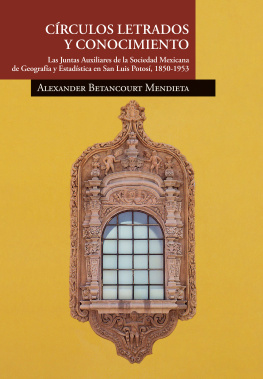El barón y la princesa
CUANDO VUELVO A BOLIVIA , han pasado dos años de la primera vez.
No voy directo a Potosí. Viajo en autobús de La Paz a Oruro, para visitar la casa museo de Simón Patiño —el minero arruinado que puso un cartucho de dinamita en el sitio exac to para convertirse en el quinto hombre más rico del mundo— y para entrevistar a Dora Camacho —la presidenta del comité de amas de casa mineras, aquellas que derribaron una dictadura militar y que ahora aguantan las burlas de los mineros cuando intentan hablar en las asambleas—.
Luego voy de Oruro a Llallagua. El autobús circula hacia el sur por una llanura a 3.800 metros, y quizá circular no sea el verbo adecuado. En el altiplano andino, un autobús navega. Siento los movimientos leves y el ronroneo del motor durante horas, la noción vaga de que avanzamos, pero por la ventana desfila siempre la misma llanura parda y el mismo cielo azul blanquecino. La impresión oceánica se refuerza porque el bus avanza lento y con el motor muy revolucionado, como si cabeceara contra las olas.
Es por culpa de la altitud. Aquí arriba, tan arriba, casi cua tro mil metros por encima de un mar inimaginable, la at mósfera pierde presión y las moléculas se dispersan. Cuando un motor toma aire en el altiplano, le llegan muchas menos moléculas de oxígeno de las que le llegarían al nivel del mar —en esta proporción: si en la orilla aspira 100 moléculas en cada bocanada, en el altiplano solo 55—. Con tan poco oxí geno, el motor quema poco combustible y consigue poca potencia. Para compensarlo, necesita recibir aire muchas más veces por minuto. Por eso los bolivianos necesitan más revoluciones para conseguir lo mismo que en otros lugares —y yo debo huir de las metáfor a s baratas—.
El autobús, buque del altiplano…
(Una vez tomé un vuelo de La Paz a Cochabamba para entrevistar a Gregorio Iriarte, el cura de las minas, y las azafatas dieron las instrucciones habituales, incluida la de ponerse el chaleco salvavidas si caíamos al mar; digo: un vuelo interno boliviano; y las azafatas extendieron los brazos en el pasillo, señalaron las salidas, se pusieron el chaleco, simularon hin charlo, los pasajeros recreamos el mar fantasma, sintiéndolo boliviano como dicen que se siente un miembro amputado, y cuando terminaron las explicaciones casi daban ganas de gritar « ¡Bolivia hasta el mar, carajo!», hasta ese mar al que renunciaron definitivamente en un tratado de 1904, en bue na parte porque convenía a los oligarcas mineros, porque, a cambio de la renuncia perpetua al mar, Chile les dejaba construir una vía de tren para sacar el mineral por esa costa, porque el Estado boliviano estaba dirigido por hombres de las empresas mineras y descartaba cualquier otro interés que no fuera el de ellos, porque el país aceptó quedar enclaustrado y no protestar nunca más, condenado al aislamiento y a la pobreza, con tal de que los trenes mineros sí pudieran salir al mar, porque la abundancia de materias primas a menudo ha sido una desgracia para los países débiles que las poseían y que caían bajo el poder de sus dueños: porque la riqueza fue otra vez causa de la pobreza).
…el autobús, buque del altiplano, gira la proa hacia el este y se dirige a unas jorobas que asoman en el horizonte. De lejos parece una sierra modesta, pero luego la carretera se cuela por desfiladeros, baja a cuencas profundas y sube de nuevo serpenteando por el borde de barrancos. El sol, el viento y el hielo desmenuzan estas laderas, las lluvias torrenciales las arrastran. Las montañas se disuelven poco a poco en la llanura.
EN LLALLAGUA VACIARON LOS MONTES y crearon otros nuevos. Extrajeron millones de toneladas de roca, separaron la pequeña parte que contenía minerales valiosos y arrojaron el resto en los valles, formando colinas. Ahora la carretera culebrea por esta cordillera árida de montes —naturales— y desmontes —artificiales—, y desde lejos cuesta distinguirlos.
Desde cerca se aprecian diferencias. Por ejemplo: en los montes no se ve gente y en los desmontes sí. Se ven hombres y mujeres que caminan despacio por las pirámides de pedruscos, miran al suelo, se agachan, agarran una roca, la observan, la tiran, alguna se la guardan en un saco. Los desmontes están compuestos por las rocas que se descartaron durante décadas de minería industrial, porque contenían una proporción tan baja de minerales que no salía rentable extraerlos. Pero ahora, para muchas familias, la única manera de conseguir un poco de dinero consiste en partir a martillazos esas rocas descartadas y sacarles unos gramos de estaño.
La ciudad de Llallagua, en el departamento de Potosí, está al pie de la montaña que dio el mayor filón de estaño de la historia y que fue el núcleo más poderoso del sindicalismo boliviano, el escenario de las nacionalizaciones de las minas, de las huelgas que tumbaron dictadores, de guerrillas subterráneas, de masacres militares —hasta que el movimiento se deshizo a partir de las privatizaciones de 1986, cuando los mineros se disgregaron en mil pequeñas cooperativas y ya no hubo central obrera, vanguardia política ni gaitas—.
El relevo político fue significativo: entre las pirámides de escoria de Llallagua nació el movimiento de los niños trabajadores de Bolivia.
—Cuando yo era alcalde, me preguntaron si acá había niños trabajando en las minas. Y yo les dije que no. Sinceramente que no. Es que yo no los veía —me dice Héctor Soliz, un hombre cerca de los cincuenta años, con un flequillo a dos aguas y unas gafitas redondas que le dan un aire de maestro—.
Me habla en una tetería de Llallagua, en el centro de la ciudad que fue el corazón de la minería boliviana, luego arruinada y deprimida, casi abandonada, y ahora muy viva. Tiene cuarenta mil habitantes, de los cuales ocho mil son alumnos de una universidad en la que estudian ingenierías, sobre todo mineras, y también ciencias de la salud y ciencias sociales.
La ciudad es un cogollo de casas bajas y apretadas, en una ladera suave a 3.900 metros de altitud, al pie de una montaña con dos cumbres como dos jorobas. Dicen que la montaña parece una patata doble y que de ahí le viene el nombre a la ciudad: de Llallawa, el espíritu andino que alimenta las cosechas abundantes de patata. En este páramo de piedra cruda se instalaron miles de personas en busca de la abun dancia: no de las patatas, que crecen pocas y enanas, sino de uno de los yacimientos de estaño más ricos del planeta. Hace cien años y pico, el minero Simón Patiño puso la dinamita en el sitio preciso y encontró la veta fabulosa. Entonces, de la tierra empezaron a sacar ladrillos de adobe, fueron levantando casetas unas junto a otras, y así nació la ciudad.
Aquí viven ahora cuarenta mil personas, muchos de ellos estudiantes, y no hay niños mineros, o eso creía Soliz.
—Yo entré de alcalde en el año 2000 y la gente de Cepromin me pidió una reunión. Me dijeron que la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ) estaba haciendo un registro de lo que llaman las peores formas de trabajo infantil: por ejemplo, la minería. Por eso vinieron a verme. Yo les dije que no, de verdad, que acá no teníamos niños en las minas.
Cepromin investigó en el barrio minero Siglo XX , donde viven unas 7.200 personas, y al cabo de unos meses publi có un censo: había identificado a 147 niños y 28 niñas que trabajaban en la minería. De ellos, 42 niños y una niña lo hacían en el interior de la mina, y 105 niños y 27 niñas se dedicaban a las tareas del exterior. Trabajaban para completar los ingresos de sus familias o para sustituir a los padres que habían muerto en los yacimientos, que estaban de baja por accidentes o que habían enfermado.
—Son chicos y chicas que empiezan con nueve o diez años, ayudando un poco. Primero hacen tareas simples: barren la canchamina, amontonan los restos del mineral, llevan la comida y el agua a los mineros; luego empiezan a romper las rocas con mazos, a hacer la molienda, y cada vez se meten en tareas más pesadas, hasta que entran en el socavón. Pero cla ro, qué pasa, que como son niños que ayudan a sus familias, no nos damos cuenta de que están trabajando. No cobran un sueldo, entonces no son trabajadores. Esa era nuestra men talidad entonces.
Página siguiente