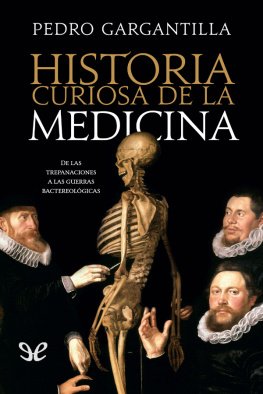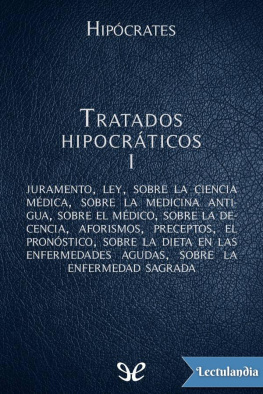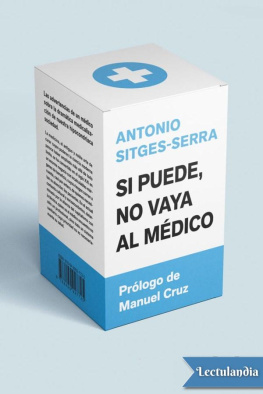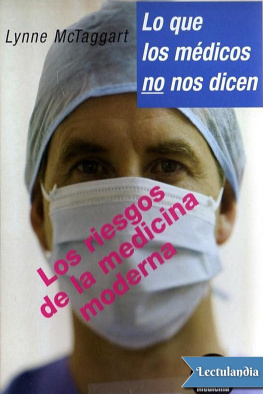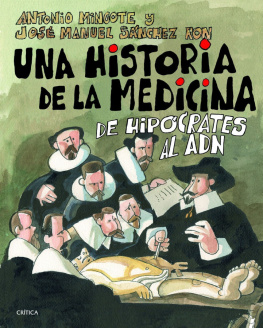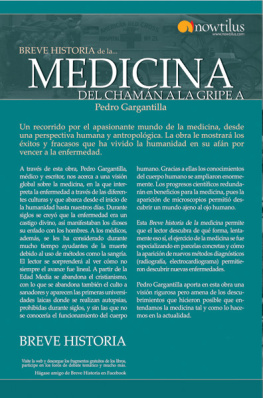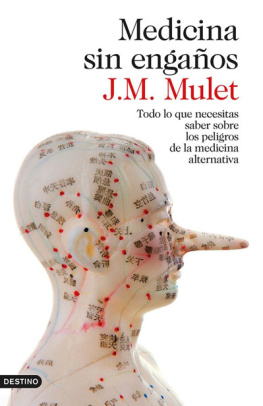José-Alberto Palma
HISTORIA NEGRA
DE LA MEDICINA
Sanguijuelas, lobotomías, sacamantecas
y otros tratamientos absurdos,
desagradables y terroríficos
a lo largo de la historia
© José-Alberto Palma, 2016
© Ciudadela Libros, 2016
Paseo de la Castellana, 210 - 28046 MADRID (España)
Telf.: (34) 91 350 77 20 - (34) 91 350 77 39
Diseño de cubierta: Antonio Larrad
Imágen de cubierta: James Gillray (1756-1815), El Doctor Sangrado curando a John Bull de repleción con los amables oficios del joven Clysterpipe y el pequeño Boney (sátira de las guerras napoleónicas)
Diseño de ePub: Rodrigo Pérez Fernández
ISBN: 978-84-96836-57-0
Todos los derechos reservados.
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares de Copyright.
ÍNDICE
Para Pilar.
Para mis padres y hermanos.
Introducción
De malos médicos y matasanos
Primum non nocere
S ería absurdo que los cocineros tuvieran que comprometerse a no envenenar a sus comensales. O que los ingenieros y arquitectos tuvieran que jurar que sus puentes y construcciones no se van a desplomar. Es obvio que nadie en su sano juicio diseñaría un edificio para que se desplomase, al menos no de manera como el padre de la Medicina occidental, hizo que sus seguidores recitasen solemnemente este juramento, costumbre que se extiende hasta nuestros días cuando los estudiantes de Medicina se gradúan.
Hipócrates sabía muy bien lo que hacía: En su época, y también en todos los siglos posteriores, los médicos han hecho mucho daño. En realidad, los médicos han hecho mucho más mal que bien. Esta afirmación, que a priori podría considerarse pasmosa, deja de serlo cuando se constata que los tratamientos médicos más populares hasta hace pocas décadas eran las sangrías, las sanguijuelas, los enemas, las trepanaciones y otras terapias que, en la mayoría de los casos, no solo resultaban ineficaces, sino que eran claramente dañinas para la salud. Y es que, hasta hace muy poco, los médicos no sabían nada de nada.
De alguna manera, a lo largo de los siglos, muchas personas comprendieron esto, y asumieron que las supuestas habilidades de los galenos eran, en la mayoría de los casos, exageradas. Incluso el evangelio según san Marcos (5, 25-29) refleja la futilidad de los médicos:
Pero una mujer que desde hacía doce años padecía flujos de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos en los que había gastado todo lo que tenía y nada había beneficiado, o incluso le iba a peor, cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de entre la muchedumbre y tocó su vestido […] y sintió que quedó sana.
Shakespeare, en Timón de Atenas, aconseja vivamente «no confiar en los médicos – sus antídotos son venenos». La reina Isabel I de Inglaterra estaba de acuerdo con esta máxima: constantemente.
Esta medicina desastrosa era, en parte, consecuencia de la ausencia de los conocimientos adecuados de anatomía, fisiología y microbiología. Hoy en día, cualquier niño de 12 años que vaya al colegio conoce cómo funciona el corazón y que ciertas enfermedades son producidas por virus o bacterias. Pero, hasta hace poco, ni los mejores médicos lo sabían. Cervantes escribió el Quijote décadas antes de que se descubriese que el corazón funciona como una bomba que distribuye la sangre hacia el resto de órganos. La Revolución Industrial cambió las fábricas y la economía años antes de que el microbiólogo francés Louis Pasteur descubriera que el contagio por microorganismos daba lugar a enfermedades infecciosas. En cambio, los remedios más absurdos se consideraban racionales y útiles, incluyendo heroína, mercurio, descargas eléctricas, lobotomías y otros tratamientos disparatados. Estas y otras barbaridades se prescribían con frecuencia no hace tantos años.
Piense el lector por un momento cómo era la cirugía antes de la invención de la anestesia. Imagínese la amputación de la pierna de un paciente mientras este grita y se retuerce de dolor. Los cirujanos estaban específicamente entrenados para ignorar el sufrimiento del enfermo, ser sordos ante sus gritos, agarrar con fuerza su pierna, y actuar de manera resolutiva. Los cirujanos se enorgullecían, sobre todo, de la velocidad con la que manejaban el cuchillo sin pararse a pensar o respirar. La velocidad, en efecto, era esencial: cuanto más duraba la operación, más sangre se perdía, lo cual aumentaba las probabilidades –ya de por sí elevadas– de que el paciente pereciese. Esto era así, sobre todo, porque la anestesia no se comenzó a utilizar hasta 1842, aunque fuese descubierta varias décadas antes. ¿Por qué tal retraso?
Aunque fue en 1795 cuando un médico publicó por vez primera que la inhalación de óxido nitroso –el gas de la risa– hacía desaparecer el dolor, la anestesia no fue utilizada de manera rutinaria en medicina hasta varias décadas después. En 1824, un veterinario, Henry Hill Hickman, comenzó a utilizar dióxido de carbono como anestésico en animales. Un poco más tarde fueron los dentistas.

Figura 1. Amputación de una pierna (Serratura). Grabado de Johann Wechtlin (1517).
El hombre con barba que asiste como espectador lleva la letra griega tau (τ),
indicando que sufrió el «fuego de san Antonio» –gangrena por intoxicación
por ergóticos– por lo que hubo que amputarle el brazo izquierdo,
cuyo muñón cubre con una vejiga de animal.
Cuando la anestesia se empleó en Londres por primera vez en 1846, se la conocía como «the Yankee dodge», es decir, «la artimaña yanqui». En otras palabras, para los cirujanos, utilizar anestesia era como hacer trampas. Muchas de las características que el cirujano debía tener –fuerza, precisión, rapidez– se convirtieron, de repente, en irrelevantes. Y muchos cirujanos no estaban dispuestos a abandonar estos atributos. Por ello, desde que fue identificada en 1795 hasta que la anestesia comenzó a aplicarse en 1843, transcurrió casi medio siglo. Todo ello debido a una destructiva mezcla de orgullo, envidia, reticencia al cambio y miedo a perder privilegios.
Una situación similar sucedió con el médico austro-húngaro Ignaz Semmelweis. Nombrado asistente de obstetricia en el Hospital General de Viena en 1844, Semmelweis estaba.
En efecto, durante muchos siglos, los médicos no solo mataban a sus pacientes, sino que también aniquilaban a cualquiera que propusiera un atisbo de mejora o progreso.
En otras palabras, la medicina es como una moneda, tiene un anverso y un reverso. El anverso es la medicina actual, en la que existen tratamientos eficaces para la mayoría de las dolencias. Aunque todavía quedan muchos desafíos, casi todas las infecciones son controladas con antibióticos, el dolor se combate satisfactoriamente con analgésicos y, en general, la mayoría de las enfermedades tiene un abordaje terapéutico resultado de la investigación científica. El reverso es la medicina desastrosa que se practicaba desde Hipócrates hasta el siglo XX, en donde la inmensa mayoría de los tratamientos no generaba ningún beneficio.
Mi objetivo en este libro es recrear este reverso oscuro que imperó en la medicina durante milenios: los procedimientos curiosos, increíbles, caprichosos, y muchas veces, terribles y dolorosos a los que los curanderos, barberos, cirujanos y médicos –todos ellos verdaderos matasanos– sometieron a nuestros antepasados. No cabe duda, por tanto, que, hasta hace pocas décadas, la medicina vivía en una época negra donde los galenos generaban más perjuicio que beneficio.