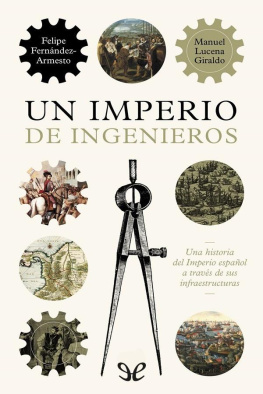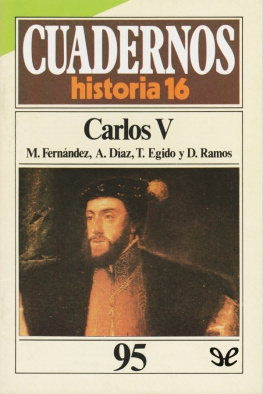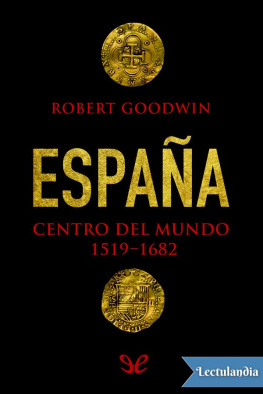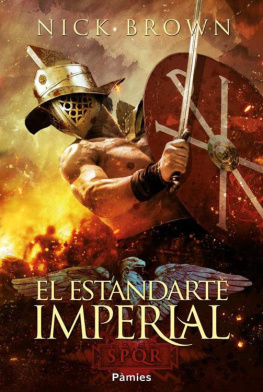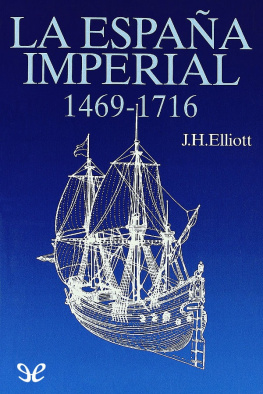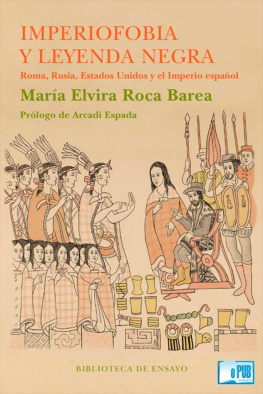Introducción
Los manuales enseñan que el siglo XVI conoció varios acontecimientos fundamentales que se pueden considerar como otras tantas revoluciones a través de los cuales se iba a forjar el destino de Europa. El primero es de índole intelectual, científica y estética, es el Renacimiento; el segundo, religioso y moral, es la Reforma; el tercero, político, consistió en la llamada emergencia de los Estados nacionales modernos, y, por fin, el cuarto, económico, se refiere a la expansión europea allende los mares. Los dos primeros consagran el triunfo del individualismo moderno que crea las condiciones de la gran revolución mental de la modernidad. Estos fenómenos no se dieron todos en una perfecta sincronía ni afectaron a todos los países europeos de la misma manera, aunque acabaron por englobarlos a todos en la llamada civilización occidental.
España no quedó apartada de este movimiento que vivió desde un principio con gran implicación, positiva y negativa a la vez. Lo más sobresaliente del caso español es que el país iba a entrar de repente, casi podríamos decir por accidente, en otra dimensión, inesperada y gigantesca, la dimensión imperial. Doblemente imperial. A favor, en efecto, del cambio dinástico, España iba a formar parte del conjunto de Estados que formaban el imperio de Carlos V en torno al Sacro Imperio Romano Germánico, al que nunca perteneció pero que influyó grandemente en su historia durante medio siglo. En segundo lugar, España comenzaba a construir otro imperio, imperio colonial y privativamente castellano, esta vez.
Lo más estimulante de cuanto se ha escrito sobre la España de la primera mitad del siglo XVI en estos quince últimos años gira en torno a la cuestión del imperio, entendido o bien como sistema económico —el imperio español, es decir, colonial— o bien como construcción política y cultural a caballo entre la antigua idea de cristiandad y la nueva realidad europea —el imperio de Carlos V. Tan solo este último nos va a interesar. Las numerosas manifestaciones que vieron la luz en torno al año 2000, bajo el signo de la conmemoración-exaltación de las figuras de Carlos V y Felipe II, desde el nacimiento del padre hasta el fallecimiento del hijo, contemplaban con asombro y orgullo un siglo de Europa que se quiso presentar como unida con una España integrada desde antaño, clarísima proyección en el pasado de una lectura del presente, como suele ocurrir con ese tipo de grandes citas eminentemente culturales pero no menos propagandísticas. De manera muy general, fuera de la cuestión de Europa y del europeísmo del emperador Carlos V, sobre la que vamos a volver ahora mismo, quedó claro en los eventos de 1998-2000, desde las grandes exposiciones organizadas en Bélgica y en España hasta el sinnúmero de congresos, coloquios, mesas redondas y demás jornadas, amén del anquilosamiento de no pocos universitarios aferrados a problemáticas de otras épocas, la voluntad de revisitar esa famosa construcción imperial castellana que tan profundamente hubo de cambiar el rumbo histórico de los reinos hispanos. Revisitar antes que abrir nuevas canteras, antes que proponer nuevas hipótesis a la luz de una renovada exploración de las fuentes. Revisitar, o sea, tratar de entender el porqué de ciertas formulaciones en ciertos momentos y las razones que impulsaron a los investigadores a privilegiar tal problemática en vez de tal otra en función de tal contexto. No pretendemos exponer los distintos aspectos de este intento de revisión porque, además de que no se llevó a cabo de forma completa ni dio los resultados que se podían esperar, no es el tema de este libro, y nos llevaría demasiado lejos.
Una vaga ojeada al campo historiográfico carolino reciente o, más exactamente, relativo a la España de Carlos V, pone de inmediato en evidencia la permanencia de una corriente filoimperial cuyo discurso es a veces rayano en la hagiografía, frente a la emergencia de otra claramente crítica, incluso polémica, poco reverenciosa en sus formulaciones, pero pertinente a menudo en las preguntas que formula, aunque no siempre convincente en las respuestas, hay que reconocerlo. Entre lo empalagoso y ya más que sabido de la primera y lo frustrante de la segunda, más vale no escoger. Pero sí se puede lamentar que la ingente producción editorial relativa al emperador y a la España imperial puesta en el mercado desde hace poco más de quince años reserve tan pocas buenas sorpresas, fuera de un puñado de estudios entre los que destacaremos los de Giuseppe Galasso.
Una de las problemáticas que con más urgencia necesitaba una revisión era la del europeísmo del emperador o, mejor dicho, la de la legitimidad de un enfoque de la acción política de Carlos V que reivindicara su figura como la inspiradora de nuestra Europa unida de los tratados actuales. Hay que precisar de antemano que lo que muchos de los autores escribían al respecto allá por el año 2000, revisando lo que se había afirmado medio siglo antes a la luz de lo que se suponía iba a ser la nueva Europa comunitaria del siglo XXI , hoy en día, en el año 2015, probablemente no se enfocaría ya de la misma manera, ahora que la crisis de 2008 ha dejado su estela de desgracias y afloran por doquier movimientos de recelo y escepticismo en relación con esa bonita Europa que se supone soñó el emperador. Este aserto no es intempestivo ni queda fuera de propósito. Está claro que en buena parte de lo escrito en torno a las conmemoraciones del año 2000 ha influido poderosamente el contexto europeo del momento y, por consiguiente, hoy, en otro contexto de acusada morosidad europea, no es de extrañar que la visión de España en el imperio carolino se cargue, a su vez, de matices cuando menos dubitativos. Pero pasemos a examinar ese europeísmo imperial que, en su dinámica, habría abierto a España las puertas de una Europa a la que todavía no pertenecía enteramente.
En el aviso que prologa la traducción al francés de la Histoire de Charles-Quint, de William Robertson, el traductor, Jean-Baptiste Suard, considera que «el reinado de Carlos V es, sin duda alguna, la época más importante de la historia de Europa desde la destrucción de la república romana». Esta afirmación, repercutida desde entonces en numerosos estudios y manuales, tiempo ha que se ha transformado en un tópico de la historiografía europea, por lo menos hasta mediados del pasado siglo XX , momento en el que se asiste a un verdadero examen crítico de aquella vocación, natural por así decir, que hubiera tenido Carlos de Gante o de Habsburgo para encarnar la idea de la Europa política. Esa imagen fuerte del gran líder europeo, blandida cual estandarte de un destino colectivo sellado ya en los albores de la modernidad, perdió hace más de medio siglo su carácter de evidencia indiscutible pero no por ello ha dejado de ser reivindicada entre los numerosos defensores de la figura del César europeo. Es indiscutible, en efecto, la permanencia de aquella imagen del último emperador ungido por el papa, del único emperador de dos mundos, aunque —y ello no tiene por qué extrañarnos— reactualizada a la luz de la nueva coyuntura europea que es la nuestra, una luz, hay que decirlo, cada día más próxima a ser devorada por las sombras, como acabamos de apuntar.
¿Puede verse en Carlos V un modelo para esta nueva Europa que está forjándose hoy?
El emperador no empleó nunca el término «Europa», pues en su época era la idea de «cristiandad» la que prevalecía. No obstante, está claro que la extensión de los dominios europeos de los Habsburgo, la voluntad de Carlos de salvaguardar la unidad de la cristiandad y la necesidad de recurrir a símbolos heroicos susceptibles de generar consenso, todo ello hace del nieto de Maximiliano y de los Reyes Católicos un candidato ideal para el papel de figura tutelar del impulso comunitario actual. En 1967, el mismo año del tratado europeo de fusión, el archiduque de Austria Otto de Habsbugo reivindicaba la figura del antepasado familiar en cuanto cifra de los valores que la naciente Europa debía encarnar: