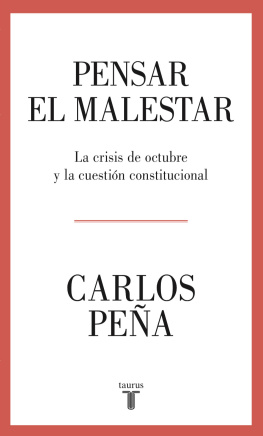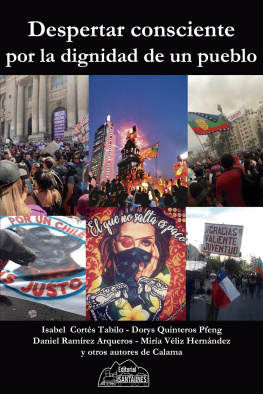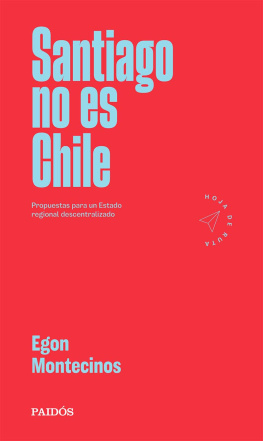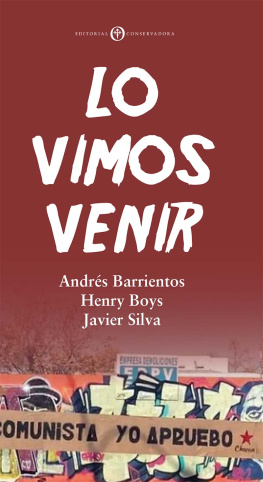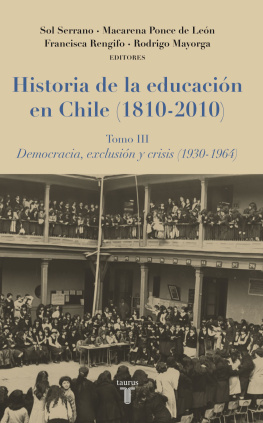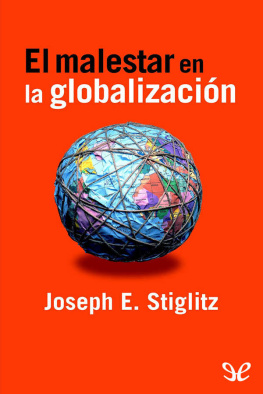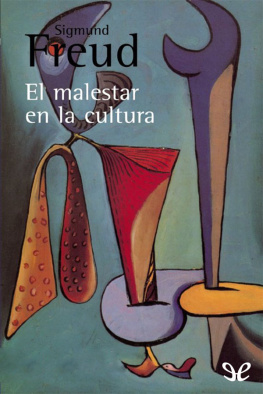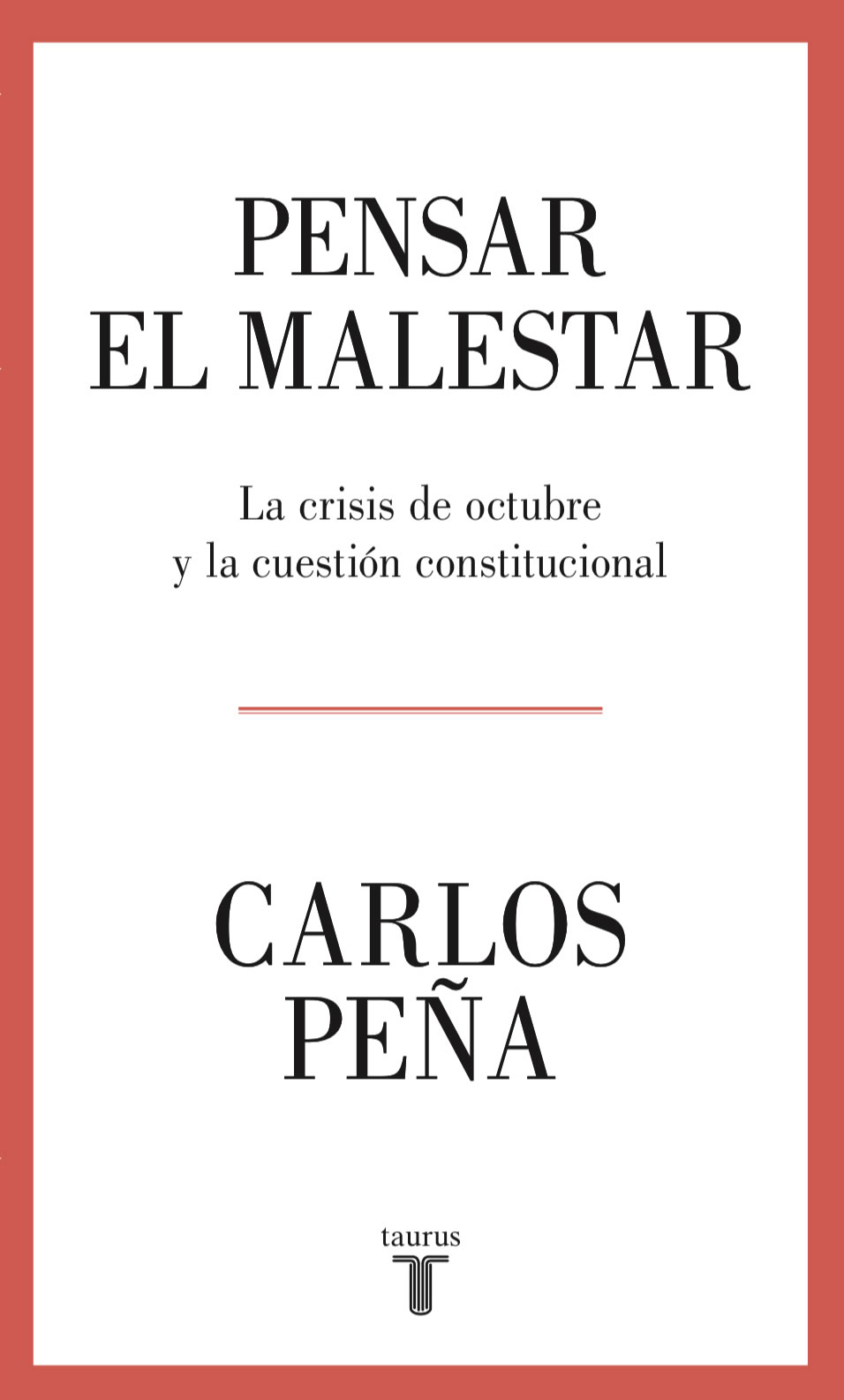PRÓLOGO
No sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa.
J OSÉ O RTEGA Y G ASSET
El aspecto más problemático de la actual situación histórica es, con seguridad, la falta de una conciencia clara del mal que nos aqueja.
J ORGE M ILLAS
Al momento de terminar este ensayo han transcurrido más de noventa días desde lo que la prensa —con más imaginación que análisis— denominó «estallido social». Poco a poco la ciudad ha ido recuperando su quehacer habitual. Sin embargo, la normalidad es ahora distinta. Incluye protestas cotidianas en la plaza Baquedano y movilizaciones de toda índole; tiendas y pequeños negocios familiares blindados en espera de un ataque; muchachos y muchachas aún envueltos en la épica del combate callejero; grafitis que transmiten insultos varios o deseos insensatos y absurdos; chalecos reflectantes que dirigen el tránsito a cambio de una propina; carpas en el bandejón central de la Alameda habitadas por personas que han sustituido la actitud del desposeído por la displicencia de quien decidió vivir al margen; suspensiones de los test de admisión a las universidades luego de la protesta de jóvenes enardecidos; la funa y los gestos agrios sustituyen, por momentos, al diálogo democrático en el Congreso; los ritos y las actuaciones juveniles movilizan y contagian a quienes miran la protesta; profesionales burgueses asisten al fenómeno con entusiasmo, viendo en él un respiro a la impersonalidad de la organización en que se ganan la vida; políticos, periodistas, columnistas, estrellas de matinal, rectores, futbolistas, escritores y dirigentes de toda índole miran una y otra vez el teléfono para cerciorarse de que las opiniones que han emitido merecen el aplauso en vez de la repulsa que tanto temen.
En general se observa, por aquí y por allá, una nueva actitud de las personas quienes, de pronto, parecieron descubrir que los dispositivos que producen el orden en la sociedad no eran más que fantasías. Frente al paseo Ahumada, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, un taxista se encuentra detenido a metros de una pareja de carabineros, los mismos que en septiembre le habrían cursado un severo parte. Ahora el taxista, con su sillón levemente reclinado, espera pasajeros al compás de una batucada callejera mezclada con el murmullo del comercio ambulante. Al tomar el taxi y preguntarle al conductor —un hombre que debe ser abuelo y un trabajador honrado— cómo era que podía estar estacionado allí, contestó: «es que después del 18 de octubre todo está permitido».
El taxista resumió, espléndidamente, lo que pudiera llamarse el clima social de Chile. «Todo está permitido». Los sociólogos denominan a este fenómeno «anomia». Esta no sería otra cosa que la ausencia de normas, la falta de una orientación compartida de la conducta que alimenta, a la vez, una falsa sensación de libertad y una inevitable frustración. Y es que la permisión total no es, como se puede comprobar en estos mismos días, equivalente a la libertad sino, tarde o temprano, a la angustia. Como saben los psicoanalistas, cuando todo está permitido, no es la satisfacción lo que espera, sino la frustración permanente. Dostoievski fue quien dijo que si Dios no existía entonces todo estaba permitido; pero la verdad, como observó después Lacan, parece ser la opuesta: allí donde todo se permite, la satisfacción es la que está prohibida. Y es que los deseos ilimitados, esos que la subjetividad abriga, no se pueden satisfacer. Por eso Durkheim observó, en sus estudios sobre la educación, que uno de los peores efectos de la anomia era lo que denominó, con expresión inmejorable, «el mal del infinito». Entregados a expectativas múltiples sin un significado que las oriente, los seres humanos experimentan no la felicidad, sino la frustración.
¿Cómo y por qué pudo ocurrir esto en el país que días antes del 18 de octubre presumía ser un oasis en la región?
Si se toman por ciertas las reacciones inmediatas de esos días, la causa del fenómeno sería la injusticia y, en especial, la incuestionable desigualdad que afecta a la sociedad chilena. Por debajo del bienestar y el consumo, dice este diagnóstico, las personas experimentarían profundas diferencias que poco a poco alimentaron un malestar que acaba por expresarse como un estallido; la sociedad chilena abrigaba tanta injusticia, se sugiere, como un globo inflado con entusiasmo hasta que de pronto no resistió más. Había, pues, que remediar la injusticia para que la calma retornara. Pero para hacer eso era imprescindible, se dijo, cambiar la constitución, verdadera camisa de fuerza de la estructura social chilena que impedía los cambios.
Una revisión de los datos muestra que la sociedad chilena es, por supuesto, desigual, aunque no la más desigual de la región. Tampoco ella carecía de un impulso para irla remediando.
En 1989, el 49 por ciento de los chilenos, según las mediciones de entonces, vivía bajo la línea de la pobreza y tenía un ingreso per cápita de menos de cuatro mil dólares. Y si la pobreza de entonces se hubiera medido con la metodología de hoy, los pobres habrían alcanzado más del 60 por ciento. Hoy, en cambio, está por debajo del 9 por ciento y la pobreza extrema bajo el 3 por ciento. El ingreso per cápita, en tanto, ha aumentado a más de 24 mil dólares. El consumo de los bienes que la sociología llama «estatutarios», es decir, aquellos que son símbolos de un estatus social determinado —como cierto tipo de autos y ropa—, se ha expandido masivamente. Hoy en Chile existe un millón de estudiantes universitarios. Y los provenientes de familias pertenecientes al 60 por ciento más pobre estudian de forma gratuita en universidades públicas o privadas. El 90 por ciento de las familias chilenas tiene acceso a internet y, de estas, el 87 por ciento cuenta con una red 4G. Según el último reporte del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), el 60 por ciento de los chilenos pertenece a grupos medios a los que se podría caracterizar, siguiendo una observación de Tocqueville, como poseídos por la «pasión por el consumo».
La desigualdad medida por el famoso índice Gini (según el cual el cero indica igualdad absoluta) disminuyó desde 52.1 el año 1990, a 46.6 puntos en la actualidad. Bajo este indicador Chile es más igualitario que Brasil, México, Colombia o Costa Rica —que a su lado parecen hoy una taza de leche—. Y si se corrige por cohortes —si se mide la desigualdad en las generaciones observó Sapelli—, se llega a la conclusión de que las más jóvenes son mucho más iguales que las viejas. Si se compara a la generación nacida en 1960 con la generación de 1990, la mejora en ese indicador es de veinte puntos.
Sí, no cabe duda. Chile es un país desigual y hay que hacer esfuerzos para remediarlo; pero atribuir a la desigualdad la conducta social de los últimos meses, reduciéndolo todo, como si ella fuera una simple reacción ante lo que se vive como injusticia, no parece intelectualmente correcto. Parece más bien una forma de desviar la mirada de algo que no se comprende y que, sin confesarlo, se teme.
Es probable que en esa explicación a la conducta de estos meses, y a los acontecimientos de octubre, se estén confundiendo las razones justificatorias de una acción, con las causas que la desatan.
Justificar una acción consiste en esgrimir razones para considerarla correcta; explicar una acción, en cambio, supone identificar las causas probables de su ejecución. Usted puede justificar una acción ignorando sus causas o puede identificar sus causas sin saber si la acción del caso es correcta o no. En esta línea, es posible afirmar que una cosa son las causas de la conducta social que se ha denominado «estallido social» y otras las razones que la hacen correcta o no. Detenerse solo en esta última dimensión, como si los fenómenos sociales estuvieran siempre causados por razones normativas, significa incurrir en lo que Hegel llamaría la «falacia del alma bella». Un alma bella, para el filósofo alemán, era quien creía que la moralidad abstracta es la que conduce el mundo. En términos más sencillos, el alma bella es la que cultiva el