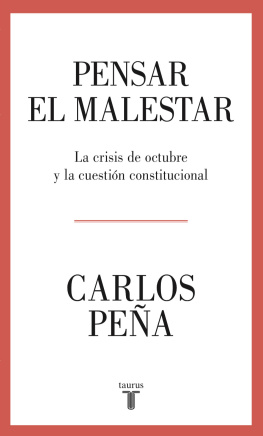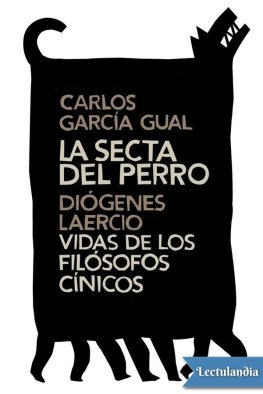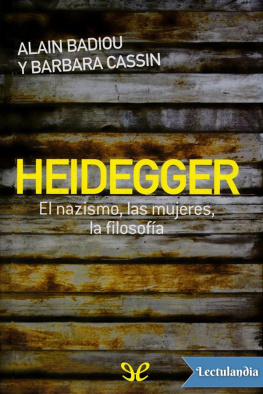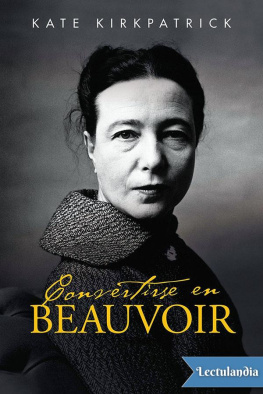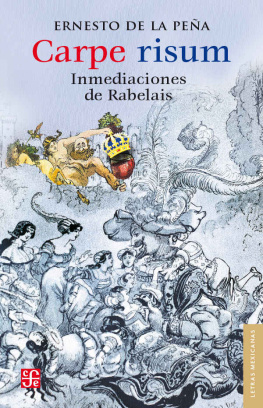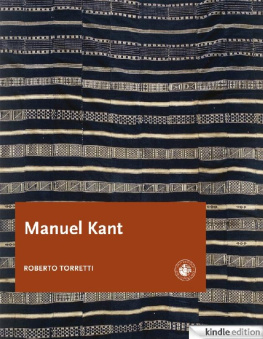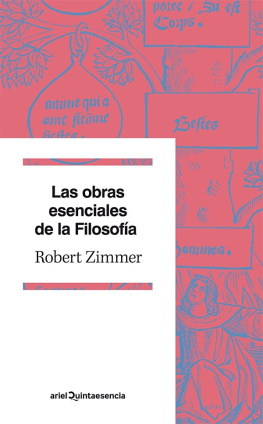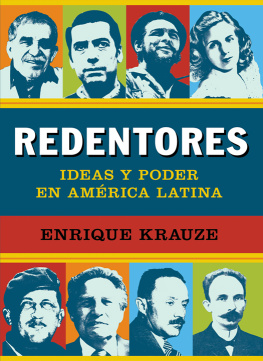INTRODUCCIÓN
... somos como marineros que han de reconstruir su nave en alta mar, sin
nunca mantenerla en tierra firme
OTTO NEURATH
Este libro trata acerca de algunas ideas que han configurado nuestro mundo y dibuja un esbozo de quienes las pensaron.
Solemos olvidar que el mundo que vivimos, las cosas que nos importan o las que nos agobian, su sentido o sinsentido, dependen de la comprensión que tengamos de aquel, de las preguntas que seamos capaces de formular y de las respuestas que ensayemos. Y es que el mundo humano tiene la extraña característica de ser el fruto de su propia descripción. La popular imagen según la cual nuestras descripciones del mundo están de un lado y el mundo del otro, de manera que podríamos ver qué descripción coincide con este y cuál no, es flagrantemente falsa. Como en el dibujo de Escher —esas manos que se bosquejan una a la otra, sin que podamos saber cuál comenzó—, las ideas y la realidad de la cultura se enlazan de manera recíproca: la realidad del mundo, el significado que lo anima, lo que vale en este y lo que no, no deriva de una realidad independiente o autónoma de las descripciones que los individuos que en él viven han sido capaces de producir.
En ese sentido, las ideas se independizan de sus autores y poco a poco se incorporan a ese entramado escondido que configura nuestra vida al que llamamos «cultura». Pero una vez que eso ocurre vuelven sobre nosotros y así, hasta cierto punto, nos configuran.
Ahora bien, uno de los rasgos de la cultura moderna —ese andamio invisible que, para bien o para mal, sostiene nuestra vida— lo constituye una rara paradoja: la búsqueda de sentido y, a la vez, la convicción de que ese sentido parece no existir.
Es lo que muestran las figuras que aquí se retratan y cuyas ideas se presentan. Las vidas de cada uno fueron muy disímiles, se trata de peripecias vitales que a veces tienen muy poco en común; sin embargo, todos ellos parecieron estar intrigados por ese mismo problema e intentaron, de alguna forma, resolverlo.
Julia Kristeva revolucionó desde Paris la comprensión del lenguaje poético mientras, en plena Guerra Fría enviaba sigilosos mensajes a los servicios secretos de Rumania. Spinoza escribió exiliado de su comunidad, en una pieza de dos por tres metros, puliendo lentes para ganarse la vida. Raymond Aron polemizó con Sartre y Merleau-Ponty «herido por la vida» y para escapar de «desgracias personales».Marx escribía El capital e intentaba dilucidar el secreto de la sociedad moderna mientras él y su familia navegaban en la pobreza y sin un céntimo en los bolsillos. Ortega escribió, dio charlas y mantuvo programas de radio impulsado por temores alimenticios y casi siempre por una vanidad que estaba apenas por debajo de su notable inteligencia. John Rawls se preocupó de la justicia cuando descubrió que su hermano gemelo había muerto de una infección de la que él mismo se salvó por azar. Isaiah Berlin decidió cambiar de disciplina mientras viajaba en un ruidoso avión que lo obligó a conversar consigo mismo durante horas. Kant escribió sus Críticas sin nunca dejar de enseñar y almorzar diariamente con sus amigos, gracias a una neurosis obsesiva que le llevó a organizar rigurosamente su vida. Pierre Bourdieu analizó el sistema escolar como si quisiera desmentir su propio mérito. Hannah Arendt, después de Auschwitz, decidió abandonar la búsqueda de leyes generales que condujeran la historia. Richard Rorty se convenció a sí mismo de que la filosofía era literatura y acabó buscando una cátedra para enseñar esta última. Bertrand Russell llegó a las matemáticas buscando un sucedáneo del cielo que soñaron «los santos y los poetas». Freud fue médico e inventó el psicoanálisis como una forma encubierta de realizar su oculta vocación de escritor. Simone de Beauvoir escribió sobre la condición femenina mientras consentía que sobre ella se extendiera la sombra de Sartre. Carl Schmitt, cuya obra ha llegado a ser imprescindible, fue un ferviente católico que llegó a jurista del Tercer Reich. Wittgenstein escribió dos obras fundamentales de la filosofía impulsado por un anhelo místico que fue desatado, entre otras cosas, por la lectura de Variedades de la experiencia religiosa, de William James. Y este último instaló el pragmatismo en la cultura norteamericana, además de inspirar el movimiento de Alcohólicos Anónimos. Darwin no era darwinista y nunca formuló la ley sobre la supervivencia del más apto. Peter Sloterdijk, luego de estudiar con Osho —un carismático gurú alérgico a la autoridad de los textos sagrados—, se ha dedicado a escribir obras fundamentales para comprender la condición humana. Y Žižek, marxista y ateo, está de acuerdo, en lo fundamental, con Benedicto XVI, hoy día papa emérito.
¿Tienen algo en común esas experiencias tan disímiles?
Aunque suene sorprendente, sí.
Cada uno de esos autores recibió de manera distinta lo que Freud llama «las flechas del destino», pero todos intentaron responder, en algún sentido, las mismas o parecidas preguntas. Es como si al lado del sujeto biográfico que pule lentes, padece temores alimenticios o experimenta anhelos místicos, hubiera otro sujeto, el sujeto del discurso, que elevándose por encima de esas circunstancias fuera capaz de participar de un diálogo permanente. A pesar de estar distanciados por los diversos avatares de la vida, todos esos autores, hombres y mujeres, reflexionaron acerca de algunos de los problemas que están presentes en la cultura de la modernidad. Al leer sus libros, husmear sus cartas o asistir a las polémicas en las que participaron, es posible encontrar agudas reflexiones acerca de asuntos que subyacen hoy en la cultura pública. Cada uno de ellos se ocupó, por supuesto, de muchos problemas, problemas tan disímiles como la paradoja de las clases, la existencia del inconsciente, la comprensión de la locura, las funciones del sistema escolar, el género o del lenguaje de la ciencia; pero en medio de todos ellos siempre pareció rondar la pregunta de si existía o no algún sentido o significado que orientara la existencia en las sociedades modernas y, en caso de haber una respuesta afirmativa, cuál sería y en qué se fundaría.
En otras palabras, todos advirtieron que la modernidad tenía una conciencia ambigua de sí misma, producto, seguramente, de que en ella se reclamaba un sentido que guiara la vida pero, al mismo tiempo, se negaba cualquier base firme que permitiera establecerlo.
En la modernidad —el producto del capitalismo, el mercado y la mediatización de la cultura, la sociedad en que hoy se desenvuelve la vida— los seres humanos tienen una conciencia hasta cierto punto ambivalente de sí mismos. Ninguna otra época ha afirmado con mayor entusiasmo la libertad y la autonomía de los seres humanos, pero ninguna, tampoco, ha tenido una conciencia más aguda de sus problemas y de sus límites. Ninguna época humana ha expandido la libertad política y el bienestar como lo han hecho las sociedades modernas; pero tampoco ninguna otra ha inventado formas más eficientes y crueles para amagarlos. En fin, ninguna otra época ha experimentado el progreso como lo ha hecho esta; pero tampoco ninguna ha vivido tan amargas desilusiones cuando lo alcanza.
Las ciencias sociales advirtieron muy temprano esa ambivalencia.
Un buen ejemplo, quizá el mejor de todos, es el de Karl Marx.
Marx vio en el capitalismo una fuerza transformadora y liberadora como ninguna otra de la historia humana. Las páginas de El manifiesto comunista que describen las transformaciones que el capitalismo produce, poseen un tono alabancioso y casi lírico, parecen las de un publicista enamorado del producto que se le encargó vender. Pero al mismo tiempo que vio cuán liberador podía ser el capitalismo cuando se lo comparaba con todas las formaciones sociales que lo precedieron, Marx fue capaz de advertir las formas de servidumbre y de alienación que con él comenzaban a instalarse.