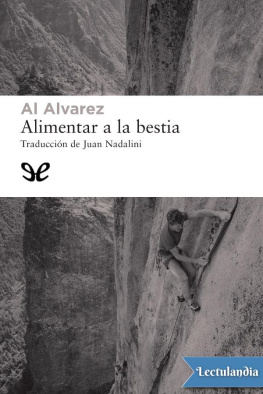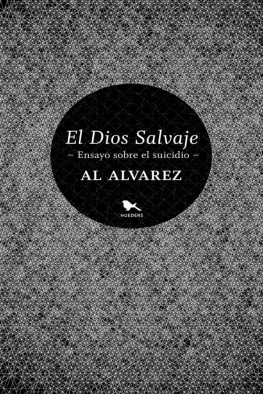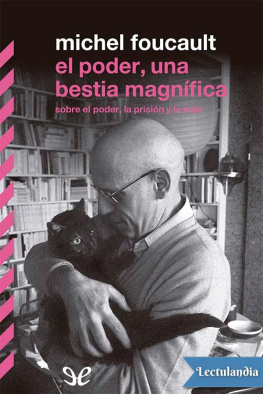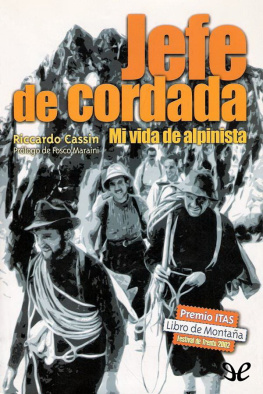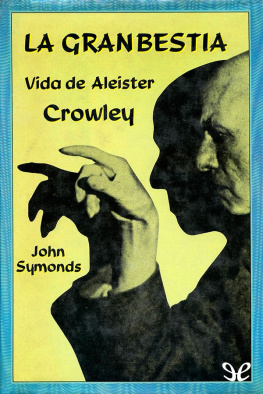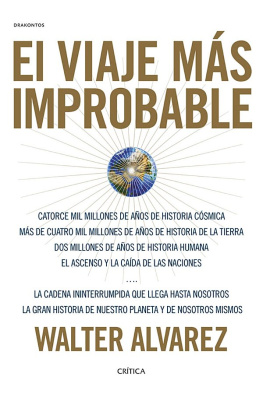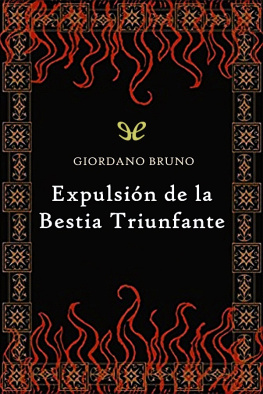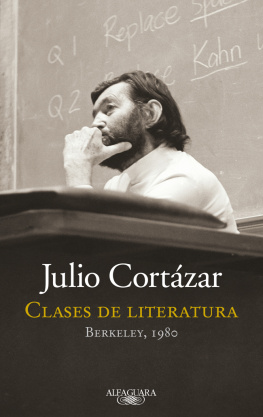Para Mo y Jackie, otra vez
Epílogo
Unos meses después de la expedición al Everest, cerca de fin de año, los Anthoine fueron a esquiar a los Alpes con dos amigos, Dave y Lynn Potts. El día de Navidad Mo se desmayó en un telesilla, y si no se rompió el cuello fue solo gracias a la entereza de Lynn y a su capacidad de reacción. Cuando los médicos lo examinaron, descubrieron que tenía un tumor cerebral y lo enviaron de urgencia a un hospital de Inglaterra.
Yo me enteré unas semanas más tarde; estaba corrigiendo las pruebas de este libro con el editor británico y lo llamé por teléfono para hacerle una pregunta sobre una de las fotografías. Respondió su suegra y me contó lo que había pasado. Me pareció inconcebible que Mo, el indestructible, el que había sobrevivido a catorce expediciones en el Himalaya y el Karakórum, donde la tasa de mortalidad es de uno de cada siete, hubiera caído emboscado por el cáncer.
Lo volví a llamar a la semana siguiente. Esta vez respondió Jackie. Me contó que lo habían operado el jueves anterior y que, según los médicos, las perspectivas eran buenas. Ella creía lo mismo: el lunes ya se había levantado de la cama, caminaba por el hospital, hacía flexiones de brazos y sentadillas, tonteaba con las enfermeras. También había resuelto el crucigrama de The Times, célebre por su dificultad, en cuarenta y siete minutos. «Le dije que ese día habían publicado uno muy fácil», me contó Jackie.
Tres días más tarde me surgió otra duda con un pie de foto y lo llamé de nuevo, esta vez desde la oficina del editor. Volvió a responder Jackie. «Pregúntale a él», me dijo. «Está aquí». La voz alegre de Mo sonó al otro lado: «Hola, sí, al habla el tonto del pueblo». Solté una carcajada, más que nada de alivio. «Ría, ría», dijo muy serio, «que como vaya a Londres va a saber usted lo que es bueno, señor». Y agregó: «Tengo muchas más bromas».
—Cuéntame qué te han dicho los médicos.
—Lo habitual. Le pregunté al cirujano qué había hecho con el agujero que me ha dejado en la cabeza: ¿rellenarlo con emplaste? Respondió: «No, se llena naturalmente con lo que tú llamarías porquería».
Luego me dijo que lo sentía mucho pero que no podía seguir hablando; en cuarenta y cinco minutos partían otra vez hacia los Alpes para que Jackie pudiera esquiar un poco. «Yo voy a tumbarme al sol», dijo sin demasiada convicción. A los dos días ya estaba bajando pistas negras junto a ella. Esto sucedió diez días después de una cirugía mayor de cuatro horas. Tres meses más tarde estaba de regreso en la arista noreste del Everest con Brummie Stokes y los muchachos. Le pregunté a un amigo en común, Ian McNaught-Davis, cómo creía que se llevarían la operación y la altura. Ian se encogió de hombros: «Mejor morir en una montaña, haciendo algo que adora, que pudrirse en la cama de un hospital».
En 1988 las condiciones en el Everest fueron peores que en el 87, así que Mo nunca alcanzó la cumbre. Antes de que terminara el año, el tumor se había reproducido y él estaba otra vez en el quirófano. Habían pasado trece meses desde la primera cirugía. El hospital, con el irónico nombre de Hope (Esperanza), quedaba a las afueras de Mánchester, en Eccles, cuna de los famosos pastelillos. Mac había ido un día antes que yo, y el lugar parecía desierto: la recepción vacía, los pasillos vacíos, todas las puertas cerradas. Finalmente había aparecido un hombre con bata blanca que parecía tener prisa. Mac, un tipo corpulento, gracioso e incapaz de pasar inadvertido, le cerró el paso. «Entonces, ¿ya han curado a todos los pacientes?», le gritó. Mo aún se estaba riendo de eso cuando yo llegué a verlo, y siguió bromeando sin pausa, como siempre. Pero tenía un aspecto horrible: los labios retraídos, la boca y la mandíbula tensas, el ojo derecho medio cerrado y la zona circundante hinchada y violácea; un gran apósito quirúrgico le cubría un lado de la cabeza. Parecía alguien a quien acababan de destrozar en una pelea y se preparara para el próximo round.
Pero ni lo mencionó. Aunque el pronóstico era desalentador y él estaba a punto de empezar un tratamiento de quimioterapia, me habló como si no pasara nada: mencionó sus ganas de volver a escalar y un posible rodaje en Noruega para el mes siguiente. «Una cosita de nada. Me llevan y me traen en helicóptero. Lo único que tengo que hacer es sujetar la cámara».
Trataba de mantener la moral alta, obviamente, y él lo sabía, pero también estaba alimentando a la bestia. «Una vez al año hay que purgar el sistema y sufrir un poco», me había dicho, «porque uno siempre tiene dudas sobre sus propias capacidades». De ahí esa terca determinación por no hundirse, por seguir alimentando a la criatura y pelear hasta el final. Mo siempre había tenido un talento especial para burlarse de sí mismo. Una vez, al tratar de seducir a una chica, le susurró al oído: «Te prometo que será rápido… ¿Has visto?». Esas payasadas eran su estrategia para enfrentar con elegancia las verdades hobbesianas que había aprendido de niño bajo el yugo de su madrastra: si la vida es desagradable, brutal y corta, y si la condición natural es la incomodidad extrema, entonces lo mejor que uno puede hacer es disfrutar de lo que tiene a mano y divertirse mientras sea posible. Era un método que le había funcionado muy bien en la montaña; ahora debía ver si servía en ese hospital destartalado. Le habían dado una paliza, estaba flaco y demacrado, pero no parecía abatido. En absoluto. Era imposible imaginar que podía morirse. Ni su determinación ni su sentido del ridículo se lo permitirían.
Durante mi visita llegaron otros dos escaladores, ambos casi calvos, como yo. Mo aguzó la vista y nos estudió un rato. «Entre los tres no se podría sacar ni un pincel», dijo.
Todo ese tiempo Jackie había estado sentada en silencio, al borde de la cama, acariciándole un pie.
Vi por última vez a Mo cuatro meses después, en junio de 1989. Hacía calor y brillaba el sol —era un día perfecto para escalar—, aunque el tiempo amenazaba con cambiar. Mientras conducía hacia Llanberis, la luz bañaba el Snowdon, pero por detrás ya se formaban nubes de tormenta. Llegué a Tyn-y-Ffynnon justo cuando se iba la enfermera del ayuntamiento. Mo estaba en el piso de arriba, metido en la cama; llevaba una camiseta que ponía Everest 88 y estaba viendo un partido de rugby en la tele. Bromeó un poco acerca de las drogas que estaba tomando, el estreñimiento permanente que le causaban y el maravilloso enema que le acababa de aplicar la enfermera. Luego masculló algo sobre un posible regreso al Himalaya el mes siguiente y la gran fiesta que tenía planeada para cuando cumpliera cincuenta, en agosto. Pero era todo muy impreciso, intermitente, producto de la morfina.
En ese momento ya se había publicado Alimentar a la bestia, pero él ni lo mencionó. Creo que le daba vergüenza ser el protagonista de un libro, y solo había aceptado la propuesta porque éramos amigos y sabía que yo me ganaba la vida escribiendo. La idea de quedar como un héroe, aunque fuera de manera tangencial, no era su estilo. Chocaba de lleno con el principio de placer que lo había alentado siempre: escalaba para divertirse con sus amigos y para visitar lugares donde otras personas no habían llegado jamás; la fama no formaba parte de esa ecuación. Creo que también le molestaba la reacción que pudiera generar en el mundillo del alpinismo, célebre por su suspicacia. Pero lo que más le inquietaba era lo que pudieran pensar sus amigos.
Me habló, en cambio, del libro que acababa de publicar Joe Simpson, Tocando el vacío. Cuando le dije que no lo había leído, descolgó abruptamente las piernas fuera de la cama y se dirigió a las escaleras. Bajó con paso vacilante, con mucho esfuerzo. Al llegar a la planta baja pareceía desorientado, como si las drogas hubieran vuelto a hacer efecto y él no recordara para qué había ido hasta allí. Dio unas vueltas por la cocina, el comedor, su antigua habitación matrimonial, intentando recordar qué buscaba. Por fin encontró el libro de Simpson en la sala, me lo dio y se dejó caer en un sillón, ya sin fuerzas.