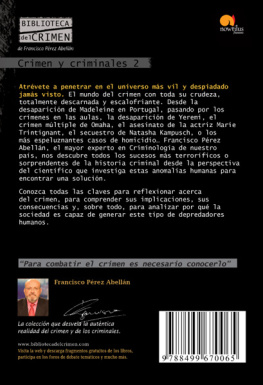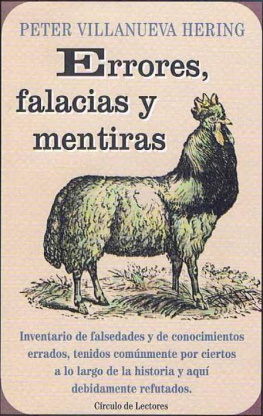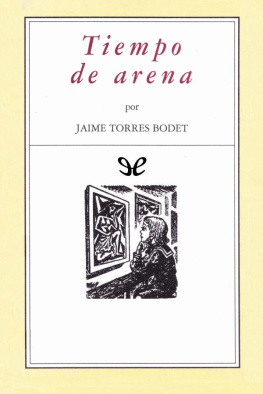1
Prolegómenos y aproximaciones: el cajón de sastre terminológico
Si nos atenemos al DRAE, manera habitual de llamar al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, encontramos cuatro entradas, a cuál más esclarecedora, o no, pero sí divertidas sobre lo que se supone que es plagiar. Señalándonos que proviene del latín plagiare, la primera entrada, la más ajustada a la contemporaneidad y más moderna, nos asegura que es «copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias». Con lo que, supongo, se refiere a obras cuyo autor esté claro, porque ¿qué pasaría si se copia de tradiciones orales, cuyo autor se desconoce bajo el famoso «anónimo»? —que es sin duda, el más prolífico de los autores de todos los tiempos—. ¿No sería, del mismo modo, una apropiación de algo ajeno para darlo como propio? La segunda entrada del Real Diccionario no es menos esclarecedora: «Entre los antiguos romanos, comprar a un hombre libre sabiendo lo que era y retenerlo en servidumbre.» Benditas etimologías, aunque ya nadie repare en ellas tras el humanicidio cometido en los planes de estudio de medio mundo con la eliminación de las asignaturas de latín y griego, porque de ellas es el reino de la verdad más profunda de las palabras. ¿No se ajustaría esta definición a lo que en el mundo subterráneo de la edición y el plagio literario sería la negritud literaria o, lo que es lo mismo, encargar a un tercero la redacción de una obra que firma un tercero a sabiendas de que no es suya? Esta definición enlazaría con la tercera, que asegura: «Entre los antiguos romanos, utilizar a un siervo ajeno como si fuera propio.» ¿No tendría esto que ver con lo que algunos críticos han llamado «préstamos literarios», manera sutil de legitimar el uso que algunos autores hacen de referencias, citas o textos ajenos insertos en su propia obra sin decir de dónde vienen? Y la cuarta y última entrada, que haría hincapié en el matiz crematístico o el interés de lucro de este delito, a saber: «Secuestrar a alguien para obtener rescate por su libertad.» Tal vez aunque en lo que concierne a este ensayo no se trate exactamente de lo etimológicamente entendido como secuestrar a alguien, ¿no es menos cierto que sí se secuestra parte de lo más propio de un ser humano al robarle su obra, sus pensamientos y su trabajo con un evidente afán de conseguir réditos económicos? Perdónenme la mayéutica, pero, como el griego al que se invitó a morir suicidándose para hacer pensar a sus jóvenes discípulos, creo que es mejor que ustedes saquen sus propias conclusiones, a que yo les dirija como si no fueran capaces de pensar por sí mismos.
Hablar de plagio es, sin duda, hablar de la historia de la literatura. Pero ¿qué es en realidad el plagio? Lo que hasta hace muy poco tiempo era solo tema de debate y discusión filológica, ha saltado a la palestra de la opinión pública por una cuestión de aval mediático. Televisiones, programas de radio y prensa, así como el más moderno soporte de la información, internet, se han hecho eco del término y lo han puesto de moda al hilo de una serie de polémicas y escándalos más o menos intelectuales. Pero ¿sabe el común de los mortales qué significa el plagio? ¿Es utilizado correctamente dicho término o, por el contrario, y al margen de una élite académica, se usa con desconocimiento de causa e impunemente? ¿Qué diferencia el plagio de la imitatio, de la cita de fuentes o del simple y lícito uso de la tradición? ¿Qué es la intertextualidad? ¿Y los negros, qué son los negros en el ámbito de la creación? ¿Son nuevas todas estas cuestiones o terminologías o, por el contrario, tan antiguas como la literatura? Todas estas controversias y algunas más son planteables, o al menos yo me las planteé, a la hora de encarar un asunto tan espinoso como desconocido. Al hilo de la ya citada petición amistosa de opinión como experto en materia literaria que me formuló una amiga, puesta en la picota pública por una revista especialista en desnudos femeninos, para peritar su caso frente a los tribunales y contra sus acusadores comencé a plantearme toda esta serie de temas. La verdad es que yo, que no tengo nada en contra de los desnudos y, por el contrario, creo que un cuerpo hermoso merece ser disfrutado, al menos visualmente, por todos, entendí que una acusación como esta, con visos de realidad o no, podía dejarte en cueros frente a la opinión pública, desacreditado o destruido, y sin la posibilidad de arreglos o photoshop, por mucho que las leyes acabaran dándote la razón. Clarificar estos conceptos para los más neófitos o no expertos de terminologías filológicas, poner un poco de luz en tanto embrollo, tratar de explicar de forma sencilla lo complicado, me pareció un reto interesante y divertido. Asunto apasionante y polémico y, sin lugar a dudas, materia sobradamente importante como para ser reflexionada de forma más extensa. Tal vez porque quepa constatar que desde los inicios de la creación literaria esta se ha asentado, como la edificación de los templos antiguos, sobre los anteriores lugares sagrados.
No nos engañemos: el hecho mismo del lenguaje, lo que según los estudiosos nos hace humanos y nos diferencia del resto del mundo animal, se constituye alrededor de la imitación. El niño aprende de sus padres a articular los sonidos, a ejecutar las estructuras del idioma materno, y a interiorizar pasiva y activamente un código no cerrado de signos, entonaciones y estructuras que la convención lingüística se encargará de cerrar, y el uso de abrir y ampliar. No debería resultar tan extraño, entonces, el que un escritor —como hacen pintores, escultores, arquitectos, coreógrafos, directores de cine…— se base en la obra de otros para realizar la suya, como si de elementos de construcción se tratara, bien como aprendizaje, o algo más, sin que esto sea una bula plenaria para que los más faltos de escrúpulos se apropien de lo ajeno. Así pues, el tema del plagio supone un argumento tan antiguo como la literatura, como veremos, pero con una base legal relativamente nueva, a veces vacía de contenidos concretos o llena de peligrosas lagunas. Esto hace que como en todo lo demás, no nos engañemos, el arbitrio de los jueces —no siempre criaturas arcangélicas como presuponemos, sino demasiado humanas y que se guían también por sus filias y fobias— dicte sentencias poco justas, aunque ajustadas a derecho, por lo difícil de clarificar estos conceptos tan interpretables en la mayoría de los casos. Uno recuerda en esto aquella maldición gitana de «juicios tengas y los ganes», porque el mal no es que pierdas, aunque tiene poca gracia, encima un juicio, sino la pérdida de tiempo, energía, dinero y malos ratos que esto conlleva.
La inclusión del copyright, los derechos de autor y toda la legislación y problemática consiguiente hacen que estemos aún en mantillas en este terreno. Los ríos de tinta, perdonen el lugar común, que ha suscitado el tema de las descargas ilegales de películas, música y libros están tan sujetos aún a controversia como a la difícil situación que está echando por el derrumbadero mucho talento y otros tantos profesionales del mundo de la cultura. Vaya por delante mi respeto por el señor Álex de la Iglesia y su enorme talento como director de cine. Por delante, también, como los pies de los difuntos en una caja, mi escrupulosa consideración por su derecho a disentir sobre la Ley Sinde, a pesar de no ser una ley que empezara a fraguarse con su llegada al Ministerio de Cultura sino antes, pero no estaría mal que el señor De la Iglesia explicase sus razones para disentir de una ley que defiende los derechos de los creadores, incluidos los suyos. Baste recordar que cuando, en su redacción original, esta ley fue rechazada en el Parlamento, él se erigió en uno de los más críticos con este hecho, por el cual ahora tampoco queda claro el motivo de su desacuerdo con la aprobación final de la norma, postura que expresó poniendo encima de la mesa su dimisión como presidente de la Academia de Cine Español tras la gala de los Premios Goya de 2011. Lo que sí me resulta sorprendente es la capacidad que tienen algunos intelectuales o no, con talento o no, para sostener una idea y la contraria, o para cambiar de opinión con tanta facilidad. Sobre todo porque, después de haber sido uno de los más fieros defensores de la protección de la propiedad intelectual, y hacía bien, porque eran los suyos los que estaban también en juego, al parecer ha sufrido una caída del caballo como san Pablo —uno de los conversos más controvertidos de la historia, que pasó de la persecución de los cristianos a la santidad de su apostolado—, cuando en diciembre de 2010 se reunió con asociaciones de internautas y cambió de opinión con una facilidad pasmosa. Al oírlo yo recordé a Groucho Marx cuando decía aquello de «estos son mis principios, si no le gustan tengo otros». A la salida de dicha reunión, con aspecto de haberse tragado a la Abeja Maya, vista la dulzura y concordia que rezumaba, por lo demás tan ajena a su propia y sarcástica mirada cinematográfica, el cineasta declaró que «igual hay que repensar el modelo de mercado», y añadió que «para llegar a un acuerdo hay que ceder, algo de lo que nos olvidamos. Hay que dar parte de lo que tienes». No tengo ninguna objeción si le parece estupendo que prevalezcan los derechos de ciertos internautas furtivos. Espero que, a partir de ahora, ponga sus creaciones en la Red sin ningún tipo de taquillaje ni ayudas y que no cobre derechos de autor, que ya se lo agradecerán los descargadores profesionales con sus rezos diarios. Ya lo dijo el clásico Calderón de la Barca: «Casa con dos puertas mala es de guardar.» No obstante, esta mala costumbre de tirar piedras sobre el propio tejado no me parecería mal si los apedreados solo fueran los que tiran la primera piedra. Sobre todo porque esa