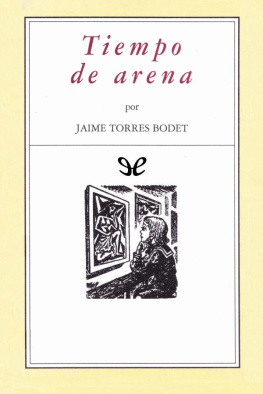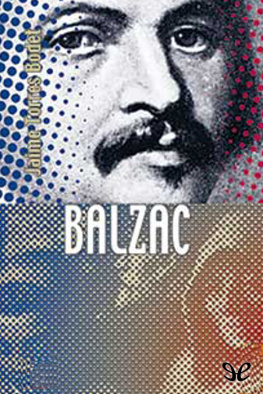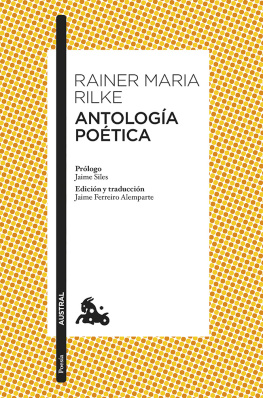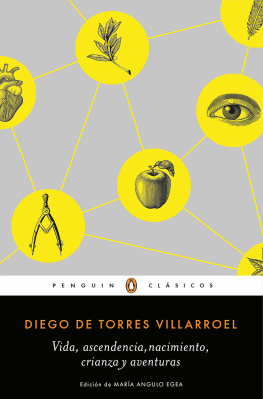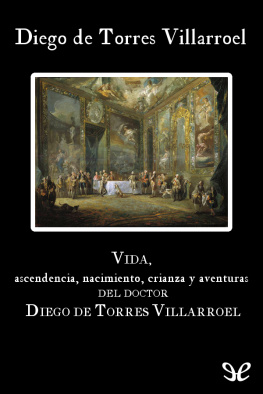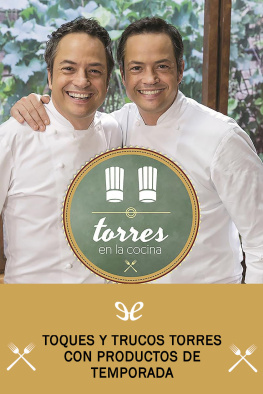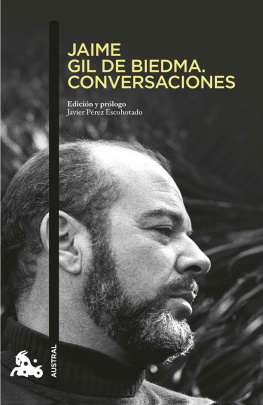Huyes, cual tiempo, veloz
y sordo, como en arena…
GÓNGORA
I
DESPERTAR
MI PRIMER recuerdo es el de una muerte: la de mi tío. Tenía yo, entonces, cinco años casi. Para atender a los males de su cuñado, mis padres se habían visto obligados a descuidar un poco mi educación. El tiempo se me iba en jugar con los dados de un inmenso alfabeto de letras multicolores, en el corredor decorado por la palmeras de la macetas, junto a la tinaja de cuya piedra, a cada minuto, se desprendía una gota límpida y regular. Me halagaba aquel oasis íntimo de la casa. Su frescura y su sombra estimulaban mi fantasía y rodeaban con hipótesis vagas mi timidez.
La enfermedad de mi tío me había enseñado a satisfacerme con la vecindad de la servidumbre y el parlar con los hijos de la portera. De éstos, apenas más crecidos que yo, aprendí en nuestras charlas no pocas cosas. Entre otras, el más pequeño (se llamaba Fernando) me reveló el significado de la agitación insólita de mis padres. De su boca salieron, por vez primera para mi oído, las palabras «agonizante», «tumba», «panteón». Todavía hoy me pregunto en qué circunstancias había él empleado tales vocablos. Porque no los repetía automáticamente, sino por gusto; como si se diese ya cuenta de que la muerte, al entrar en la residencia de sus patrones, disminuía ciertos prejuicios —de fortuna, de posición social— y acentuaba una sana fraternidad: nuestra común condición humana.
Fue también él quien me decidió a penetrar, cuando murió mi tío, en la pieza en que habían tendido las enfermeras su cuerpo enjuto. Consideramos la caja, tapizada de raso negro. Subidos sobre una silla, nos asomamos al ventanillo que, a la altura del rostro del ocupante, suelen ostentar los ataúdes. El semblante que adivinamos era el de un extranjero dormido, de negra barba. Una mano piadosa, pero insegura, le había cerrado insuficientemente los párpados. Entre la doble línea oscura de las pestañas, un blancor imprevisto nos alarmó por su densidad.
La casa en que vine al mundo puede verse aún, en la esquina de las calles que se llamaban de Donceles y del Factor. Desde los barandales de hierro de los balcones, solíamos contemplar la llegada de Don Porfirio a la antigua Cámara. Tres de los cuartos tenían vista sobre el Montepío de Saviñón. Uno, el más amplio, servía de sala. Lo seguía otro, más alargado que ancho, comedor y biblioteca a la vez. A continuación, se encontraba la alcoba donde mi madre había instalado mi lecho, bajo un mosquitero tan anacrónico como inútil.
De las habitaciones cuyas ventanas abrían sobre Donceles, conservo un recuerdo menos preciso. La más pequeña era la de mi padre. Todos los domingos, al ir a saludarle por las mañanas, la sobriedad de esa estancia me sorprendía. Sobre el piso, mis zapatos hacían un ruido brusco, que —en los pasillos— la alfombra aterciopelaba discretamente. Las puertas sin cortinas y las paredes sin cuadros y sin retratos me entristecían —por comparación, sobre todo, con el exceso de espejos y de consolas, óleos y cromos, que triunfaba en las otras piezas. ¡Infantil barroquismo del gusto!… Me parecía pobreza la sencillez.
Para no residir en un lugar que la muerte había solemnizado, determinaron mis padres cambiar de casa. Hallaron una, en la calle de Independencia, a dos cuadras de la Alameda. Nos mudamos un sábado por la tarde. Llovía. O, por lo menos, lo supongo —porque mi madre se opuso a que Fernando y yo saliésemos al balcón, a rendir homenaje a los caballos que tiraban del carro de transporte. Nos compensó del placer perdido el de acompañar a los cargadores, de arriba abajo de la escalera, y descubrir —junto a la imagen de nuestros rostros, en los espejos movilizados— no ya el papel floreado de las habitaciones, sino un paisaje, un jardín auténtico: las palmeras y los helechos del corredor.
Nuestra llegada a la nueva casa no se efectuó sin melancolía. La lluvia, si es que llovía, o la premura —si la lluvia resulta ser un invento tardío de mi memoria— nos obligó a prescindir de la azotehuela, en la que hubiese sido mucho más práctico depositar por lo pronto los bultos de uso menos urgente. Fue preciso hacinarlo todo en el interior de los cuartos. ¡Y qué cuartos! Eran tan pequeños que, por modestia, nadie se atrevía a rechazarlos; pero, por egoísmo, nadie se aventuraba a elegirlos.
Con los días, el desorden disminuyó. La necesidad de limitar nuestros movimientos a un escenario de proporciones más reducidas estableció entre nosotros vínculos más sutiles. Lo inconfortable de las alcobas hacía la permanencia en la sala más placentera. Se improvisaban juegos de cartas. Mi madre se apartaba del grupo, calladamente. A los monótonos pasatiempos de la brisca o del «paco monstruo», prefería ella los azares de la lectura. A las 11 en punto, cerraba el libro. A tal hora, yo dormía ya…
Me despertaban, al día siguiente, los pasos de la criada. Los objetos parecían reconocerme: el armario, la cómoda, el tocador. Se reanudaba, a través del velo del mosquitero, una amistad inmediata entre mi silencio y aquellos muebles. Durante largos minutos, hacía yo «el muerto» sobre la ola —a cada instante más alta— de la mañana. Mi madre entraba, y oprimía el conmutador de la veladora. Por contraste con la penumbra del cuarto, mientras no descorríamos las persianas, el resplandor de la lámpara, sólido y anguloso, imponía una crítica a mi pereza.
Desayunábamos solos. Juzgaba providenciales esos instantes en que mi madre (que abrigaba múltiples dudas acerca de las enseñanzas que me impartían las profesoras en el colegio) se divertía en hacerme leer los «encabezados» de los periódicos.
¡Curioso colegio aquel, frente a cuya puerta —todos los días, a las 8 y media— me abandonaba Margarita, nuestra criada, mochila al hombro, como al soldado ante su trinchera! Doña G…, que lo dirigía, era una dama curtida en rezos. Su imagen no encajaría, ahora, dentro del marco de una actividad de carácter urbano bien definido. No puedo representármela, por ejemplo, en el acto de cruzar una calle, salir de un cinematógrafo o tomar un vehículo de alquiler. El ambiente en que la imagino no es jamás el de un parque público, el de una plaza; sino el de un corredor con equipales y pájaros trovadores: el de la casa en que, por espacio de varios meses, la vi transcurrir sigilosamente, apresurando nuestros trabajos y repartiendo nuestros ocios.
El predominio de las mujeres sobre los hombres explicaba una serie de suaves consentimientos en los métodos del plantel. Después del almuerzo, la población escolar se dividía, según los sexos, en dos porciones. Las niñas hacían costura. Los niños, menos disciplinados, esperábamos la hora de la merienda, jugando al burro o a las canicas. A las cuatro, doña G… nos conducía al comedor. Ahí, nos hacía compartir un refrigerio sumario, que excitaba nuestro apetito y que, por lo módico de las partes, lo defraudaba; pero que, por la variedad de los postres, educaba en nosotros, especialmente, el patriotismo lírico de la miel.
A la cantidad y al provecho de las sustancias, prefería doña G… el capricho, la gracia, la novedad. Las almendras garapiñadas, el turrón de pepita, los piñones salados, los alfajores, las nueces y los refrescos, que en recipientes diminutos nos ofrecía, no tenían como finalidad la de alimentarnos sino la de recompensar nuestra buena conducta con el conocimiento de una dulzura que, a su manera, completaba nuestra enseñanza por alusión a los sitios de que tales primores venían a México: cajetas de Celaya, muéganos de Puebla, camotes de Querétaro, «ates» de Morelia —y tantos otros manjares que hacen de la geografía de la República, cuando no un paraíso de los ojos, una antología del paladar.
A las 5, las criadas pasaban por nosotros. Algunas veces, una labor retenía en casa a Margarita. Mi madre la reemplazaba. Para saludarla más pronto, doña G… descendía de prisa las escaleras. Me enorgullecían los elogios que dedicaba a mis aptitudes de calígrafo y de lector.