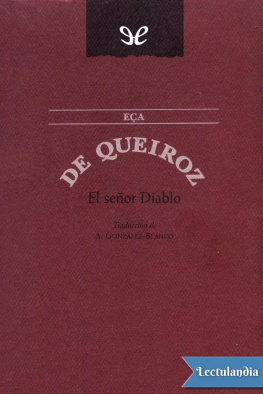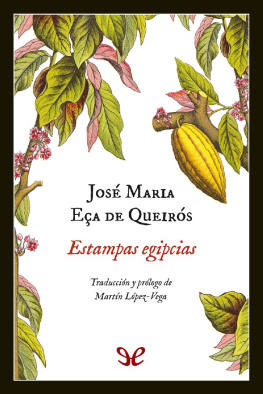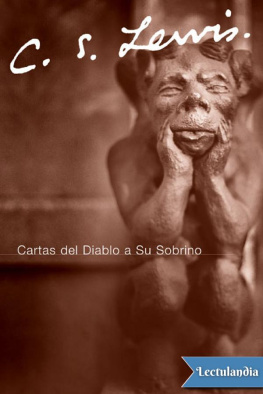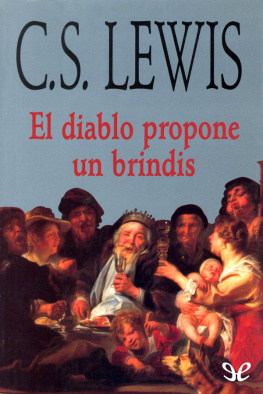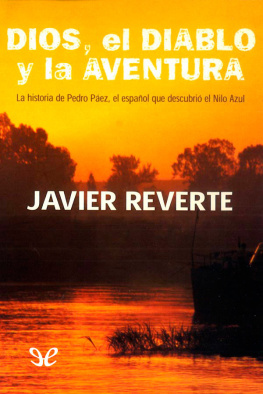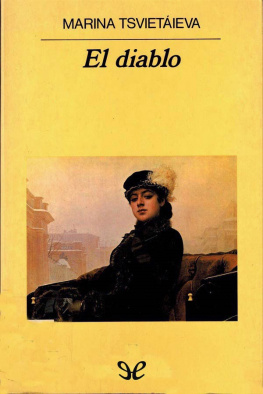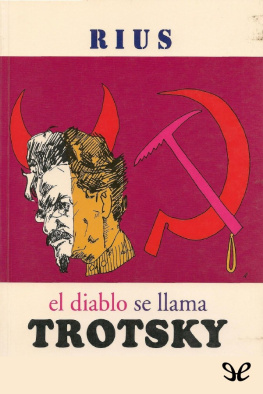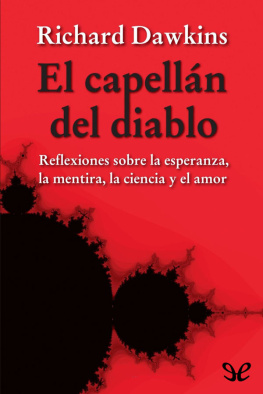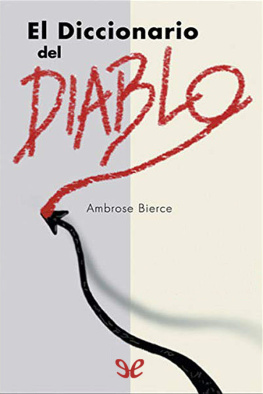I
EL SEÑOR DIABLO
¿ C onocen al Diablo? No seré yo quien les cuente la vida suya. Y, sin embargo, me sé de memoria su leyenda trágica, luminosa, celeste, grotesca y suave…
El Diablo es la figura más dramática de la Historia del Alma. Su vida es la gran aventura del mal. Fue él quien inventó los deleites que hacen languidecer al alma y las armas que ensangrientan el cuerpo. Y no obstante, en ciertos momentos de la historia, el Diablo es el representante inmenso del Derecho humano. Quiere la libertad, la fuerza, la fecundidad, la ley. Y entonces es una especie de Pan siniestro, en el cual rugen las profundas rebeliones de la Naturaleza. Combate el sacerdocio y la virginidad; aconseja a Cristo que viva, y a los místicos que se incorporen a la Humanidad.
Es incomprensible; tortura a los santos y defiende a la Iglesia. En el siglo XVI es el mayor celador de la colecta de los diezmos.
Es envenenador y estrangulador. Es impostor, tiránico, vanidoso y traidor. No obstante, conspira contra los emperadores de Alemania; consulta a Aristóteles y a San Agustín, y tortura ajudas, que vendió a Cristo, y a Bruto, que apuñaló a César.
El Diablo tiene al mismo tiempo una tristeza inmensa y dulce. ¡Tiene tal vez la nostalgia del cielo!…
Aún joven, cuando los astros le llamaban Lucifer, el que lleva la luz, se revuelve contra Jehovah, y manda una gran batalla entre las nubes.
Después tienta a Eva, engaña al profeta Daniel, silba a Job, tortura a Sara, y en Babilonia es jugador, payaso, difamador, libertino y verdugo… Cuando los dioses fueron desterrados, acampa con ellos en las húmedas selvas de la Galia, y embarca expediciones olímpicas en los navios del emperador Constancio. Lleno de miedo, delante de los ojos tristes de Jesús, viene a torturar a los monjes de Occidente.
Escarnecía a San Macario, cantaba salmos en la iglesia de Alejandría, ofrecía ramos de claveles a Santa Pelagia, robaba las gallinas del abad de Cluny, cosquilleaba en los ojos a San Sulpicio, y por la noche llegaba, cansado y empolvado, a llamar a la portería del Convento de Dominicos en Florencia, e iba a dormir en la celda de Savonarola.
Estudiaba el hebreo, discutía con Lutero, anotaba glosas para Calvino, leía atentamente la Biblia y venía al anochecer a las encrucijadas de Alemania a jugar con los frailes mendicantes, sentado en la hierba o sobre la silla de su caballo.
Intentaba procesos contra la Virgen; y era el pontífice de la misa negra, después de haber inspirado a los jueces de Sócrates. En sus días de senectud, él, que había discutido con Atila planes de batalla, dábase al pecado de la gula.
Y Rabeláis, cuando lo vio así, fatigado, maltrecho, calvo, gordo y soñoliento, le silbó. Entonces el demonógrafo Wier escribe contra él folletos sanguinarios y Voltaire lo acribilla a epigramas.
El Diablo sonríe, mira en derredor suyo los calvarios desiertos, escribe sus memorias, y en un día nublado, después de haber dicho adiós a sus viejos camaradas, los astros, muere fatigado y silencioso.
El Diablo fue celebrado por los sabios y por los poetas. Proclo enseñó su sustancia, y Presul, sus aventuras nocturnas. Santo Tomás reveló su destino. Torquemada dice su maldad, y Pedro de Lancre, su inconstancia jovial. Juan Dique escribió sobre su elocuencia, y Jacobo I de Inglaterra hizo la corografía de sus Estados. Milton cantó su belleza, y Dante escribió su tragedia. Los monjes le levantaron estatuas. Su sepulcro es la Naturaleza.
El Diablo amó mucho. Fue enamorado gentil, marido, padre de generaciones siniestras. Fue querido, en la antigüedad, de la madre de César, y en la Edad Media fue amado de la bella Olimpia. Casóse en Brabante con la hija de un mercader. Tenía lánguidas entrevistas con Fredegunda, que asesinó a dos generaciones. Era el enamorado de las frescas serenatas dadas a las mujeres de los mercaderes de Venecia.
Escribía melancólicamente a las monjas del convento de Alemania.
Feminae in illius amore delectantur, dice trágicamente el abad César de Helenbach. En el siglo XII tentaba con miradas llenas de sol a las madres melodramáticas de los Burgraves. En Escocia había grandes miserias sobre los montes; el Diablo compraba por quince chelines el amor de las mujeres de los highlanders, y les pagaba con dinero falso que fabricaba en compañía de Felipe I, de Luis VI, de Luis VII, de Felipe el Hermoso, del Rey Juan, de Luis XI, de Enrique II, con el mismo cobre del que se hacían las calderas donde se cocía vivos a los monederos falsos…
Pero yo sólo quiero contar la historia de un amor desventurado del Diablo en tierras del Norte.
¡Oh, mujeres, vosotras que lleváis dentro del pecho el mal que nada cura, ni los ungüentos, ni los bálsamos, ni los rocíos, ni los rezos, ni el llanto, ni el sol, ni la muerte, venid a oír esta historia florida!…
Era en Alemania, donde nace la flor del absintio.
La habitación era toda de madera, adornada, bordada, repujada, cincelada, como la sobrepelliz del señor arzobispo de Ulm.
María, clara y rubia, hilaba en el balcón, lleno de tiestos, de trepadoras, de ramajes, de palomas y de sol. En el fondo del balcón había un Cristo de marfil. Las plantas limpiaban piadosamente, con sus manos de hojas, la sangre de las llagas; las palomas, con el calor de su buche, calentaban sus pies doloridos. En el fondo de la habitación, el padre de ella, anciano, bebía la cerveza de Heidelberg, los vinos de Italia, las sidras de Dinamarca. Era vanidoso, gordo, soñoliento y malo.
Y siempre hilaba la muchachita. Preso a la rueca por un hilo blanco, siempre el huso saltaba; preso a su corazón por una tristeza, siempre vibraba un deseo.
Y todo el día hilaba.
Ahora debajo del balcón pasaba un lindo mozo, delicado, melodioso y tímido. Venía a recostarse en la columna frontera.
Ella, sentada junto al crucifijo, cubría los pies de Jesús con sus largos cabellos rubios.
Las plantas y los follajes encima envolvían en frescura y en sombra la cabeza de la imagen. Parecía que toda el alma de Cristo estaba allí; consolado arriba en forma de planta; amado debajo en forma de mujer.
Él, el blanco mozo, era el peregrino de aquella santa. Y su mirada buscaba siempre el corazón de la dulce muchachita, y la mirada de ella, seria y blanca, iba a buscar el alma de su bien amado.
Los ojos escrutaban las almas. Y venían radiantes, como mensajeros de luz, a contar lo que habían visto. ¡Y era un encanto!…
—¡Si tú supieses! —decía una mirada—. El alma de ella es inmaculada.
—¡Si tú vieses! —decía la otra—. El corazón de ella es sereno, fuerte y rojo.
—¡Y es consolador aquel pecho donde hay estrellas!…
—¡Y purificador aquel seno donde hay bendiciones!…
Y miraban ambos, silenciosos, extáticos, perfectos. Y la ciudad vivía; los árboles crujían bajo el balcón del palacio de los Electores; la trompa de caza sonaba en las torres; los cantos de los peregrinos en los senderos; los santos leían en sus nichos; los diablos burlábanse en la escalinata de las iglesias; los almendros tenían flor, y el Rhin arrastraba cánticos de las lavanderas…
Y ellos se miraban y los follajes anidaban los sueños y Cristo anidaba en las almas.
Una tarde, las ojivas estaban radiantes, como mitras de arzobispos, el aire era suave, el sol habíase ocultado, los santos de piedra estaban enrojecidos, o por los reflejos de la luz o por los deseos de la vida. María, en el balcón, hilaba su madeja. Jusel, recostado en el pilar, hilaba sus deseos.
Entonces, en el silencio, a lo lejos, oyeron gemir la guitarra de Inspruck que los pastores de Helyberg pulsaban, y una voz robusta cantó:
Tus ojos, mi bien amada,
son cual dos noches cerradas;
mas los labios son de luz
y ellos cantan alboradas.
Tus senos, ¡reina de gracia!,
son cual dos puertas de cera…