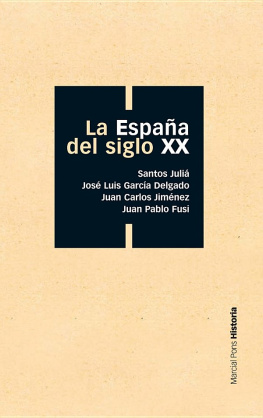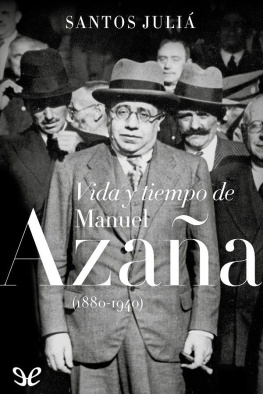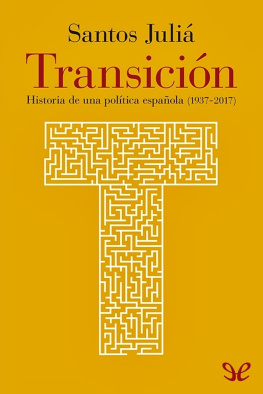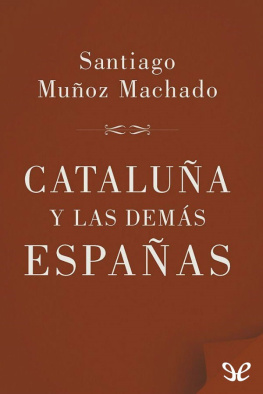1. Inventar la tradición para contar la revolución: los escritores públicos descubren la clave de la historia
INVENTAR LA TRADICIÓN PARA CONTAR LA REVOLUCIÓN: LOS ESCRITORES PÚBLICOS DESCUBREN LA CLAVE DE LA HISTORIA
E n España hubo un tiempo en que escritores de mérito, clérigos que abrazaban las luces, catedráticos, juristas y abogados que militaban contra el absolutismo pusieron sus conocimientos y sus energías al servicio de una revolución que comenzó en 1808 como levantamiento popular y continuó como guerra contra el invasor, por decirlo con la trilogía canónica del conde de Toreno. Fue, desde luego, una revolución muy especial, porque en realidad los revolucionarios no emplearon la violencia para derribar al poder establecido ni lo tomaron al asalto; más bien, se vieron en la necesidad de llenar un hueco, un vacío de poder. Juan Valera describió el insólito caso afirmando que «el antiguo régimen no existía cuando vino la revolución», brillante paradoja en la que resuena el eco lejano de una aguda observación de Juan Donoso Cortés: la revolución había llegado cuando «la monarquía no era un poder sino un recuerdo». Sorprendente situación que vale desde luego para ese año, cuando las Cortes comenzaron los trabajos destinados a dar a la nación española su primera Constitución, como para 1833, cuando la Reina gobernadora llamó a los liberales para que salvaran el trono de su hija y abrió las puertas a una nueva y más honda revolución; como valdrá también cien años después, cuando el pueblo en la calle se puso a celebrar la caída de la monarquía y el advenimiento por segunda vez de la república. Revoluciones, por tanto, a las que faltaba el primer requisito para serlo: el derrocamiento violento de un trono, la conquista del poder, un detalle que quizá explique mejor su destino que dilucidar si lo ocurrido entre 1808 y 1837 fue o no una revolución burguesa, y que ayuda a entender los peculiares relatos que los escritores públicos se sintieron en la necesidad de elaborar para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo bajo sus miradas.
Y lo que aquellos escritores veían era que «abandonada a sí misma la nación, ésta fue la que, por un movimiento espontáneo y general, se levantó declarando una guerra a muerte a nuestros invasores», como recordará luego Ramón Santillán. Pero «una guerra nacional no podía empezar sino por movimientos populares».
EPOPEYA DE UN PUEBLO EN LUCHA POR SU LIBERTAD E INDEPENDENCIA
Fue en Cádiz, con la Junta Central resistiendo el cerco napoleónico después de su estancia en Sevilla, donde se fraguó el relato de aquellos acontecimientos. La Junta había lanzado una consulta al país con objeto de preparar el terreno para una llamada a Cortes, finalmente convocadas por la regencia, que ocupó su lugar. Mientras se producía la convocatoria, y con la libertad de imprenta más que recuperada inaugurada, pudo ampliarse sin límites lo que Manuel José Quintana llamaba en 1808 «opinión pública», a la que tenía por «mucho más fuerte que la autoridad malquista y los exércitos armados» y a la que atribuía el surgimiento de las circunstancias extraordinarias en que se veían los españoles: opinión pública que derribó a Godoy, el favorito insolente que por veinte años estuvo insultando a la nación, y que ha producido «los prodigios de valor que con espanto y admiración de Europa acaban de obrar nuestras provincias». Ésa era la opinión que «coronará nuestros esfuerzos por la independencia que íbamos a perder, y consolidará nuestra fortuna con una organización interior que nos ponga a cubierto de los males que hemos sufrido». Y, en efecto, dos años después de estos augurios, «la voz pública» —como la denomina el conde de Toreno—, junto al vivo y común deseo de gozar pronto de la libertad, consiguió superar todos los obstáculos que se opusieron al progreso de las deliberaciones y alumbró una Constitución. Opinión o voz pública, opinión general, como la definía Flórez Estrada, para quien era «la reina del mundo, cuyo único imperio es indestructible», resultado inmediato de la libertad de prensa, formada en una esfera pública que, por mor del levantamiento y de la guerra contra los franceses, con el consiguiente vacío de poder producido por la ominosa abdicación de los dos Borbones, padre e hijo, gozaba de una insólita autonomía.
Levantamiento popular y guerrilla sostenían, pues, una clase de revolución en la que había estado muy lejos de producirse aquello que Antonio Alcalá Galiano definirá como «mudanza en las formas o en el espíritu de los Estados, llevada a efecto con violencia y resistidas por una parcialidad más o menos numerosa».
En todo caso, cercados en lo militar por los franceses y combatidos en el terreno de las ideas por los defensores a ultranza del absolutismo y de la reacción, como los célebres frailes Rafael de Vélez y Francisco Alvarado, que tenían la revolución como resultado de la conspiración universal de las fuerzas del Mal reunidas en las sectas de los filósofos, masones y jansenistas.
Lo singular del caso consistió en la pretensión de fundar las nuevas libertades sobre el artificio de restaurar una tradición que, con origen en la monarquía goda, habría sido liquidada por el despotismo: una tradición inventada, por tanto, para la excepcional ocasión de volverla a la vida. Pues la tradición restaurada no podía ser la del Estado venido al suelo de un simple manotazo propinado por las tropas napoleónicas —la monarquía absoluta, o, como también se le llamaba, la tiranía, el despotismo—, causa de la desgracia que todos y la nación misma padecían, sino la propia de los reinos de Castilla y de León antes de que una injerencia extranjera hubiera desviado el curso natural de su historia. Pero situar en una intromisión exterior el origen de la ruina no era sino leer el pasado sobre una plantilla muy real en el presente: un ejército extranjero devastando la nación. La urgencia de esta revolución restauradora de instituciones tradicionales radicaba en que la nación estaba a punto de perecer precisamente porque aquellas antiguas instituciones habían sido abolidas por la tiranía y no estaban allí, activas, para hacer frente al enemigo. El patriotismo, como escribió Quintana inmediatamente después de las primeras y engañosas victorias sobre los franceses, no aparece sino cuando las adversidades públicas lo despiertan y las agitaciones políticas le vuelven su energía, pues sólo entonces «se ve en realidad o en esperanza una patria».
Ver en realidad o en esperanza una patria que los españoles habían perdido de vista, porque les fue arrebatada cuando los Austrias entraron en Castilla. La llama de aquella «nación que un día reina del mundo proclamó el destino», como la había cantado Quintana, se apagó en Castilla «cuando Villalar vio espirar a Padilla en un indigno suplicio; en Aragón cuando fue degollado Lanuza en Zaragoza; en Cataluña cuando faltó Pablo Clarís». Desde entonces, poco o nada de patriotismo hay en España. Si antes de la guerra contra el francés «se preguntaba qué era Patria, el pobre lloraba, el magistrado arrugaba las cejas, el egoísta se sonreía y se burlaba, y el hombre religioso señalaba el cielo con el dedo».
Quedaba sin embargo el pueblo, alzado en armas contra el invasor y sujeto central, por tanto, del relato del levantamiento, guerra y revolución de los españoles: raza de héroes que ante el altar de la patria ha jurado: «¡Antes la muerte que consentir jamás ningún tirano!». Como Manuel Azaña observó con una agudeza cultivada en la lectura de Juan Valera, la guerra contra los franceses «magnificó a la gente baja» y a ella se debió «la rehabilitación literaria y moral del pueblo, el auge de su valor como materia poética y el aprecio menos desdeñoso de sus virtudes […] En el pueblo residían intactos la entereza, la hombría, el arrojo».
«Si la España triunfa, se acabó para siempre la tiranía, y la Europa volverá a su antiguo ser y recobrará su antiguo equilibrio», escribe también Quintana en momentos de emoción patriótica, cuando da por seguro el triunfo de España sobre el invasor. La exaltación del pueblo en su resistencia no se limita, pues, a España: Fichte, recuerda Fernando Wulf, «tenía como libro de cabecera a la