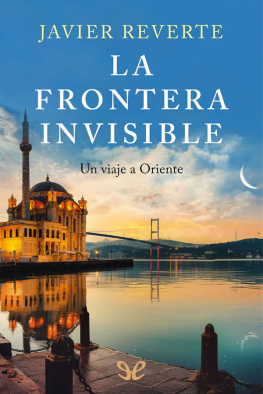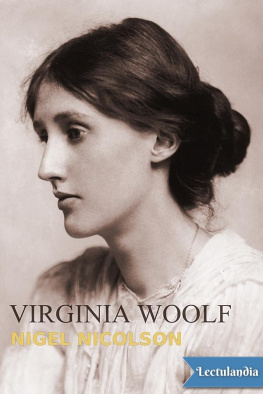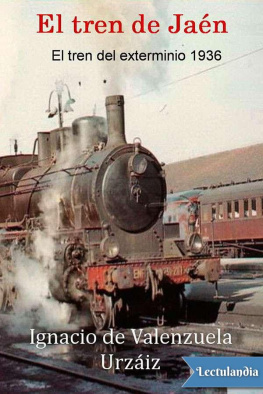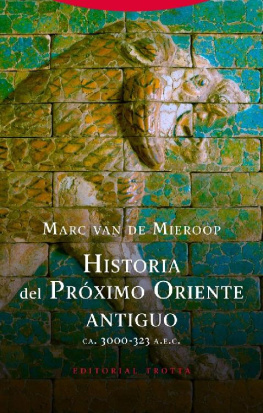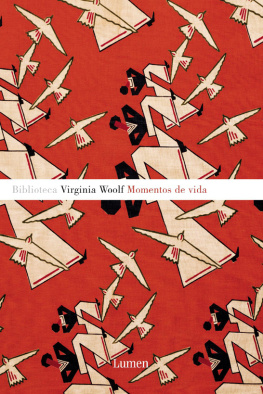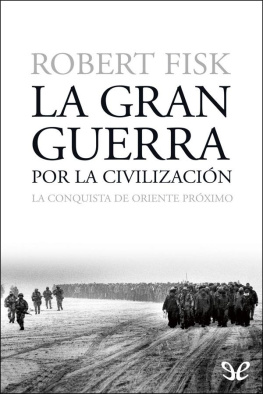Victoria Mary Sackville-West, CH, la Honorable señora Nicolson (Knole House, en Sevenoaks, Kent; 9 de marzo de 1892 - Castillo de Sissinghurst, Kent; 2 de junio de 1962), conocida como Vita Sackville-West, fue una poetisa, novelista y diseñadora de jardines inglesa. Su largo poema narrativo La Tierra ganó el Premio Hawthornden en 1927. Lo ganó una vez más en 1933 con sus Collected Poems, y hasta el momento es la única persona que ha ganado el premio dos veces. Ayudó a crear su propio jardín en Sissinghurst, Kent, que proporciona el telón de fondo al Castillo Sissinghurst. Fue famosa además por su vida aristocrática, su fuerte matrimonio y sus romances con mujeres como la novelista Virginia Woolf.
Para Harold Nicolson
Concédeme sin embargo esta única gracia: consiente
que me tome un descanso, como esos hombres
de espíritu indolente que tienen costumbre de deleitarse
con sus propios pensamientos cuando viajan solos.
Esta clase de gente, como sabes, antes de examinar
por qué medios podrá satisfacer sus deseos, renuncia
a ellos, para evitar la fatiga de pensar si tales deseos son realizables o no, y
asume que ya posee aquello que desea.
Platón, La República o el Estado
La coronación de Reza Khan
I
Cuando regresamos a Teherán el centinela de la puerta nos detuvo con la pregunta mecánica:
—Az koya miayand?
¿De dónde veníamos?, quería saber. Nos dejó pasar al recibir la respuesta:
—Az Isfahán.
Encontramos una atmósfera de exaltación por las calles; en la plaza pública se habían colocado varios mástiles de altura considerable y acusada inclinación, cubiertos de tela roja; las banderas ondeaban al viento; adornos hechos a base de bombillas eléctricas colgaban a los lados de la fachada de la sede municipal. Unos jinetes bravos y románticos desfilaban por las calles en pequeños grupos. Se estaban erigiendo arcos de triunfo. Siluetas de alambre que representaban a Hércules estrangulando al león, Cástor y Pólux y aeroplanos y automóviles prometían la forma de manifestación pública preferida de los persas: los fuegos de artificio. No cabía duda: finalmente se habían percatado de que se acercaba la coronación y se habían puesto en marcha en el último momento, presos de un pánico repentino.
Con la falta de previsión característica lo habían dejado todo para el final y a aquellas alturas parecían ofendidos porque, debido al Ramadán, los trabajadores se mostraban mustios y poco entusiastas. Por las quejas de los ministros de la corte, se habría dicho que el Ramadán los había pillado desprevenidos. No obstante, como si se prepararan para una representación teatral de aficionados, se apoyaban en la convicción de que todo saldría bien cuando llegara el momento, y mientras tanto estaban encantados como niños con la ingeniosidad de sus dispositivos y con la oportunidad que se les brindaba de ejercitar la inventiva con todo tipo de decoraciones. Todo se había reunido y colocado en mesas de caballetes dispuestas a intervalos regulares a lo largo de la calle: relojes, jarrones, teteras, fotografías, adornos de porcelana; en especial relojes, por los que, como casi todos los orientales, sienten una gran devoción, de manera que las calles de Teherán resonaban todo el día con el tintineo de las horas discordantes. También era necesaria la iluminación, y aparte de los faroles y los fuegos de artificio oficiales, hasta la última casa sacó sus lámparas de aceite, sus lucecitas de mesa y sus candelabros y los añadió a los relojes y a la porcelana. En poco tiempo todo Teherán quedó convertido en un inmenso mercadillo. A continuación se sumó a todo ese absurdo una decoración sumamente eficaz: se colgaron alfombras de las fachadas de las casas, alfombras que casi se solapaban, de modo que los humildes edificios desaparecieron tras los arabescos de Kermán y los terciopelos rojo sangre de Bujara. Teherán dejó de ser una ciudad de ladrillo y yeso para convertirse en una ciudad de textura, como una tienda de campaña extraordinaria y suntuosa abierta al cielo.
Mientras, las gentes de las tribus seguían llegando en masa. No estábamos acostumbrados a aquellas figuras fabulosas y pintorescas, que, pertrechadas con escudos y armas y montadas sobre toscos ponis, se paseaban por el Lalezar con gesto altanero haciendo caso omiso de la curiosidad que despertaban. Baluchis con rodelas repujadas, turcomanos con gorros altos de piel negra y túnicas de seda encarnadas, bajtiaris con sombreros altos de fieltro blanco y chaquetas negras con mangas blancas, kurdos con turbantes de seda con flecos; kashgais, luros, bereberes, hombres de Sistán… Esos representantes de las tribus (más o menos) súbditas conformaban la guardia del nuevo sha. Con todos aquellos individuos y todas aquellas alfombras, Teherán estaba perdiendo su burda apariencia de aspirante a ciudad europea para adquirir, por fin, un carácter más acorde con lo que surgió de la pluma de Marco Polo.
En el palacio se habían emprendido diversas obras: el salón del trono iba a pintarse y el jardín, a pavimentarse. Además, las brechas de las paredes, que revelaban la existencia de montones de basura al otro lado, iban a quedar tapadas, y el llamado museo iba a reorganizarse después de hacer una buena selección. Esas ideas eran europeas y novedosas. A los persas no les importaba en absoluto si la pintura del salón del trono presentaba manchas de humedad o si la porcelana de los banquetes de estado hacía juego, y lo decían sin tapujos.
—Es que tampoco hace mucho que hemos empezado a sentarnos en sillas —recordaba uno.
Su afán de impresionar a los europeos era enternecedor; no había aspecto, por modesto que fuera, sobre el que no consultaran a sus amigos ingleses. Aparecían con muestras de brocado y terciopelo; nos pedían que acudiéramos a aprobar el color del salón del trono.
—Lo que pasa es que nosotros no entendemos —reconocían.
Habían encargado grandes cantidades de cristal y porcelana de marcas inglesas; no iban a llegar a tiempo para la coronación, porque se habían despertado demasiado tarde, pero daba igual. Necesitaban tela roja para los criados de palacio como la de las libreas de los de la legación inglesa. Necesitaban una copia de las directrices aplicadas en la abadía de Westminster para la coronación de su majestad Jorge V. Se consiguió esa copia, pero, al ver tan rígido el ceremonial y tan opulentos los ropajes, se quedaron algo consternados; uno de los ministros, que se preciaba de hablar bien en inglés, acudió a mí en privado para preguntarme qué era un Rouge Dragon Pursuivant, evidentemente convencido de que se trataba de un animal, y no de un oficial que hacía honor al dragón rojo de la bandera de Gales. Entre la diversión provocada por el espectáculo callejero de la coronación, había cierta tendencia a perder de vista todas las implicaciones del nuevo régimen.
Para quienes estábamos en Teherán, Reza Khan Pahlavi, el que iba a ser soberano de Irán, era una figura misteriosa; jamás se mostraba, excepto con motivo de la zalema pública; jamás honraba a ninguna embajada extranjera con su presencia; tan solo ocasionalmente, y para consternación de las autoridades municipales, recorría inesperadamente determinadas partes de la ciudad en su Rolls-Royce, tras lo cual hacía llamar a los responsables de la pavimentación y les dedicaba una sarta de reproches por el mal estado de las calles.
«Se gastan ustedes todo el dinero en embellecer el jardín público», afirmaba, agitando el puño en dirección al jardín en cuestión, que, en mitad de la plaza polvorienta, presentaba unos cuantos alhelíes amarillos y un parterre de nomeolvides protegidos por varios hilos de alambre de espino.