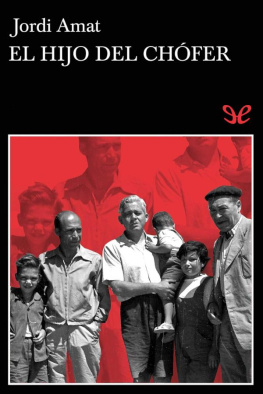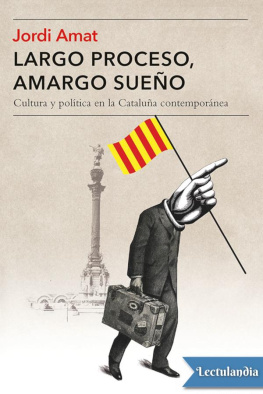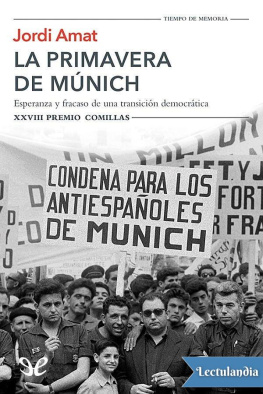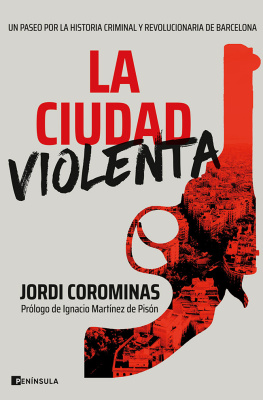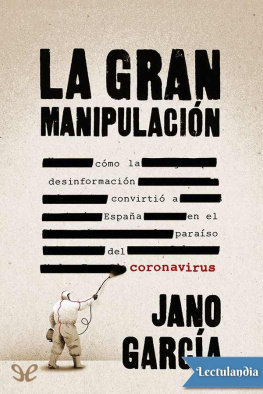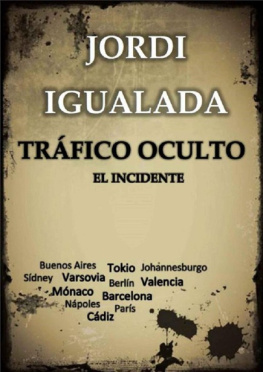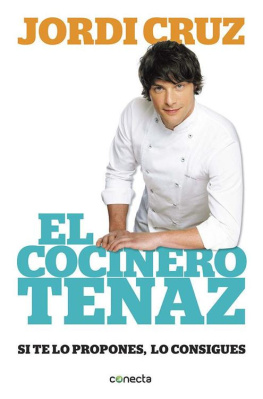NOTA DEL AUTOR
Cinco días antes de que Alfons Quintà asesinara a Victòria y después se suicidara, envié al Cultura/S de La Vanguardia la reseña de Primera página, las memorias de Juan Luis Cebrián. Además de la crítica incluí un despiece sobre un episodio que desvelaba Cebrián: esa comida en Zalacaín con directivos de Banca Catalana en el año 1980, cuando le pidieron a él y a Jesús de Polanco que El País no publicase más artículos de Quintà sobre el banco. El breve párrafo que escribí terminaba con una cita del libro: «es, creo, la mayor pifia que cometí durante mis años al frente del diario y constituyó un crimen de leso periodismo». En ese momento yo no había leído un solo artículo de Quintà, al menos conscientemente, ni tampoco lo hubiese reconocido si me hubiera cruzado con él por la calle. Para mí solo era uno de los nombres posibles a quienes debía entrevistar para el libro que preparaba por entonces: la biografía de Josep Benet. Entonces descubrí el obituario que Quintà escribió de Benet cuando murió: «Josep podría haber escrito mi vida con detalle y yo podría haberlo hecho con gran parte de la suya». ¿Cómo podía no haberle entrevistado?
Esa frase y el fragmento de las memorias de Cebrián me tenían fascinado. Durante las siguientes semanas pregunté por Quintà a varios amigos que lo habían tratado y, como en las agendas de Pla aparecía, le pregunté también a Xavier Pla si en la Fundació Josep Pla había documentación del personaje. Sí. Entre otras me pasó la carta del chantaje y, cruzando varios testimonios, el 29 de enero de 2017 publiqué en La Vanguardia un artículo titulado «El hijo del chófer». Diversas personas que lo leyeron contactaron conmigo para explicarme episodios de su relación con Quintà. Un lector escribió este comentario debajo del artículo: «¿por qué no escribió usted hace un año?». Naturalmente, porque no lo sabía, pero dudo de que lo hubiese contado si hubiera sabido algo de lo que ahora sé.
No pensé que iba a dedicarle unos años de mi vida hasta que leí Laëtitia o el fin de los hombres de Ivan Jablonka a finales de ese 2017. Avalado por sus estudios como teórico de la historia y sus relaciones con la literatura, en ese libro Jablonka contaba cómo había reconstruido la biografía de Laëtitia Perrais y su trágico final. Su compromiso en primera persona con el caso le legitimaba para explorar el suceso de manera honesta y descubrir cómo el Estado puede perpetuar la dinámica de la injusticia a través de esa grieta de dolor en la realidad. Pocos libros me han conmovido tanto. Jablonka convertía la escritura biográfica en un ejercicio cuyo propósito era concienciar a sus conciudadanos. Actuaba como un Plutarco democrático, una expresión que descubrí en la contracubierta de El meteorólogo, de Olivier Rolin. A esa misma idea, digamos ética y política, respondían otros libros, la mayoría franceses, que estaban ensayando una nueva manera de moralizar la prosa de no ficción. El caso más evidente era Emmanuel Carrère, cuyo Limónov me parecía ejemplar, pero valía también por Éric Vuillard. Cuando el 13 de marzo de 2018 los editores Juan Cerezo y Pilar Beltrán me regalaron la oportunidad de presentar El orden del día en Barcelona, aprendí también cómo la simple elección de escenas descritas con fiel intencionalidad podía ser otro mecanismo literario para revelar las trampas ocultas del funcionamiento de la sociedad. Se trataba, esencialmente, de fijarse en lo que no se ve y descubrir en ese detalle lo que pretende ser ocultado.
Todas las reflexiones dispersas sobre la retórica de libros de este estilo intenté sistematizarla cuando Josep Ramoneda me invitó a dar un curso en la Escola Europea d’Humanitats. Durante la primavera de 2018 —discutiendo con los asistentes sobre el Eichmann de Arendt y el Mercader de Luri, el Marco de Cercas y el Smith de Capote— nos comprometimos en una reflexión adulta sobre el mal de los otros y el mal que habita en nosotros. Fue una gran experiencia. El 6 de junio fue la última sesión y la dediqué a explicar mi proyecto de libro sobre Alfons Quintà y les pregunté si les parecía que tenía interés. Dijeron que sí.
Apenas había avanzado en mi investigación, pero mi hipótesis era que ese hombre maligno, precisamente por su final y la reacción que se produjo justo después, podía descubrir disfunciones de nuestro país, ya que en algunos momentos de su vida parecían cruzarse poderes e intereses de la política, la banca y el periodismo. El desafío era intentar ir más allá del suceso o del relato histórico para construir una narración, pero asumir al mismo tiempo que el ejercicio literario de ir hacia dentro del caso y el personaje era una forma de embrutecimiento. Implicaba no solo descubrir realidades turbias, sino también embrutecer de sordidez mi conciencia y la del lector. Esa había sido una duda constante para el Carrère de El adversario y su vía de salida había sido aceptar que escribir un libro como ese no lo convertía en mejor persona, pero le permitía, si lograba dar con una voz honesta, ensanchar una mirada moral sobre los otros y sobre sí mismo. Era, de alguna manera, una catarsis para superar el horror.
Con estas ideas, con estas lecturas y con estas dudas, y con mi convicción de que el conocimiento biográfico nos hace más libres y que la no ficción literaria tiene una función social fundamental, empecé a trabajar para escribir El hijo del chófer. Durante dos años he realizado decenas de entrevistas, leído o releído muchos libros y he intentado recopilar tanta información y tantos artículos de Quintà como me ha sido posible. Me he servido de todo lo publicado sobre él y diversos amigos me han facilitado documentos. A todas las personas que me han ayudado, incluyendo a los amigos que han leído las mil versiones del manuscrito, les doy las gracias por su tiempo y su paciencia. También a Lluïsa, Jordi y Maria por su amor y el tiempo que les debo.
Escribir esta narración de hechos reales no ha sido agradable y ponerle el punto final a esta historia trágica ha sido apaciguador. Necesitaba quitármela de encima. Olvidar para perdonarme que su publicación podía causar un dolor por el que me disculpo. Asumir que no lo iba a descubrir todo sobre el protagonista y su circunstancia, porque hay silencios petrificados, pero que debía contar todo lo que pudiera documentar aunque implicase saltarse la raya del respeto, traspasar la frontera de la educación o derruir el muro de la conveniencia. He acabado por convencerme de que contar lo que explico es moralmente discutible, pero al mismo tiempo socialmente necesario. Se trataba de buscar la verdad oscura que el poder esconde para perpetuarse. Intentar encontrarla es experimentar el riesgo traumático y redentor de la libertad.
1
El hijo del chófer
El único hijo del matrimonio Quintà Sadurní nace en Figueres el 28 de agosto de 1943. Fue en el Carrer Nou, aunque han vuelto a cambiar el nombre y ahora es la avenida José Antonio. Ese día de verano, en esa pequeña ciudad del norte de Cataluña y cercana a la frontera con Francia, nace el hijo de Josep y Lluïsa: Alfons. La familia de la madre regenta una zapatería ubicada en la principal avenida comercial de la ciudad: El Globo. Josep Quintà, que tiene treinta años cuando nace su hijo, se dedica al textil. Es viajante y para hacer su trabajo tiene algo que en esa España pocos tienen: vehículo propio. La vida es difícil. La posguerra es mísera. Un día, en el guardabarros de su coche, Quintà oculta zapatos que roba en la tienda de la familia de su mujer. Los quiere revender. Lo descubren. La relación con los Sadurní se degrada.
A Josep Quintà no le gusta estar en casa y le gusta hacer favores. Manuel Brunet le pide uno. ¿Puede llevarlo en su coche a Palafrugell? Para Brunet la vida tampoco es fácil. El mundo donde este periodista había brillado ha desaparecido. Ahora sobrevive escribiendo artículos reaccionarios sobre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Los publica en el semanario que tiene como colaborador estrella a Josep Pla: