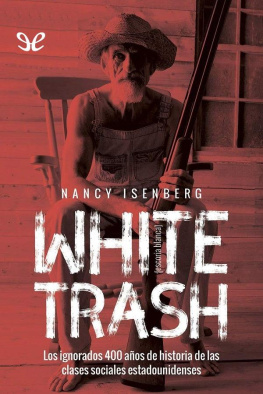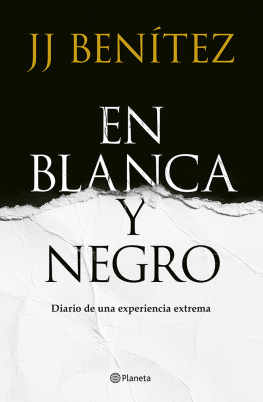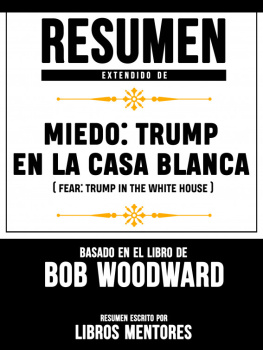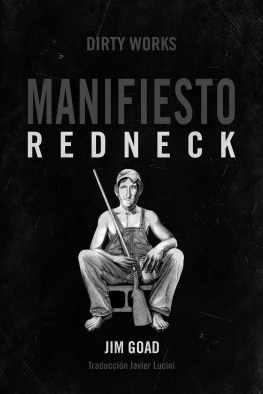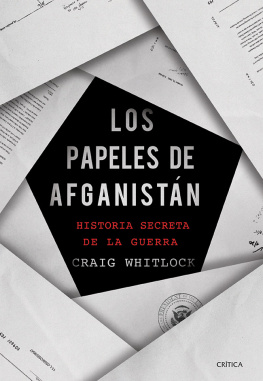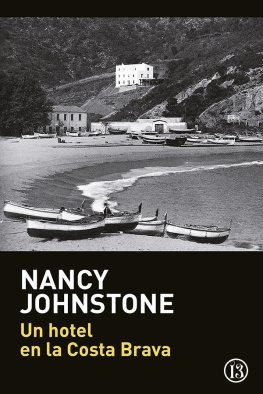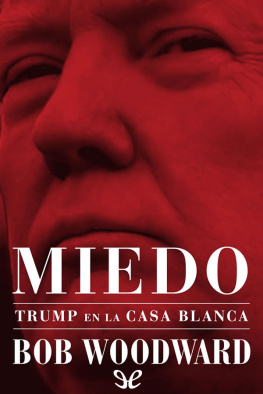01. Cuando toca sacar la basura La morralla del Nuevo Mundo
Cuando toca sacar la basura
La morralla del Nuevo Mundo
«Las colonias han de ser los evacuatorios
o desaguaderos de los Estados;
para drenar la porquería».
JOHN WHITE
The Planters Plea, 1630
A l iniciarse la colonización en el siglo XVI, los hombres y las mujeres cultos de Inglaterra imaginaban Norteamérica como un mundo inseguro habitado por criaturas monstruosas, un territorio ignoto rodeado de montañas de oro. Al ser una tierra extraña que muy poca gente iba a poder contemplar con sus propios ojos, los relatos espectaculares resultaban más seductores que cualquier observación práctica. Dos de los principales promotores ingleses de la exploración de Norteamérica jamás llegaron a poner el pie en el continente. Richard Hakluyt el Viejo (1530-1591) era un abogado del Middle Temple, una dinámica institución de la metrópolis londinense dedicada a la vida intelectual y la política cortesana.
El mayor de los Hakluyt era un letrado sumamente estudioso que casualmente contaba con buenas relaciones en el mundillo de quienes soñaban con obtener riquezas en empresas ultramarinas. En el círculo de sus conocidos había comerciantes, funcionarios reales e individuos de estrella ascendente como sir Walter Raleigh, sir Humphrey Gilbert o Martin Frobisher, todos ellos empeñados en alcanzar fama y gloria con la exploración de lejanos pagos. Estos hombres de acción alimentaban invariablemente un ego sobredimensionado: se trataba de una nueva casta de aventureros, de personas conocidas por su heroísmo, aunque también por una conducta pública de marcado mal genio.
El joven Richard Hakluyt, un clérigo perteneciente a la junta universitaria de Oxford, consagró su vida a la compilación de los relatos de viaje que le confiaban los exploradores. En 1589 publicó su obra más ambiciosa, las Principall Navigations, un exhaustivo catálogo en el que vino a reunir todas las crónicas de los viajeros ingleses que había logrado rastrear, y en las que figuraban travesías a Oriente, el norte de Europa y, por supuesto, Norteamérica. En la era de Shakespeare, todo el que se preciara de ser alguien leía a Hakluyt. El infatigable John Smith citará en numerosas ocasiones sus escritos, demostrando de ese modo ser algo más que un brutal soldado de fortuna.
El joven Hakluyt se había esforzado siempre en lograr el favor real, antes incluso de publicar sus Principall Navigations. Había estado elaborando un tratado para la reina Isabel I y sus más relevantes asesores y en él había expuesto los fundamentos de su teoría sobre la colonización británica. Ese «Discourse of Western Planting», publicado en 1584, era pura propaganda y había sido concebido para convencer a la soberana de los beneficios que podían extraerse de los asentamientos norteamericanos. Sir Walter Raleigh le había encargado el ensayo, animado por la esperanza de obtener del Estado una financiación que jamás llegaría a percibir. Pese a ello, Raleigh organizó una expedición cuyo resultado se concretaría en la efímera colonia de Roanoke, situada frente a las costas de lo que hoy es Carolina del Norte.
En la visión colonialista inglesa de Hakluyt, la lejana Norteamérica era una tierra salvaje de dimensiones poco menos que inconcebibles. Según afirmará en 1580 el intelectual francés Michel de Montaigne, el continente era un lugar habitado por gentes sencillas e incontaminadas por la civilización a las que él denomina caprichosamente «caníbales» pese a que contraríe con astucia la imagen popular de una legión de seres brutales aficionados a atiborrarse de carne humana. Al igual que Hakluyt, tampoco este autor había visto nunca un solo pueblo indígena, evidentemente. Sin embargo, Hakluyt veía al menos a los aborígenes con ojos más prácticos (y más anglicanos) que Montaigne, ya que no les consideraba ni peligrosos ni inocentes, sino meros receptáculos vacíos que solo aguardaban a que se les colmara de verdades cristianas (y también comerciales, claro está). Hakluyt imaginaba que los indios podían ser aliados útiles para la materialización de las aspiraciones inglesas, quizá incluso socios comerciales, aunque sometidos, desde luego; pero sobre todo los veía como un simple recurso natural que debía ser explotado para el mayor bien de todos.
El hecho de añadir la palabra «vacío» a la metáfora con la que se describían las características de un territorio misterioso contribuyó a concretar los objetivos legales del Estado inglés. Carente de propietarios reconocidos, el continente se hallaba disponible y a la espera de dueño. Hasta un ratón de biblioteca como el pastor Hakluyt dio en utilizar para la conquista un tropo con el que asimilar la situación de Norteamérica a la de una hermosa muchacha que ansía ser cortejada por los ingleses, con vistas al matrimonio. Estos estaban destinados a convertirse en sus legítimos propietarios y a oficiar como dignos tutores. Se trataba de una pura ficción, obviamente, puesto que la tierra no estaba realmente inane ac uacuum, es decir, vacía y vacante. No obstante, según la concepción de los ingleses, todo pedazo de terreno debía ser arrancado a su estado natural y puesto al servicio de la explotación comercial, y solo entonces podría decirse que pertenecía efectivamente a alguien.
Como es obvio, todo el mundo juzgaba que a los ocupantes indígenas no les asistía el más mínimo derecho de propiedad. Tras espulgar todo un conjunto de antiguos textos jurídicos con el fin de encontrar analogías convincentes, los colonizadores ingleses clasificaron a los nativos en la categoría de «salvajes» y, de cuando en cuando, en la de «bárbaros». Los indios no habían construido nunca nada que los ingleses pudieran incluir en el epígrafe de un domicilio o una población permanente, y no ceñían los campos de labor con cercas ni vallas. Trabajada por ellos, la tierra aparecía indómita y desprovista de límites, y presentaba un aspecto que John Smith considerará «extremadamente maloliente» y «cubierto de maleza» tanto en sus escritos sobre Virginia como en los que habrá de dedicar más tarde a Nueva Inglaterra. Si los indios vivían de la tierra, lo hacían en todo caso como nómadas pasivos. Por otro lado, Inglaterra necesitaba plantadores ávidos de lucro y campesinos industriosos resueltos a cultivar la tierra con la mente puesta en extraer de ella todas sus riquezas, y también precisaba que, para ello, supieran actuar con mano de hierro.
Esta influyente y todopoderosa concepción del uso de la tierra estaba llamada a desempeñar un papel crucial en las futuras categorizaciones que habrían de establecerse en ese continente experimental respecto a la raza y la clase. Antes incluso de haber logrado fundar un flamante conjunto de sociedades activas y bulliciosas, los colonos dieron en asignar a ciertas personas la condición de dinámicos administradores profesionales de las tierras susceptibles de ser explotadas, y declararon simples ocupantes a otros (la inmensa mayoría), convirtiéndolos de ese modo en gentes desligadas de toda participación medible en la productividad o el comercio.
Estéril, desierta, sin cultivar o maloliente, lo cierto es que la tierra adquirió una significación característicamente inglesa. A los ingleses les obsesionaba todo cuanto fuera desperdicio o esfuerzo inútil, y por esa sola razón lo que vieron en Norteamérica fue fundamentalmente una «tierra baldía». Y al hablar de erial se referían a cualquier terreno no urbanizado, a los campos excluidos de los circuitos destinados al intercambio comercial y ajenos a las sobreentendidas reglas de la producción agrícola. Si en el lenguaje bíblico la «tierra yerma» era sinónimo de una existencia desolada y dejada de la mano de Dios, en términos agrarios significaba dejarla improductiva y sin mejora.
Se denominaba páramo a toda tierra baldía. Los extensiones de tierra cultivable cuya propiedad se revelaba deseable debían exhibir campos arados, hileras de plantas comestibles y de árboles frutales, dorados y ondulantes océanos de trigo y vastos pastos para el ganado vacuno y las ovejas. John Smith abrazará esa misma premisa ideológica con una alusión muy concreta (aunque un tanto burda): el derecho de los ingleses a la propiedad de la tierra venía garantizado por el hecho de que asumieran el compromiso de cubrir el suelo de estiércol. El elixir inglés de los excrementos animales lograría transformar por arte de magia los salvajes eriales de Virginia, convirtiendo la tierra baldía en un valioso territorio de Inglaterra. Los yermos inservibles estaban ahí para ser objeto de un tratamiento