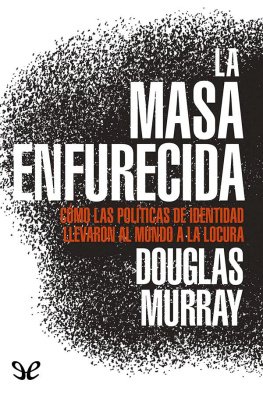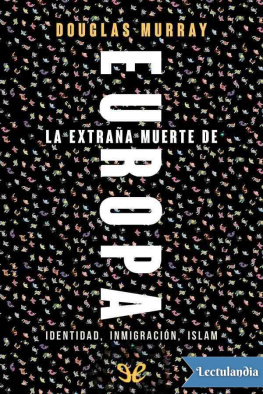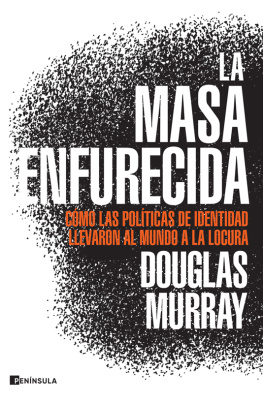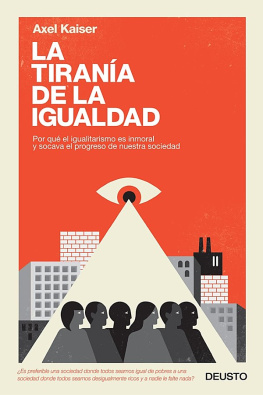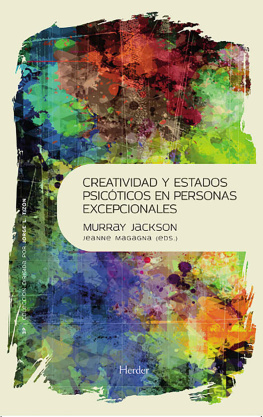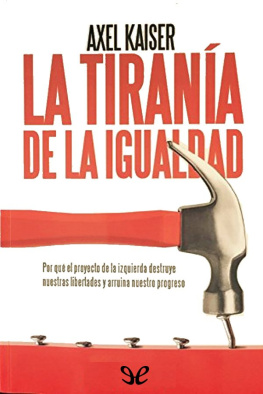AGRADECIMIENTOS
Este es mi segundo libro con la editorial Bloomsbury, con la que siempre es un placer trabajar, sobre todo gracias al apoyo, los consejos y el saber hacer editorial de Robin Baird-Smith, Jamie Birkett y el resto del personal de la sede de Londres. Asimismo, quisiera dedicarle un agradecimiento especial a mi agente, Matthew Hamilton, de The Hamilton Agency.
El título original del libro está inspirado en una obra del periodista escocés Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Quiero pensar que Mackay habría visto con buenos ojos esta usurpación, dada la descorazonadora prevalencia actual de un fenómeno que él mismo describió hace ciento ochenta años.
Hace varios libros que aprendí a ir con cuidado a la hora de consignar los nombres de algunas de las personas (ya no digamos todas) que de algún modo han aportado algo a mi obra. No porque no les esté agradecido, sino porque me siento reacio a confeccionar una lista de personas a las que luego podría acusarse de ser cómplices de algo. Sobre todo en el caso del presente libro. Solo diré que me siento enormemente agradecido por el gran número de conversaciones que he mantenido con personas de cuatro continentes durante la investigación y redacción de esta obra. También quisiera darles las gracias de corazón a mi maravillosa familia y a mis amigos.
No obstante, hay una persona a la que sí pienso nombrar, ya que, aparte de aparecer varias veces a lo largo del libro, muchas de las ideas que aquí se comentan ya habían sido puestas a prueba en su cabeza. De todas las personas de las que he aprendido discutiendo estos temas, nadie me ha abierto tanto la mente como Eric Weinstein. Con gusto puedo atribuirle cualquiera de mis mejores ideas, aunque debo advertir que las peores son de mi propia creación.
DOUGLAS MURRAY
Julio de 2019

DOUGLAS KEAR MURRAY (nacido el 16 de julio de 1979) es un escritor, periodista y comentarista político británico. Fundó el Centro para la Cohesión Social, del cual fue director de 2011 a 2018. También es editor de la revista política y cultural británica The Spectator. Murray escribe para varias publicaciones, incluyendo Standpoint y The Wall Street Journal. Es autor de Neoconservatism: Why We Need It (Neoconservadurismo: por qué lo necesitamos) de 2005, Bloody Sunday: Truths, Lies and the Saville Inquiry (Domingo sangriento: verdades, mentiras y la investigación de Saville) del año 2011, sobre la investigación del Bloody Sunday, The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam (La extraña muerte de Europa: inmigración, identidad, islam) de 2017, y La masa enfurecida de 2019.
CONCLUSIÓN
Quienes defienden la justicia social, la política identitaria y la interseccionalidad sugieren que vivimos en sociedades racistas, sexistas, homófobas y tránsfobas. Aseguran que todas estas formas de opresión están entrelazadas y que si aprendemos a identificar y destejer esta trama, lograremos acabar por fin con la opresión bajo la cual vivimos. Lo que tenga que ocurrir después no está muy claro. A lo mejor la justicia social es un estado en el que todo permanece estable. O a lo mejor habrá que seguir en alerta constante. Difícilmente lo sabremos.
En primer lugar, porque esas opresiones entrelazadas no se imbrican de forma nítida, sino que chocan y chirrían unas con otras e incluso consigo mismas. Más que atenuar la fricción, la producen. Más que promover la paz de espíritu, exacerban la tensión y la locura colectiva. Este libro se ha centrado en cuatro de los temas discutidos más a menudo en nuestras sociedades, temas que no solo aparecen en las noticias a diario, sino que se han convertido en la base una nueva moral social. Enarbolar la bandera de las mujeres, los homosexuales, las personas de otro origen racial y las personas trans se ha convertido en un modo de expresar compasión, pero también en una forma de exhibir la propia moralidad. En el prontuario de una nueva religión. «Luchar» a favor de estas causas y celebrarlas equivale a demostrar que somos buena gente.
Obviamente, todo esto tiene una parte encomiable. Permitir que las personas vivan su vida como deseen es una idea bajo la cual subyace uno de los logros más valiosos de nuestras sociedades. Un logro, por cierto, cuya ausencia en otras partes del mundo resulta alarmante: todavía hay setenta y tres países en el mundo donde la homosexualidad es ilegal, ocho de los cuales la castigan con la pena de muerte. En muchos países de África y Oriente Próximo, las mujeres están privadas de los derechos más básicos. La violencia interracial es el pan de cada día en muchos lugares. En 2008, veinte mil personas huyeron de la República de Sudáfrica a Mozambique después de unos disturbios en los que las agresiones de sudafricanos contra mozambiqueños dejaron docenas de muertos y miles de personas sin hogar. En ningún lugar del mundo está tan protegido el derecho de las personas trans a vivir su vida como en los países desarrollados de Occidente. Todos estos son logros que se han materializado gracias a la ley y el Estado de derecho. Y aquí es donde se produce una paradoja: los países más avanzados en estas materias son los que se presentan como los peores. Quizá no sea más que una variante de la máxima de Daniel Patrick Moynihan sobre los derechos humanos: que las denuncias de violaciones de los derechos humanos en un determinado país son inversamente proporcionales a la cifra de violaciones de los derechos humanos. En los países donde no hay libertad, tales denuncias no se producen. Las sociedades libres son las únicas que permiten —es más, fomentan— las denuncias de sus iniquidades. De forma parecida, cuando alguien afirma que tal facultad de artes liberales de Estados Unidos o tal restaurante de Portland promueven el fascismo, es porque para esa persona el fascismo supone una amenaza más que remota.
Aun así, este espíritu de acusación, denuncia y agravio se ha difundido a una velocidad extraordinaria. Aunque llevamos una década inmersos en la era de Twitter y los teléfonos inteligentes, las nuevas tecnologías no son la única causa. Ya antes empezaba a perfilarse un giro extraño en el lenguaje de los derechos humanos y la práctica del liberalismo. Como si en algún momento el instinto inconformista del liberalismo se hubiera visto reemplazado por un dogmatismo de corte liberal: un dogmatismo que insiste en que ciertas cuestiones que no están resueltas en realidad lo están; en que ciertos asuntos que ignoramos en realidad nos son bien conocidos; y en que somos perfectamente capaces de estructurar una sociedad a partir de unas pautas mal fundamentadas. He aquí por qué los resultados de los derechos se presentan como las bases de dichos derechos, aun cuando estas bases consistan en entidades sumamente inestables. Ojalá este liberalismo admitiera cierta dosis de humildad entre tanta certidumbre. Y es que en algún momento, esta actitud dogmática y revanchista podría llegar a minar, e incluso a derrumbar, los cimientos de la era liberal. A fin de cuentas, no está claro que la mayoría de la población siga aceptando lo que se le dice que acepte o que siga amilanándose cuando la insultan por oponer resistencia.
Es preciso identificar los defectos de esta nueva teoría justificativa de la existencia, pues los daños que puede acabar provocando el huracán de la interseccionalidad son incalculables. La metafísica que alimenta a las nuevas generaciones, y con la que todos los demás nos vemos obligados a tragar, es demasiado inestable y parte del deseo de expresar con certeza cosas que en realidad ignoramos, así como del desprecio y el relativismo con que repudia lo que sí sabemos. Sus principios son que todo el mundo puede volverse homosexual, que las mujeres son mejores que los hombres, que las personas pueden volverse blancas pero no negras y que cualquiera puede cambiar de sexo. Quien no encaje en este esquema es un opresor. Y absolutamente todo debe plantearse desde una óptica política.