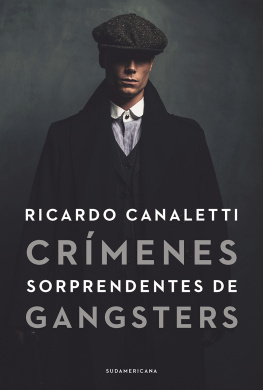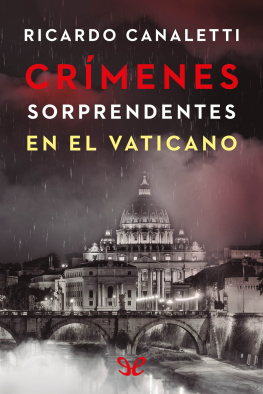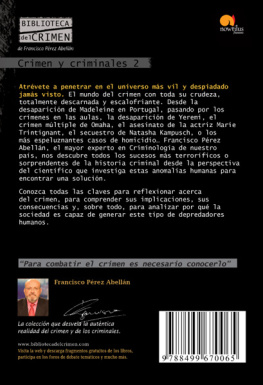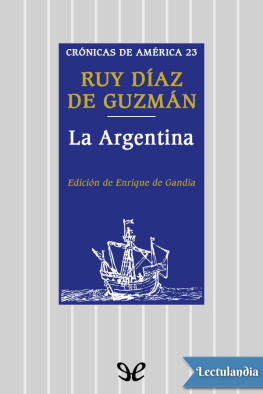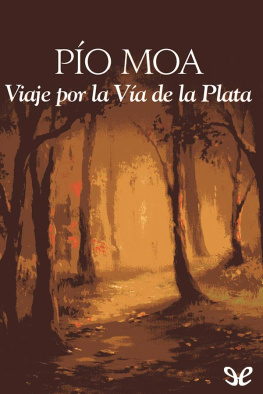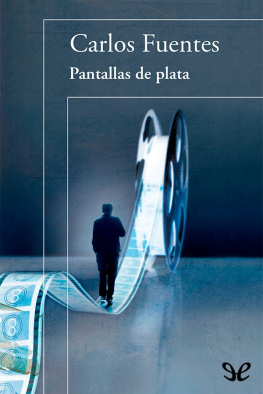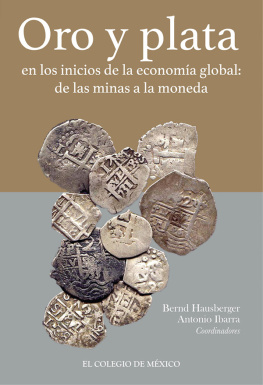RICARDO CANALETTI nació el 16 de marzo de 1955, La Boca, Buenos Aires.
Es periodista. Ingresó en el diario Clarín en 1986, donde fue editor jefe entre 1991 y 2008. En la actualidad conduce el programa Cámara del Crimen por el canal de cable Todo Noticias (TN), y es columnista en los noticieros de la misma señal y en Telenoche (El Trece). Publicó decenas de investigaciones y análisis sobre el funcionamiento de la Justicia, la situación carcelaria, el narcotráfico y los abusos de poder policiales. Cubrió los casos criminales más importantes de los últimos veinticinco años como cronista o editor responsable. En 2014 publicó en esta editorial el exitoso Crímenes sorprendentes de la historia argentina, varias veces reimpreso. Ya había editado en 2001 —junto con Rolando Barbano y Héctor Gambini— Crímenes argentinos. En 2008 escribió El caso Belsunce, luego El golpe al Banco Río y El caso Barreda, y en 2009 Todos mataron, acerca de los policías que luego fundaron la organización terrorista parapolicial Triple A. Ha sido expositor en el I Congreso Universitario sobre Seguridad y Estado de Derecho que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, patrocinado por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de esa facultad. Es profesor de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Belgrano.
I
Pequeño corazón delator
(1785)
En esa mañana turbia y sombría unas diez mil personas se reunieron alrededor del cadalso. El murmullo persistente se interrumpió con gritos de éxtasis cuando corrió el rumor de que se acercaba la caballería que precedía al cortejo. Había quienes levantaban sus brazos al aire y movían la cabeza como enloquecidos, se escuchaban risas sarcásticas y exclamaciones de regocijo malsano producido por el merodear de la muerte. De pronto, silencio. Los gritos endemoniados de la calle Saint-Honoré cesaron cuando la carreta que escoltaban los jinetes se asomó por la esquina. La muchedumbre se apretujaba en las cercanías del patíbulo: una tarima de forma cuadrilonga con dos vigas fuertes, altas y acanaladas, aseguradas en su base con clavos y unidas en su parte superior por un travesaño resistente. Este madero tenía en el medio un grueso anillo de hierro por donde pasaba la cuerda que fijaba y sostenía el peso de una cuchilla con filo sesgado, de manera que cuando el verdugo accionaba el resorte caía a plomo y cortaba oblicuamente y en toda la extensión del golpe. La sangre del cuello brotaba por mil canales, como deseaba la muerte. Por entonces, 21 de enero de 1793, el año del Terror, los franceses no la llamaban guillotina, sino simplemente «la máquina». El silencio repentino tornaba irreal a esa mañana fría. En el carruaje venían Luis XVI y el caballero de París, como le decían a Charles-Henri Sanson, el mejor verdugo de Francia.
Según Sanson, el rey mantuvo en todo momento la compostura, y su temple dejó asombrados a todos los que lo acompañaban en el carruaje: el mismísimo verdugo y sus ayudantes. No era la primera vez que Sanson se encontraba con Luis XVI. Un par de años antes se habían visto en ocasión de una circunstancia inusual: las ejecuciones en París habían disminuido y el verdugo había ido a pedirle al rey un subsidio para poder mantener a su numerosa familia. La siguiente vez, en 1791, fue a propósito del interés que Luis tenía acerca de la propia «máquina». Quería saber si «hacía doler» a los condenados al momento de perder su cabeza. Sanson le contestó que apenas sentían «un ligero frescor en el cuello».
Cuando Luis descendió del carruaje, Sanson le dijo que debía sacarse su hábito, pero el rey se opuso de manera terminante. Su viejo verdugo le habló con calma, como si fuese su médico de cabecera. Finalmente, el rey accedió y se quedó con los pantalones y la camisa. Antes de ascender al patíbulo, su majestad le preguntó al verdugo si era necesario que los tambores redoblaran todo el tiempo. Sanson no tuvo respuesta. Luis XVI subió y se dirigió hacia la parte delantera, como si quisiera pronunciar un discurso. Lo detuvieron y lo persuadieron de que eso no era posible. Mientras el público vociferaba, le explicaron con cortesía y suavidad que la situación no era apropiada para dar ningún discurso a personas que solo querían ver su sangre bañar el cadalso y su cabeza exhibida por Sanson en una pica. La muchedumbre, entretanto, gritaba enloquecida. Era la muerte, otra vez, que merodeaba cerca del tablado.
Al tratar de atarle las manos y los pies, como era el procedimiento en esos casos, el condenado se resistió, pero finalmente accedió. Siguió una de las peores humillaciones, el corte de cabello, casi al rape. Y le arrancaron el cuello de la camisa, para que la hoja de la guillotina no tuviese ningún obstáculo. Ahora el público hacía silencio, aunque de vez en cuando se escuchaba gritar: «¡Muerte a Luis XVI!». Sanson lo tomó de los hombros y lo acomodó con fuerza en el tablero, con la cabeza entre dos vigas, sujeta por dos traviesas provistas de escotaduras que se adaptaban una a otra fijando el cuello para impedir que la cabeza se moviera de un lado a otro. La hoja filosa miraba desde arriba. Antes de que Sanson soltara el resorte, escuchó al sacerdote decir: «Hijo de San Luis, mirad al cielo». La cuchilla se desplomó como un relámpago. Se escuchó un zumbido y un golpe sordo. Los caballos de los gendarmes que custodiaban el cadalso relincharon. Sanson, que sabía arrancar los labios superiores de los blasfemos, quemar a fuego lento a las meretrices, cortar las lenguas de los mentirosos, amputar las manos de los ladrones, fustigar a los pecadores, herrar como ganado a los desertores o flagelar a los menores de edad que incurrían en algún delito grave, tomó la cabeza de Luis por las orejas, la ensartó en una pica y la mostró a los concurrentes, que gritaron enfervorizados: «¡Viva la república!».
Nueve meses después, el mismo espectáculo se repetiría con María Antonieta, la reina, la viuda Capeto. A pesar de todas las acusaciones en su contra por supuestas acciones de alta traición a Francia, de la ejecución de su marido y del encarcelamiento de su hijo, el delfín Luis (el término «delfín» es un título nobiliario reservado a los príncipes herederos al trono), no pudieron quitarle la serenidad de su rostro al salir de la prisión de la Torre del Temple hacia su muerte. Como dijo Stefan Zweig, subió al cadalso «exactamente con la misma alada facilidad, calzando sus negros zapatos de satén de tacones altos, por esta última escalera, como en otro tiempo por las escalinatas de mármol de Versalles». Aunque el lugar donde moriría distaba mucho de ser aquel extraordinario palacio. María Antonieta tropezó y pisó a Sanson. De inmediato, dijo: «Disculpe, señor, no lo hice a propósito».
NI MUERTA LA DEJARON EN PAZ
«El féretro permanece insepulto en el cementerio, a causa de que no se cavan fosas para una sola persona; sería demasiado caro. Se espera una nueva hornada de la diligente guillotina, y solo cuando está reunido un número suficiente, la caja de María Antonieta es cubierta con cal viva y arrojada en la fosa común con las nuevas aportaciones. Con ello está todo terminado. En la prisión, el perrillo de la reina corre de una parte a otra, ladrando inquietamente durante algunos días; va olfateando de celda en celda, y salta sobre todos los jergones en busca de su dueña, después, también él cae en indiferencia y el carcelero, compasivo, se queda con él. Más tarde, a las oficinas de la Comuna llega un sepulturero y presenta su cuenta: “Seis libras por el ataúd de la viuda Capeto; quince libras con treinta y cinco sous por la sepultura y los sepultureros”. Después, un alguacil reúne las miserables prendas de vestir de la reina, forma un inventario y las envía a un hospital; unas pobres viejas se las ponen sin saber ni preguntar a quién pertenecieron antes. Con ello queda terminada, para sus contemporáneos, la persona que se llamó María Antonieta; cuando, pocos años más tarde viene a París un alemán y pregunta por la sepultura de la reina, no se encuentra ya en toda la ciudad ni un solo ser humano que pueda dar informes de dónde está enterrada la exreina de Francia».