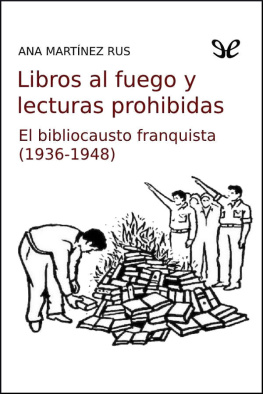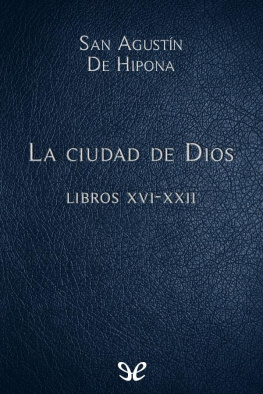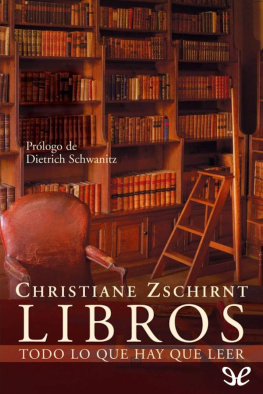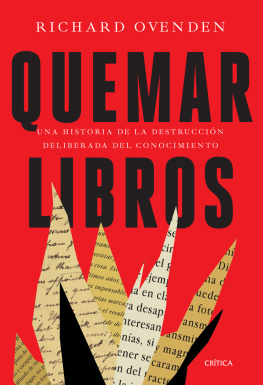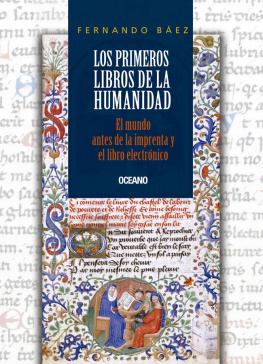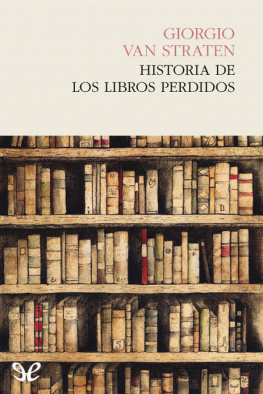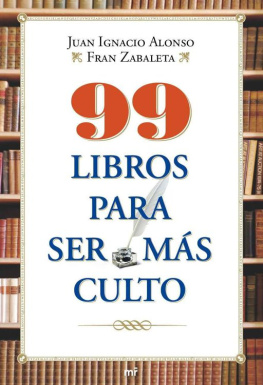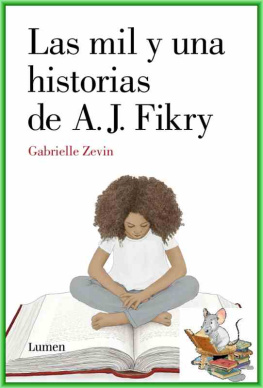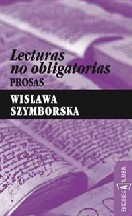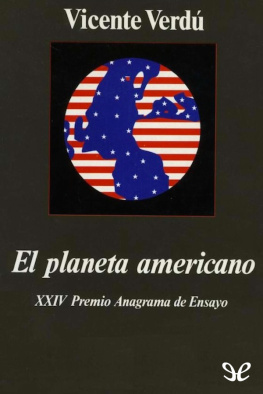A modo de conclusión
A MODO DE CONCLUSIÓN
De la misma manera que en la España de Franco se asesinó a miles de personas y se privó de libertad a más de un millón de individuos, se destruyeron millones de publicaciones mediante hogueras purificadoras. En cada plaza de los pueblos se organizaron quemas públicas del veneno escrito de la anti-España como acto fundacional del nuevo Estado. Asimismo, se trituraron otros tantos kilos de libros con guillotinas para convertirse en pasta de papel de los nuevos títulos imperiales y de mártires que se editaron durante la contienda y en la inmediata posguerra.
El fuego resultó más simbólico y efectivo en la eliminación de las ideas del enemigo que la afilada hoja de metal en la aniquilación de páginas. Con las teas incandescentes, toneladas de volúmenes fueron reducidas a cenizas, quedando solo el olor a papel y cartón quemado y el polvo de tanta infamia. Aunque menos poética, la guillotina permitía reaprovechar las virutas de papel en pasta para nuevos ejemplares.
La causa para esta pena tan severa se debía a que esas páginas eran las responsables de la Guerra Civil para las autoridades militares, eclesiásticas y civiles que se sublevaron el 18 de julio de 1936. Los textos y las ideologías de esos libros eran culpables. Evidentemente, nada se decía del golpe militar fracasado que desembocó en la guerra fratricida. Todo lo contrario: el alzamiento que había salvado a España del comunismo, el ateísmo y la masonería, también había librado a los españoles de esos contenidos ponzoñosos. De este modo, se atajó la infección que se había extendido por todo el país, extirpando los malos libros y sus ideas nocivas para proteger así las mentes y las almas de los buenos españoles.
Aunque mucho se ha escrito sobre la censura de prensa, en los libros o en el cine, en general esta cuestión se ha tratado de manera desgajada del contexto general represivo contra la libertad de pensamiento y de creación. La censura, en su versión más dura, recogida en la eufemística Ley de Prensa de 1938, formaba parte del ciclo represivo contra el libro, era un eslabón más, pero no el único o el más grave.
Primero se destruyó la oferta editorial y bibliotecaria del país quemando y guillotinando libros; luego se expurgaron y depuraron los fondos bibliográficos de los anaqueles de las bibliotecas, de los almacenes de las editoriales y de los escaparates de las librerías. Después se estableció la censura previa para controlar la oferta nacional e internacional e impedir que salieran al mercado títulos prohibidos y perjudiciales, y por último se publicaron textos sanos, de acuerdo con el nuevo decálogo franquista y, en muchos casos, con fines propagandísticos.
La censura por sí sola no tenía sentido, o al menos resultaba insuficiente sin los otros elementos de protocolo punitivo. En este sentido, la legislación y las acciones de los militares rebeldes fueron muy explícitas y expeditivas al respecto desde el comienzo de la guerra, completando todos estos aspectos en su persecución contra el libro y la cultura escrita.
No bastaba solo con destruir los títulos presentes, ni siquiera con purgar los catálogos de las bibliotecas. Tampoco era suficiente con recluir obras en salas especiales para la consulta restringida solo de especialistas, ni prevenir la oferta científica y literaria con la censura, ni sustituir toda esa producción bibliográfica malévola por otra complaciente con el régimen y la Iglesia. Si solo se atendía al patrimonio bibliográfico existente, podrían aparecer nuevas obras perniciosas, y si solo se prohibían los nuevos títulos, podrían circular todas las obras publicadas desde los inicios del liberalismo. Así que era tan necesario ocuparse de las estanterías de las bibliotecas públicas y privadas, y de los fondos editoriales, de librerías y de quioscos, como controlar los catálogos y las novedades editoriales de sellos nacionales y extranjeros.
Con lo peor de lo peor, sobre todo en los primeros años, se destruyó masivamente en sus dos vertientes, llamas y cuchillas acabaron con toneladas de obras, pero posteriormente y a la vez se fiscalizaron fondos para apartar muchos títulos al gran público, reservándolos solo a usuarios autorizados. Una vez limpia la patria de esa podredumbre intelectual, se establecieron los filtros necesarios para impedir la aparición de esos libros o de otros similares e igualmente peligrosos.
De este modo, se procuró no dejar resquicio para que se colaran las ideas de la anti-España. Los libros y las ideologías subversivas habían encolerizado a millones de personas, provocando la muerte, el asesinato, la destrucción y el saqueo; en definitiva, eran los primeros y directos culpables de la gran hecatombe que vivió el país. Por todo ese mal causado, el castigo debía ser ejemplar y contundente para esos libros criminales y delincuentes. Su aniquilación formó parte del mismo sistema represivo que eliminó personas y privó de libertad a otras muchas.
Las destrucciones del patrimonio bibliográfico por sus contenidos y autores, junto con las restricciones a la libertad de pensamiento y de creación, explican el retroceso cultural y educativo que vivió el país durante el régimen franquista. De todos es conocida la expresión páramo cultural para referirse al panorama cultural del franquismo; sobre todo, durante el primer franquismo. Con estos mimbres no es de extrañar —si atendemos a la represión cultural solo en el mundo de los libros, las bibliotecas, las editoriales y las librerías, según hemos analizado anteriormente— que el término páramo se quede escaso; seña más propio utilizar erial.
Textos convertidos en cenizas y virutas, infiernos en las bibliotecas, censura oficial en la edición y autocensura en los creadores, graves dificultades para introducir libros prohibidos en España y, por tanto, notables problemas para hacer llegar el pensamiento de los exiliados y autores extranjeros. Así que, desde 1936 hasta 1951, se puede hablar claramente de un vasto desierto cultural, a pesar de las obras renovadoras y valiosas que aparecieron entonces, como La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela; Nada, de Carmen Laforet; La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, o Hijos de la ira, de Dámaso Alonso.
Recordemos incluso que la famosísima obra de Cela La colmena tuvo que publicarse en Buenos Aires en 1951 y no fue editada oficialmente en España hasta 1963. Será precisamente en la década de los sesenta cuando la situación comenzó a cambiar con el desarrollo económico y la modernización social, junto con la tímida apertura de la dictadura que representó la nueva Ley de Prensa de 1966, que acabó con la censura previa, pero no con el sistema represivo.
En este sentido, confluyeron los puentes que establecieron los escritores del interior con los desterrados y las iniciativas de los profesionales del libro. Por un lado, algunos editores publicaron obras al límite, aprovechando los resquicios de la censura y, por otro, un grupo de libreros se la jugaron, aparte del negocio, introduciendo en sus trastiendas, en lugares escondidos, libros prohibidos.
A pesar de todas las inspecciones, requisas, incautaciones y depuraciones, las autoridades franquistas tuvieron problemas para acabar con todos los libros prohibidos debido a su carácter peligroso para la ideología y la moral del régimen. La circulación reducida de estas obras estaba relacionada con la amplia oferta bibliográfica nacional y extranjera que había que eliminar, la falta de medios, la carencia de normas homogéneas en la censura y las complejidades del negocio editorial y librero.
Al mismo tiempo, el sistema censor provocó una pugna entre Falange y la Iglesia por imponer sus criterios, sus censores y sus hombres de máxima confianza en los puestos de responsabilidad de la censura. Además, si la destrucción de ejemplares, la reclusión de otros muchos en los infiernos y la censura resultaran de por sí insuficientes en el proceso de control de la publicación y difusión de textos, aparecieron otros inconvenientes y trabas burocráticas, desde la falta de la principal materia prima, el papel, la escasez de divisas o la suspensión continua del servicio eléctrico hasta los trámites del nuevo Instituto Nacional del Libro, encargado de la política oficial y del intervencionismo en las actividades de las empresas privadas.