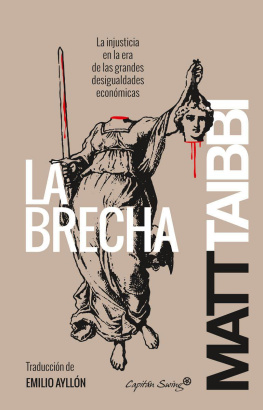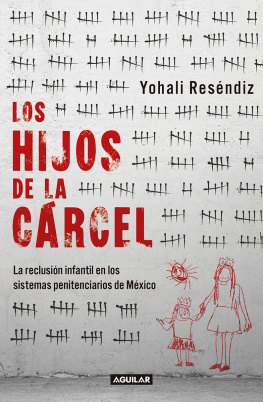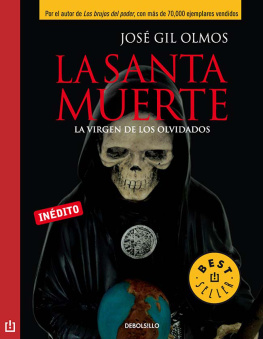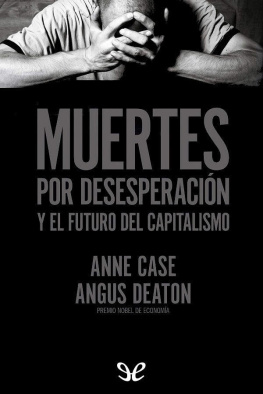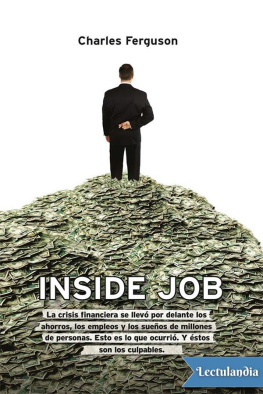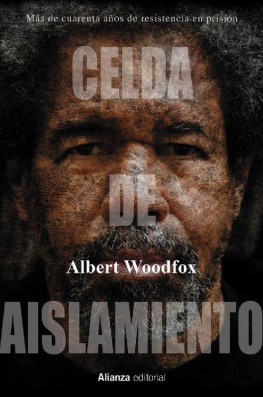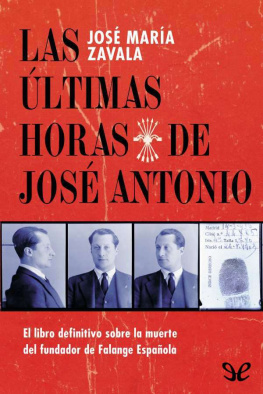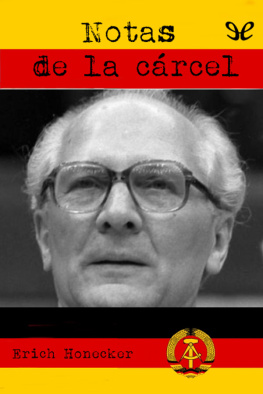Introducción
A lo largo de los últimos veinte años más o menos, en Estados Unidos hemos asistido a la propagación de un extraño misterio estadístico. Presten atención a estas tres noticias y miren a ver si a ustedes les cuadran.
Primera: la cifra de crímenes violentos lleva casi dos décadas descendiendo de manera muy acusada. Según datos del FBI, cuando alcanzó su máximo en 1991 había 758 delitos violentos por cada cien mil habitantes. En 2010, esa cifra había caído a 425 delitos por cada 100.000 habitantes, un descenso de más del 44%.
La reducción afectaba a todo tipo de delitos graves, desde asesi natos hasta agresiones, pasando por violaciones y robos a mano ar mada. Los gráficos que representan este descenso muestran una caída sostenida y prolongada; no un salto de año a año, sino un desplome interanual constante.
Segunda: aunque los índices de pobreza se redujeron considerablemente en los años noventa, lo que tal vez permitiría explicar la caída en el número de delitos violentos, dichos índices crecieron de forma abrupta en los años dos mil. A comienzos de esa década, los niveles de pobreza rondaban el 10%. En 2008 habían subido hasta el 13,2%. En 2009 el porcentaje era del 14,3. En 2010, del 15,3.
Todo esto cuadra con lo que la mayoría de los norteamericanos de a pie sabían, y saben, de manera intuitiva. A pesar de lo que nos cuentan del inicio de la recuperación; a pesar de lo que las subidas en las Bolsas parecen indicar, la economía está peor en términos generales; en general, los salarios bajan y, en general, hay menos dinero.
Pero a lo largo de todos estos años, los delitos violentos han disminuido y a día de hoy siguen disminuyendo. En contra de lo que podría pensarse, más pobreza no ha generado más criminalidad.
La tercera noticia que no encaja es que durante el mismo periodo de tiempo la población reclusa estadounidense se ha multiplicado exponencialmente. En 1991 había alrededor de un millón de norteamericanos entre rejas. En 2012 su número superaba los 2,2 millones, un incremento de más del 100%.
De hecho, la población reclusa de nuestro país es, a día de hoy, la mayor de toda la historia de la civilización humana. En Estados Unidos hay más personas en libertad condicional o encarceladas (en torno a seis millones en total) de las que hubo nunca en los gulags de Stalin. Por si les sirve de algo: ahora mismo hay más personas negras en la cárcel que esclavos en el momento álgido de la esclavitud.
Díganme si este silogismo tiene algún sentido:
La pobreza aumenta;
Los delitos disminuyen;
La población reclusa se duplica.
No cuadra, a menos que haya una explicación alternativa. A lo mejor todos estos nuevos presos no violentos responden a algún objetivo de política nacional. A lo mejor todos ellos han infringido alguna regla social no escrita. Pero ¿cuál?
Mientras estaba en San Diego documentándome para este libro, me contaron una historia increíble.
Estaba investigando un programa municipal conocido como P100, que permite al Estado inspeccionar con carácter preventivo la casa de cualquier persona que solicite una ayuda. Al parecer, las autoridades buscan pruebas de que el o la solicitante tiene un trabajo no declarado o un novio que puede pagar las facturas; pruebas, en definitiva, de que está mintiendo para defraudar al contribuyente unos míseros cientos de pavos al mes.
Una mujer vietnamita, refugiada y víctima de violación recién llegada a Estados Unidos, solicitó la ayuda a los servicios sociales de San Diego. Un inspector se presentó en su casa, irrumpió en el apartamento y empezó a rebuscar entre sus pertenencias. En un momento dado, abrió el cajón de la ropa interior y se puso a examinar las prendas que allí había. Con un gesto de desprecio, y sirviéndose de la punta del lápiz, sacó unas bragas muy sexys, al tiempo que miraba a la mujer con ojos acusadores. Si no tenía novio, ¿para qué quería aquellas bragas?
Esta imagen, la de un inspector de servicios sociales sujetando despectivamente unas bragas con la punta del lápiz, expresa un montón de cosas a la vez. La principal es desprecio. Se da a entender que alguien que está sin blanca, hasta el punto de tener que pedir ayuda al contribuyente, no debería tener relaciones sexuales, y mucho menos unas bragas sexys.
La otra idea que está aquí presente es que si uno es así de pobre, ha de renunciar a cualquier pretensión de privacidad o dignidad. El solicitante de ayudas es menos persona, puesto que es económicamente dependiente (y, por lo general, inmigrante no bienvenido, procedente de un país pobre, y al que habría que echar a patadas), y por lo tanto tiene menos derechos.
Por muy ofensiva que sea esta imagen, su extraña lógica resulta irresistible para muchos estadounidenses, cuando no para la mayoría de ellos. Y aun cuando no estemos de acuerdo con ella, la entende mos perfectamente. Y esto es lo que resulta llamativo, el hecho de que todos la entendamos. Cada vez es más habitual que en nuestro fuero interno andemos calculando quién tiene derecho a qué y quién no. Ya no es aquello tan sencillo de que todos somos iguales ante la ley. Ahora todos sabemos que hay algo más.
Cuando era muy joven, en la época en que el imperio soviético se desmoronaba, me fui a estudiar ruso a Leningrado. Una de las primeras cosas de las que me di cuenta en aquella ruina inservible y delirante de país es que había dos tipos de leyes: las escritas y las no escritas. Las leyes escritas eran absurdas, a menos que violaras alguna de las no escritas, momento en el cual aquéllas se volvían importantísimas.
Así, por ejemplo, la posesión de dólares o de cualquier otra divisa fuerte en teoría estaba prohibida, pero no conocí a ningún soviético que no las tuviera. Lo que pasaba es que el Estado era muy selectivo a la hora de aplicar la legislación contra el libre cambio. Así, podían detener al adolescente farsovshik (comerciante en el mercado negro) que cambiaba sombreros de piel de conejo por pantalones vaqueros en mi residencia universitaria por llevar tres dólares en el bolsillo, pero un funcionario municipal podía caminar tranquilamente por la avenida Nevsky con un flamante traje Savile Row sin que le pasara nada.
Todo el mundo asumía de manera implícita esta hipocresía, a un nivel casi podría decirse que físico, muy por debajo del control consciente. Para un ruso de la época soviética, su día a día como ciudadano implicaba estar haciendo permanentemente este tipo de cálculos. Pero en el instante en que a la gente se le permitió pensar y cuestionar en voz alta las leyes no escritas, fue como si todo el país despertase de un sueño, y el sistema se desmoronó en cuestión de meses. Aquello sucedió delante de mis narices, entre 1990 y 1991, y no lo he olvidado.
Ahora me siento como si estuviera viviendo el mismo proceso al revés. Igual que los soviéticos despertaron de un engaño, veo ahora cómo mi propio país se deja atrapar por una ilusión. Resulta inquietante comprobar cómo la gente está empezando a sentirse cómoda en esta especie de hipocresía oficial. Es llamativo, por ejemplo, que nos estemos volviendo insensibles a la idea de que los derechos no son absolutos, sino algo de lo que se disfruta según una escala variable.
Para decirlo sin rodeos, en el punto extremo de dicha escala — como, pongamos, en una aldea afgana o pakistaní— hay gente que consideramos que no tiene ninguna clase de derechos. Gente que puede ser asesinada, o detenida por tiempo indefinido, y que carece de cualquier tipo de amparo legal, de la Convención de Ginebra para abajo.
Incluso aquí, a nivel interno, esa idea está encontrando respaldo. Después del atentado del maratón de Boston hubo una fugaz contro versia en la que llegamos a preguntarnos explícitamente si, cuando se les capturase, a los sospechosos chechenos había que leerles o no sus derechos. Por muy furioso que uno pudiera estar —y, como bostoniano que soy, mi deseo era que al responsable de aquello, fuera quien fuera, lo arrojaran al agujero más hondo que tuviéramos a mano— , fue un momento tremendamente interesante de nuestra historia. Fue la primera vez en que de verdad dudamos de si un sos pechoso tenía pleno derecho a un proceso legal con todas las garantías. Ni siquiera los repeinados bustos parlantes de la televisión sabían la respuesta. Teníamos que pensárnoslo.