Diego Fischerman
El sonido de los sueños
Y otros ensayos sobre música
Debate
SÍGUENOS EN

 @Ebooks
@Ebooks
 @megustaleerarg
@megustaleerarg
 @megustaleerarg_
@megustaleerarg_

A Diana
A Laura
A mis hermanos
A mis amigos
INTERLUDIO MARINO
Katsushika Hokusai publicó sus 36 vistas del Monte Fuji, como láminas, entre 1826 y 1833. En la que tal vez sea la más famosa, donde una ola erguida como una garra incluye otras olas y éstas a otras, el Fuji aparece duplicado, más pequeño, como parte de la misma ola. Claude Debussy aparece en una vieja foto, tomada en su estudio, con esa vista (esa ola) clavada en la pared detrás de él. Resulta imposible no imaginarse una relación entre la ola de Hokusai y El mar, sus “tres bocetos sinfónicos para orquesta” terminados de componer en 1905. Y es que, además, “La gran ola de Kanagawa” estaba en la portada de la edición original de la partitura, publicada ese mismo año.
Es difícil no preguntarse qué es lo que, del mar, atrajo al compositor y no pensar, entonces, en otros mares y otras obras: La tempestad de Tchaikovsy y la de Sibelius, el Billy Budd y el Peter Grimes de Benjamin Britten y, en particular, los Cuatro Interludios marinos extraídos de esa ópera. Subtitulados “Dawn” (amanecer), “Sunday Morning” (mañana de domingo), “Moonlight” (luz de luna) y “Storm” (tormenta), el autor pensó para ellos una vida propia aún antes del estreno de la ópera, en junio de 1945. Si las marinas son un subgénero de la pintura casi exclusivamente relacionado con el Mar del Norte y con artistas holandeses e ingleses, el mar de Britten se inscribe en una larga tradición británica que comienza con las tempestades musicales de Matthew Locke y de Thomas Linley the Younger y llega al Sea Drift de Frederick Delius –sobre textos de Walt Whitman y completado en 1904– y a las exquisitas Sea Pictures, un conjunto de canciones para contralto y orquesta escritas por Edward Elgar en 1899.
“…El mar, como el remordimiento, está en todas partes/ Y sus grandes naufragios tienen mástiles que sobreviven largo tiempo...”, traducen Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares a John Peale Bishop en “Tema de las mutaciones del mar” (“A subject of sea change”). En ese poema extraordinario, donde la memoria fluye en oleadas, está presente lo que podría entenderse como el sentido musical del mar: su capacidad para permanecer, para ser sólo recuerdo ya en el mismo momento en que es percibido, para cambiar y ser irrepetible e indetenible, para ser transcurso obligado, para tapar y descubrir, para amoldarse a cada grieta y, también, para forzarla, para invadir, para amenazar y, al fin pero lejos del último lugar en importancia, para que allí comience la vida.
Algo de esa cualidad se relaciona ni más ni menos que con el cambio de paradigma que el Romanticismo instituyó en la valoración de la música. Con la manera en que el arte sonoro pasó de ser inferior y dependiente de la palabra o de su imitación o evocación, a ser –por los mismos motivos, aunque leídos desde otro lugar– superior a ella. La inespecificidad de su discurso, vista como una falla desde la Edad Media, pasó a ser una virtud para los románticos. Ya no se trataba de que la música dijera menos que las palabras. Para ellos decía más, iba hasta donde las palabras no podían ir; se conectaba con el sentido más profundo, con aquel que estaba, incluso, detrás y más allá y hasta inaccesible para la lengua.
Wilhelm Heinrich Wackenroder vivió 25 años, entre 1773 y 1798. Fue, junto con Ludwig Tieck, uno de los ideólogos del entonces naciente romanticismo alemán y escribió, en La particularidad y la profunda esencia de la música: “Cuando todos los movimientos más íntimos de nuestro corazón rompen, con su solo grito, los envoltorios de las palabras, como si éstas fuesen la tumba de la profunda pasión del corazón, en ese preciso momento aquéllos resurgen, bajo otros cielos, en las vibraciones de cuerdas suaves de arpa, como una vida del más allá, llena de belleza transfigurada, y celebran su resurrección como formas de ángeles [...] Ningún arte humano puede representar con palabras ante nuestros ojos el fluir de una masa de agua agitada de manera variada por sus miles de olas, ya planas, ya onduladas, impetuosas y espumosas; la palabra puede sólo contar y denominar visiblemente las variaciones, pero no puede representar visiblemente las transiciones y las transformaciones de una gota en otra. Y lo mismo ocurre con la misteriosa corriente que fluye en la profundidad del alma humana: la palabra enumera, denomina y describe las transformaciones de esta corriente, sirviéndose de un material ajeno a ella; la música, por el contrario, nos hace fluir ante los ojos la propia corriente. Audazmente, la música toca su misteriosa arpa y traza en este oscuro mundo, pero con orden preciso, signos mágicos, certeros y oscuros, y las cuerdas de nuestro corazón resuenan y comprendemos su resonancia”.
El mar entendido como “la misteriosa corriente que fluye en la profundidad del alma humana” y, por supuesto, el alma vista como un mar. En uno y otro caso, algo que sólo la música puede lograr: el fluir permanente, pasajero y a la vez eterno, de las olas. “Soy nativo de aquí, estoy enraizado aquí… por campos, marismas y arena que me son familiares, por las calles habituales, por los vientos típicos…” dice Peter Grimes al Capitán Balstrode, en el primer acto de la ópera, cuando éste lo insta a irse del pueblo. Benjamin Britten regresó a Suffolk desde Nueva York, adonde había viajado en 1939 y, cuando en 1951 fue nombrado como “Honorable Hombre Libre del Municipio de Lovestoft” (su lugar de nacimiento), su discurso de agradecimiento fue casi una cita de Grimes: “Suffolk con sus paisajes íntimos… sus marismas… con esos pájaros marinos salvajes, con sus grandes puertos y sus pequeños pueblos de pescadores. Estoy firmemente enraizado en esta gloriosa región. Y me lo probé a mí mismo cuando intenté vivir en alguna otra parte”. En rigor, el mar de esos Interludios marinos de Peter Grimes es el que se ve desde la costa; el mar de un pueblo marino. Allí llegan los pescadores en el amanecer, allí suenan las campanas del domingo en la mañana, desde allí se ve la noche de verano con la luna reflejada en el agua agitada por el oleaje y la tormenta es la que desde el mar golpea la tierra. Allí, a la costa de Suffolk, volvió Britten en 1942. Había escapado de la guerra y volvía a ella huyendo de la distancia.
Ese mismo año le escribió una carta a su cuñado donde decía: “Encontré un verdadero punto de inflexión en mi obra”. El primer contacto con el tema de Peter Grimes fue un poema de George Crabbe titulado “The Borough” (el municipio, o, con un sentido más cercano al lenguaje cotidiano en español, el pueblo). Crabbe era un nativo de Suffolk y el texto fue leído por Britten y su pareja, el tenor Peter Pears, cuando estaban en Los Ángeles, a mediados de 1941. “Súbitamente me di cuenta de a dónde pertenezco y qué es lo que había perdido. Y también entendí que debía escribir una ópera”, contó el compositor sobre esa suerte de revelación que lo llevó de vuelta a su tierra natal. Una vuelta inseparable de Peter Grimes
Página siguiente
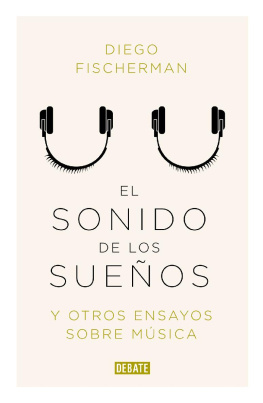


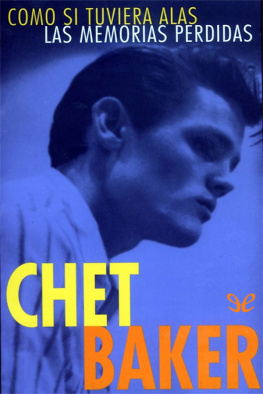


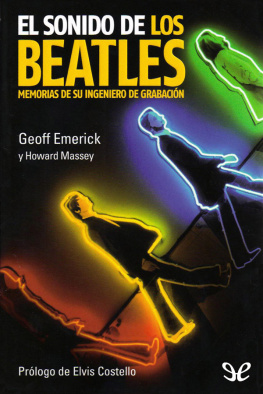
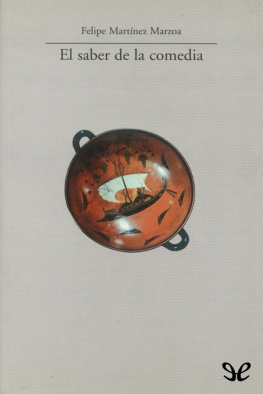
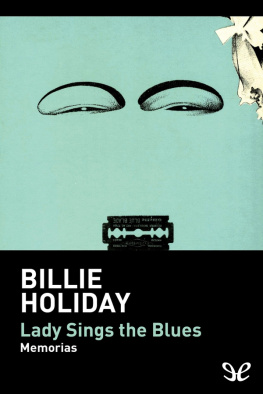

 @Ebooks
@Ebooks @megustaleerarg
@megustaleerarg @megustaleerarg_
@megustaleerarg_