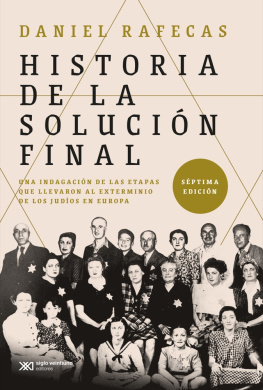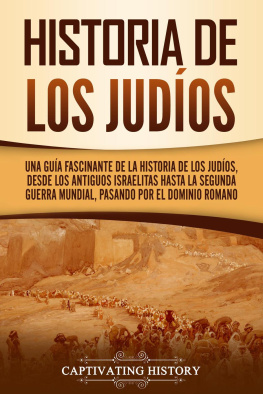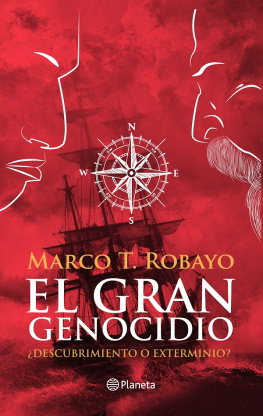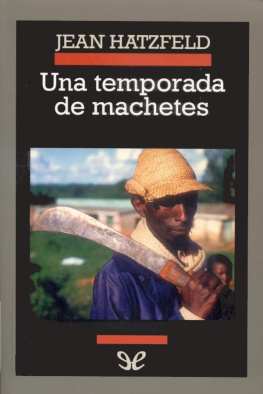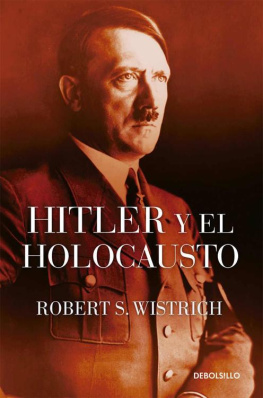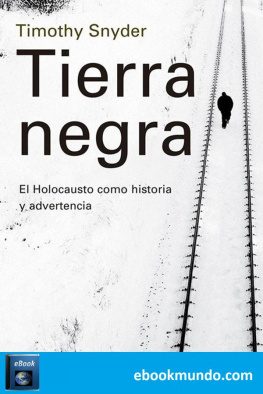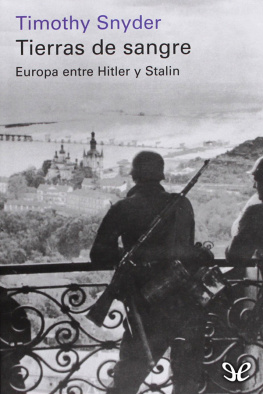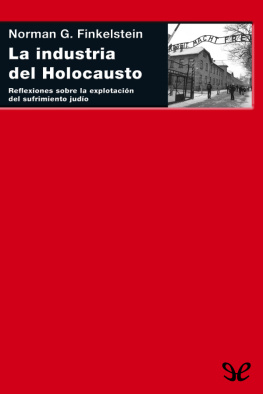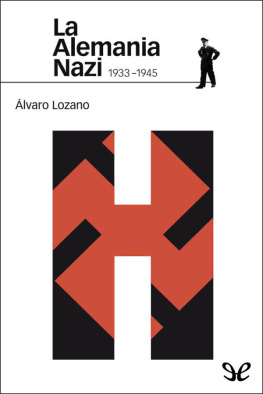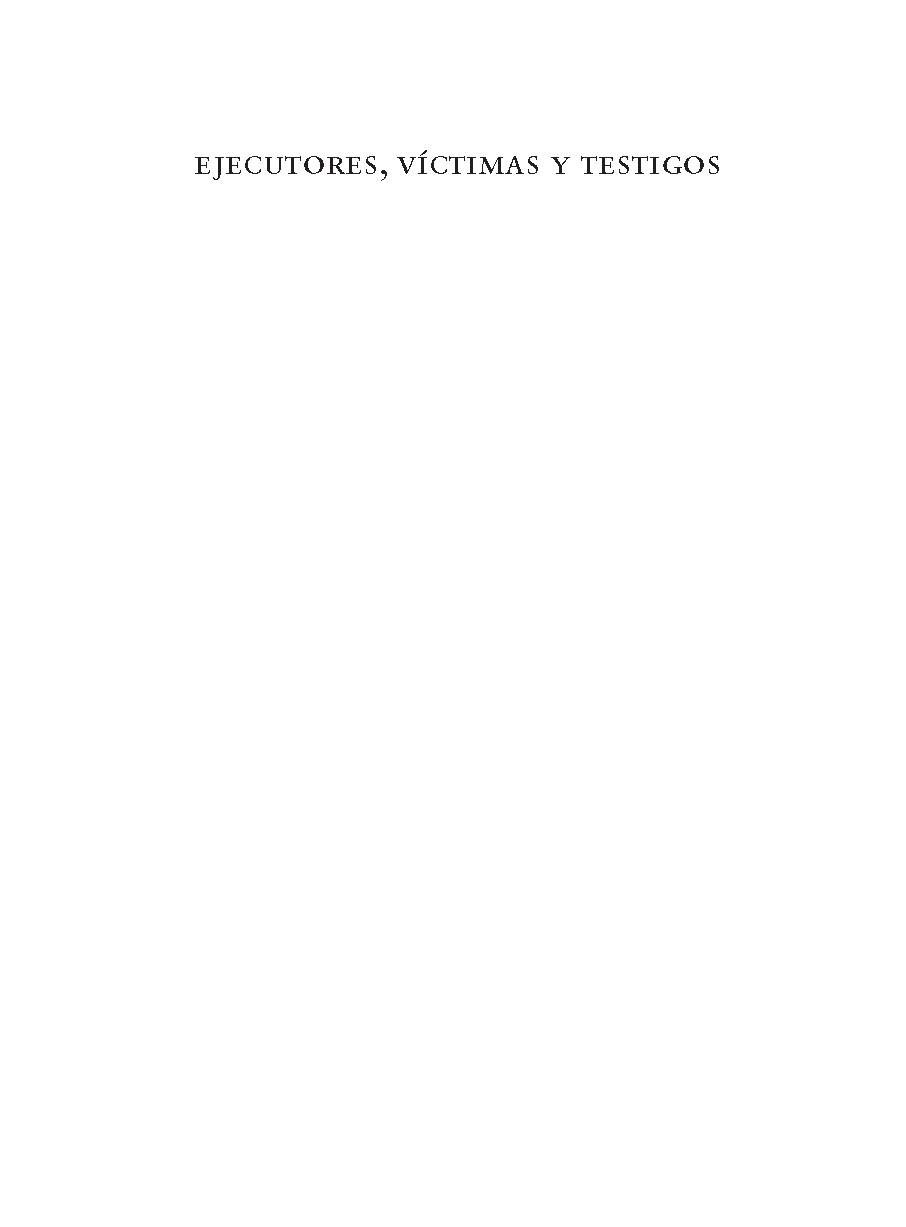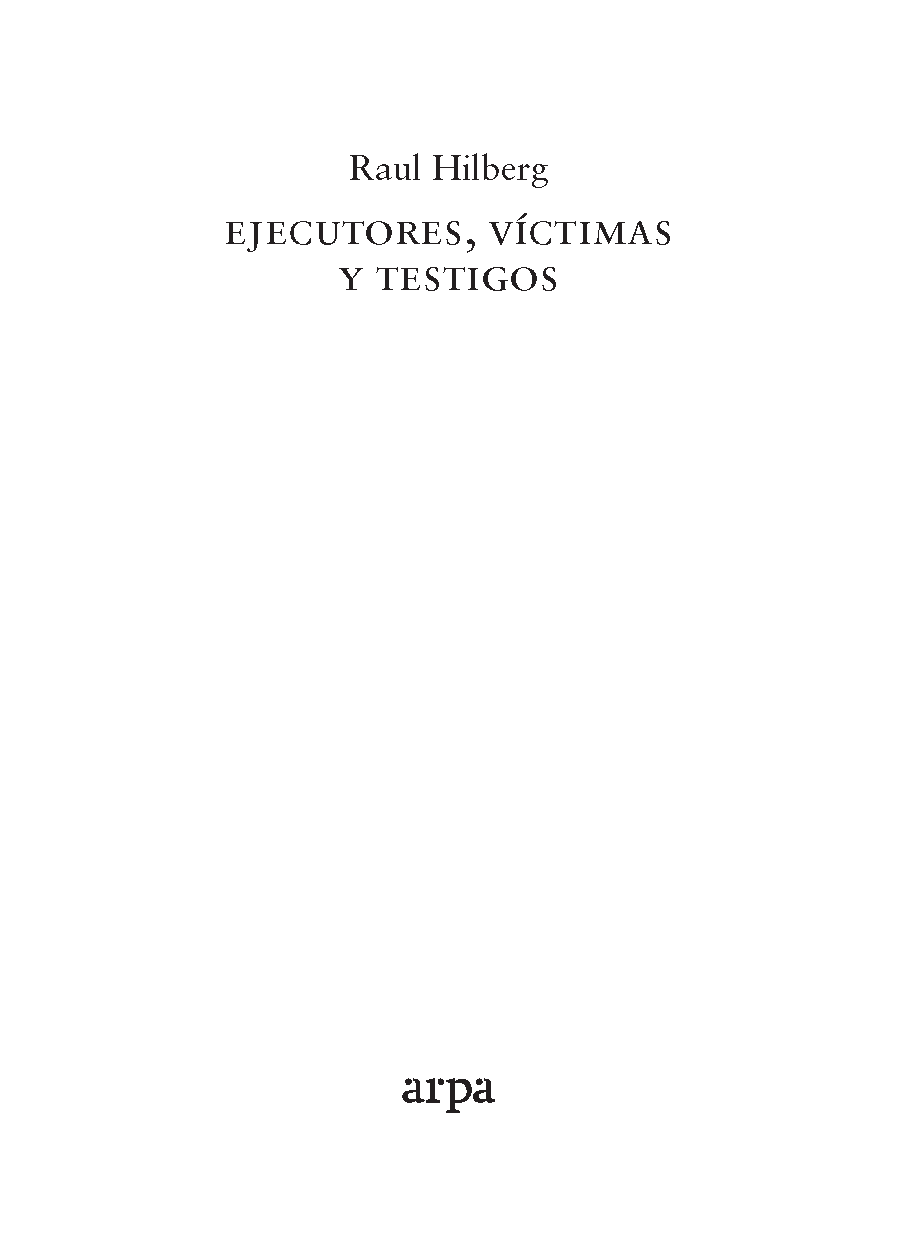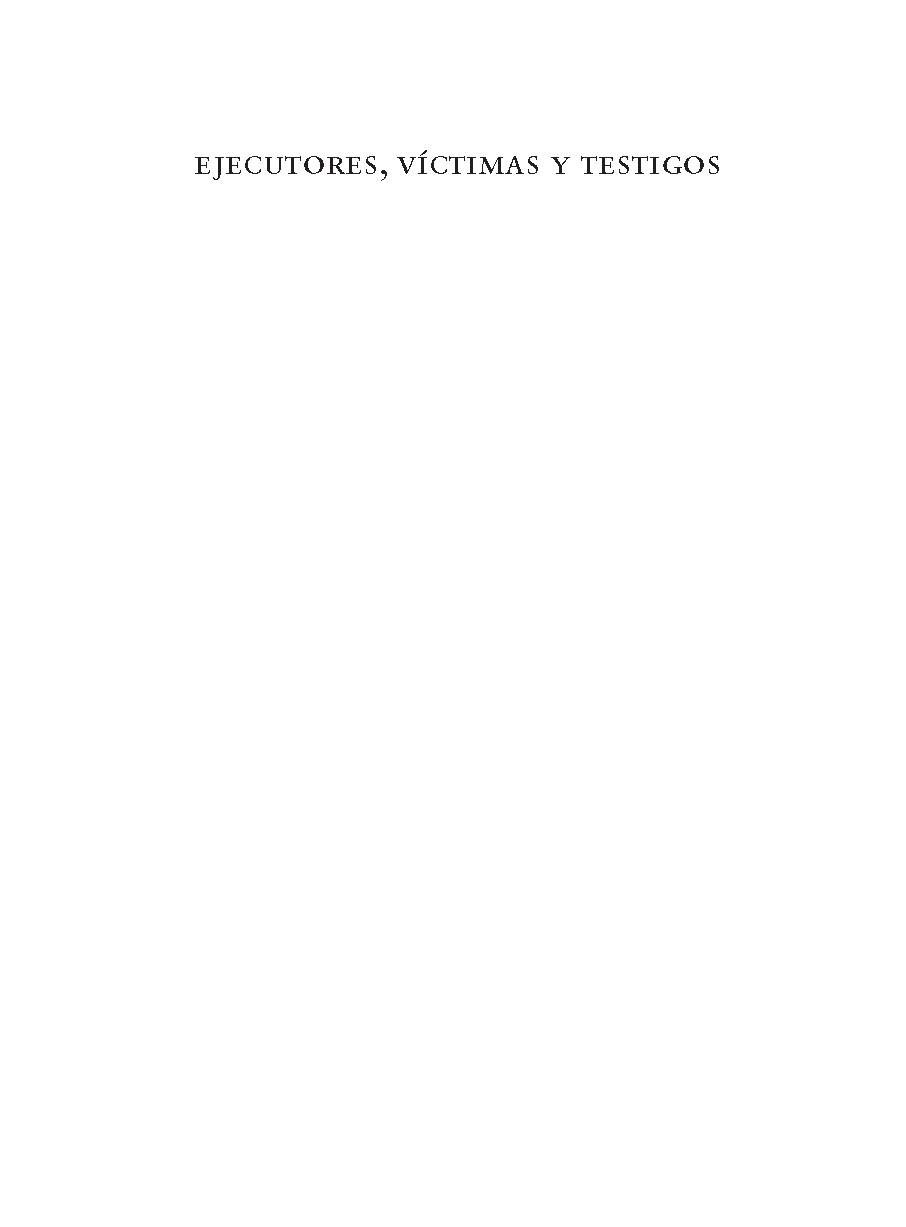
© del texto: Raul Hilberg, 1992
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: Marzo de 2022
ISBN: 978-84-18741-43-2
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Imagen de cubierta: Tomasz Wiśniewski, (c) Album/Forum
Maquetación: Nèlia Creixell
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
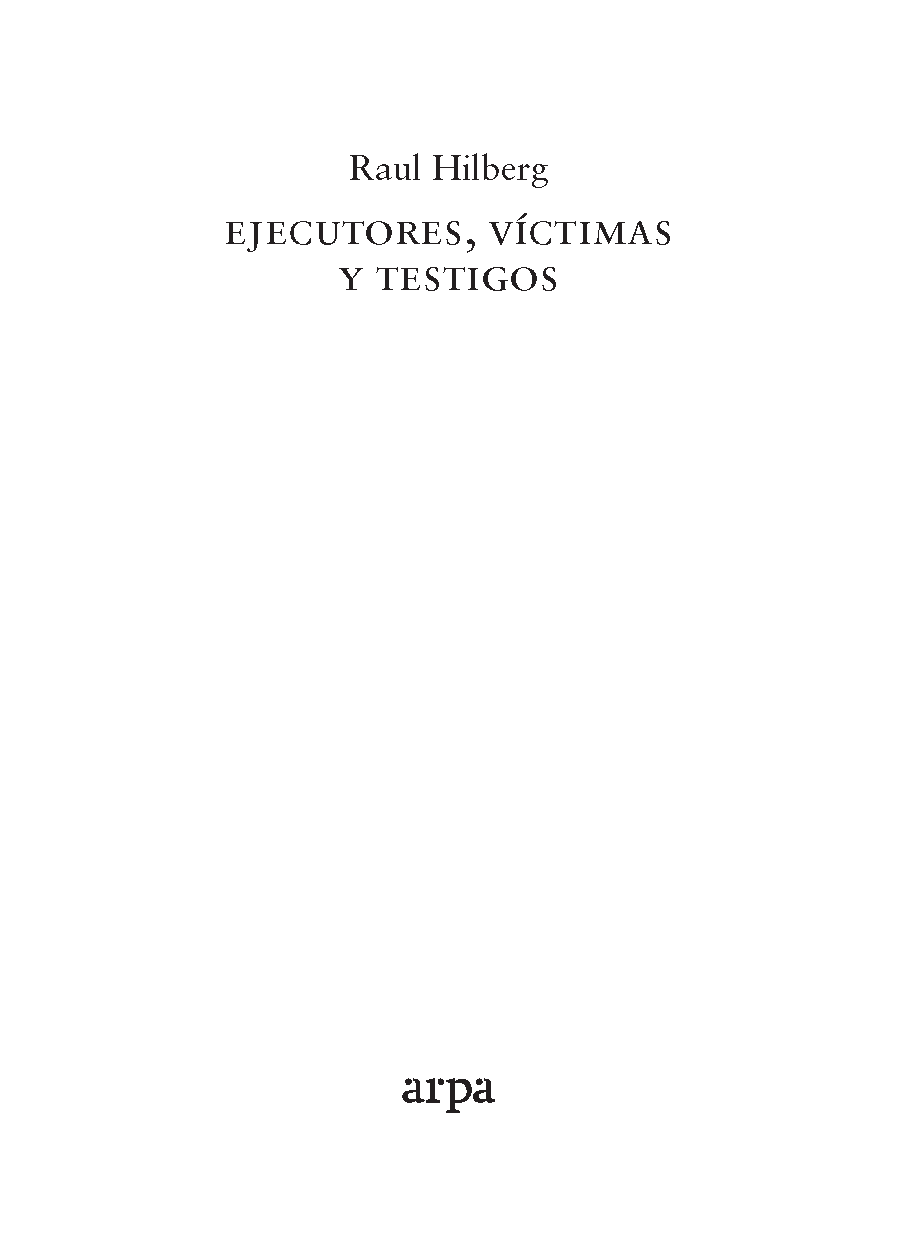
Para Gwendolyn
ÍNDICE
PREFACIO
La catástrofe judía acontecida entre 1933 y 1945 alcanzó proporciones colosales. La mancha empezó en Alemania y se fue extendiendo hasta engullir a la mayor parte del continente europeo. También fue un suceso que concernió a un conjunto muy diverso de culpables, a un sinfín de víctimas y a una infinidad de cómplices. Esos tres grupos diferían entre sí y no se alteraron en el decurso de sus vidas. Cada grupo presenció los hechos desde un punto de vista personal y único, mostrando una actitud y reacción propias.
Los culpables desempeñaron un papel específico formulando o aplicando medidas contra los judíos. En la mayoría de los casos, un participante recibía su cometido y lo atribuía a su puesto y a sus obligaciones. Lo que hacía era impersonal. Le habían autorizado o dado instrucciones para llevar a cabo esa misión. Es más, ningún hombre ni organización fueron exclusivamente responsables de la destrucción de los judíos. No se reservó ningún presupuesto concreto para tal fin. La labor se difuminó entre una gran hueste de burócratas; cada hombre tenía la sensación de que su aportación no era más que un granito de arena en ese inmenso proyecto. Por estos motivos, un edil o secretario municipal, o un guardia uniformado, nunca se consideraba a sí mismo culpable. No obstante, sabía que el proceso de destrucción era deliberado y que, una vez inmerso en esa vorágine, sus actos serían indelebles. En este sentido, seguiría siendo siempre aquello que había sido, por muy reacio que fuera a admitir o comentar lo que había hecho.
El primer y gran culpable fue el propio Adolf Hitler. Fue el arquitecto supremo de toda la operación, que habría sido inconcebible sin él. Hitler siempre fue el centro de atención, pero la mayor parte del trabajo se llevó a cabo en las sombras y corrió a cargo de una vasta red de funcionarios de confianza y arribistas. En este conglomerado, algunos hombres se mostraron entusiasmados, mientras que otros tuvieron sus dudas. Entre los líderes había muchos profesionales altamente cualificados, como los omnipresentes abogados o los indispensables médicos. Cuando el proceso se amplió hasta sumir a toda Europa, la maquinaria de la destrucción se internacionalizó, pues los alemanes engrosaron sus filas con Gobiernos de Estados satélite y colaboradores puntuales de los países ocupados.
A diferencia de los culpables, las víctimas estuvieron siempre expuestas. Eran inequívocamente identificables y contables. Para ser declaradas judías, solo tenían que tener padres o abuelos que también lo fueran. Las leyes y reglas discriminatorias preveían con gran detalle los problemas con los matrimonios mixtos, las personas de linaje mixto y las empresas de propiedad compartida. Con cada paso que se daba, el abismo se ahondaba más y más. Los judíos fueron marcados con la estrella de David y sus contactos con los no judíos menguaron, hasta acabar limitándose a la pura formalidad o siendo directamente prohibidos. Confinados en casas, guetos y campos de trabajos forzados, se les recluyó y concentró geográficamente. Aparte de estas barreras, la guerra también contribuyó a aislar el judaísmo del continen- te europeo de las comunidades judías y los Gobiernos aliados del resto del mundo.
Las víctimas tenían líderes. Y esas personas, que ocupaban cargos en cientos de consejos judíos, han atraído la atención de muchos analistas. No obstante, las víctimas en general han sido siempre una masa amorfa. Millones sufrieron un mismo destino delante de tumbas ya cavadas o en cámaras de gas oscuras y selladas. La muerte de esos judíos se ha convertido en su atributo más reconocido. Se les recuerda sobre todo por lo que les sucedió, y por eso ha habido ciertos recelos a la hora de dividirlos en categorías. Con todo, la mella de la destrucción no fue la misma para todos. Primero, hubo personas que se marcharon a tiempo: los refugiados. La inmensa mayoría que no se fue o que quedó atrapada fueron hombres y mujeres adultos, y sus respectivos encuentros con la adversidad no fueron idénticos. Algunos judíos casados forman una categoría especial, pues sus cónyuges no eran judíos. La vida y las aflicciones de los niños también constituyen una categoría de pleno derecho. El dilema que afrontaron los cristianos de ascendencia judía merece un aparte. Y la comunidad en su conjunto estaba estratificada de pies a cabeza según la riqueza y los ingresos, y en muchas situaciones esas distinciones materiales fueron cruciales. Aún más significativas fueron las diferencias en cuanto a la personalidad de cada uno. Aunque la mayoría de las víctimas se aclimataron poco a poco a la creciente agonía por la necesidad y la pérdida, hubo una minúscula minoría que no compartió este conformismo general. La incapacidad o la negativa a aceptar el agravio dio pie a diferentes reacciones, desde el suicidio a la rebelión sin cuartel. Al final, unas pocas personas que se empecinaron en no morir, resistiendo contra viento y marea, fueron halladas vivas en los campos y en los bosques liberados: son los supervivientes.
Pero la mayoría de los contemporáneos de la catástrofe judía no fueron ni culpables ni víctimas. Muchas personas vieron u oyeron algo de lo sucedido. Los que vivían en la Europa de Adolf Hitler se habrían descrito a sí mismos, con contadas excepciones, como cómplices o testigos. No participaron activamente porque no querían hacer daño a las víctimas, pero tampoco querían ser blanco de la ira de los culpables. Aun así, la realidad no era siempre tan meridiana; dependía mucho de las relaciones de los diversos países de la Europa continental con los alemanes y los judíos. Estos vínculos o rencillas podían impulsar o frenar la acción en una u otra dirección. Además, muchos actos venían determinados por el carácter de cada persona, en particular si dicho carácter era insólito o extraordinario. En algunas zonas, los cómplices se convirtieron en culpables. En muchas regiones se aprovecharon de las desgracias judías y sacaron rédito de la situación, pero también hubo aquellos que ayudaron a los perseguidos. De vez en cuando aparecía un mensajero que difundía las noticias.
Fuera del escenario de la propia destrucción, hubo un grupo importante al que se enviaron mensajes de socorro: los judíos de Estados Unidos, Reino Unido y Palestina. Los líderes judíos de esos países no eran indiferentes ni se veían en absoluto como cómplices. Pero sí creían que estaban indefensos, y tanto fue así que acabaron cayendo realmente en la impotencia. Los Gobiernos aliados a los que apelaron los judíos norteamericanos y británicos no eran impotentes, pero tampoco iban a jugarse el todo por el todo por las víctimas. Y los países neutrales del continente europeo adoptaron la política de no incurrir públicamente en acciones que pudieran colocarlos en uno u otro bando. Esta postura atenazante contribuyó a que tampoco asumieran un papel activo en el sufrimiento judío. Las diferentes confesiones cristianas, en cambio, aceptaban a toda la humanidad, pero les costó extender su mano del mismo modo en todas direcciones. Para el Papa, este ejercicio fue especialmente difícil, y en los años que han transcurrido desde el fin de la guerra se le ha tildado a veces de cómplice por antonomasia. Aunque hay que admitir que los eclesiásticos, tanto católicos como protestantes, estaban marcados a fuego por su nacionalidad y temperamento, como casi todos los habitantes de Europa.
Página siguiente