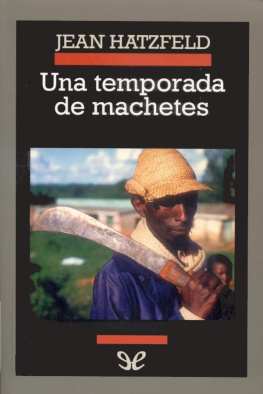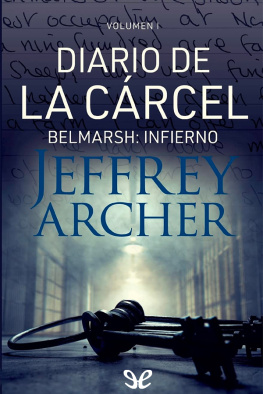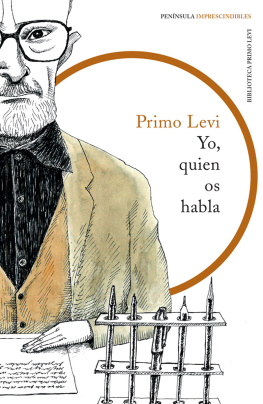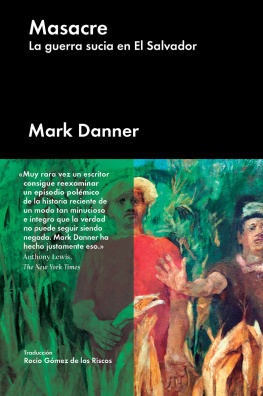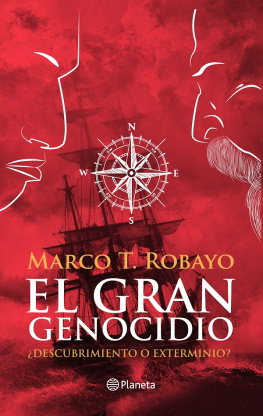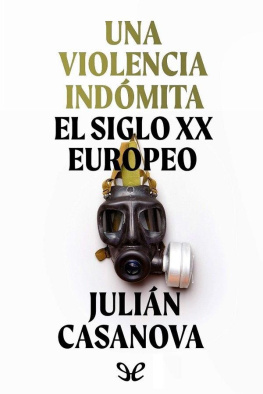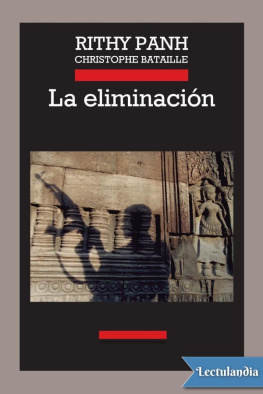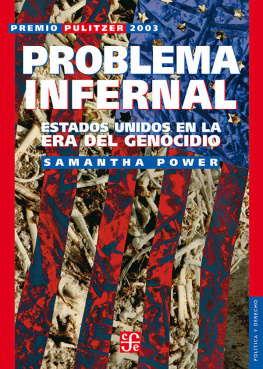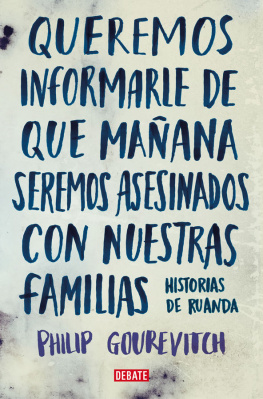POR LA MAÑANA TEMPRANO
En abril, las lluvias nocturnas suelen dejar, al retirarse, nubes negras que tapan los primeros resplandores del sol. Rose Kubwimana sabe cómo en esta estación se retrasa el amanecer en los pantanos. No es esta luminosidad gris lo que la intriga.
Rose está en cuclillas cerca de una charca parduzca; va descalza, con el pareo recogido, dejando al aire los muslos, y apoya las manos callosas en las rodillas. Lleva un jersey de lana. Junto a ella tiene, tiradas en el suelo, dos garrafas de plástico. Viene todas las mañanas a esta charca a buscar agua porque, por ser más honda, es allí el agua menos cenagosa y la orilla, tapizada de palmas, está bastante menos fangosa que en otros sitios.
La charca queda oculta tras las ramas de un umunye-ganyege, algo así como una palmera enana; tras ella se extienden infinitas charcas, charcos o barrizales entre bosquecillos de papiro. Rose nota el olor fétido y familiar de los pantanos, que, esta mañana, resulta más húmedo que de costumbre. Percibe también el aroma de las flores blancas de los nenúfares. Desde que ha llegado está sintiendo algo raro en el aire y acaba por darse cuenta de que son los ruidos. Los pantanos no suenan esta mañana con normalidad.
Sí que se oyen el griterío de los ibis y los silbidos de los talapoines, pero muy lejos. Por donde parecen haberse callado los pantanos es por los alrededores. No la sobresaltan ni un sedoso roce furtivo de sitatunga ni un rezongón gruñido de cerdo; los turacos verdes, que tanto suelen madrugar en las ramas de los ficus, han dejado de lanzar sus restallantes y puntuales ko ko ko; es posible que se hayan dispersado, como los demás habituales moradores del alba.
Rose Kubwimana es una mujer algo mayor, flaca, alta y de aspecto robusto. Tiene el pelo gris. Vive a una hora de camino, a selva través. Lleva veinte años viniendo a buscar el agua de la familia y nunca había oído antes silencio tal, ni durante las grandes sequías que endurecen el cieno, ni durante las lluvias diluvianas que lo empapan. Ese silencio no viene del cielo, lo sabe. Está preocupada, aunque no realmente sorprendida.
La víspera, según bajaba a la parada de camiones del cruce, pasó delante de la iglesia de N’tarama y vio el campamento. Sabe que, desde hace tres días, las familias tutsis de los alrededores se están reuniendo allí. Sabe también, porque lo ha visto, que muchos tutsis se han refugiado algo más abajo, en la escuela de Cyugaro, o que han bajado hasta las inmediaciones del río para esconderse por la zona, seguramente no muy lejos de esta charca.
Tiempo después, sólo dijo, al hablar de aquella mañana en espera: «Pensaba que arriba se estaban preparando unos tajaderos terribles y que la vida iba a ponerse toda revuelta. Pero la verdad es que esto de los pantanos no lo pensaba, que iban a llegar hasta ahí las cuchillas y el caos. No lo pensaba, pero lo adiviné». Se limitó a añadir: «Desde el primer día, el tiempo está queriendo ser muy reservado con estas cosas. Yo ahora voy por detrás de él».
Ese primer día es el 11 de abril de 1994. Recordemos que el 6 de abril, a primera hora de la noche, había muerto asesinado el presidente de la República de Ruanda, Juvénal Habyarimana, al explotar el avión en que viajaba. Las matanzas del genocidio empezaron esa misma noche en Kigali, y luego en ciudades de provincias, y unos días después en las colinas, y aquí, en la zona de Bugesera.
Rose llena las garrafas, se coloca una en la cabeza y la sujeta con una mano; y la otra la lleva colgando del brazo; sube la cuesta entre la maraña de matorrales y lianas. En el corral de tierra pisada, ocre como las paredes de la casa y como los campos, divisa a Adalbert. Se ha despertado antes de lo que suele y está fumando un cigarrillo sentado en un taburete diminuto.
Adalbert es el más robusto de sus hijos. Los hombros, de una anchura impresionante, parecen infundir a los brazos una agitación febril. No lo asusta el trabajo y es charlatán y muy animado en la taberna. Todavía no ha escogido mujer. Es autoritario y, en casa, manda en todo. Esta mañana calza chanclas, viste bermuda y camisa y lleva a la cintura una curiosa bolsa; señales todas de que no piensa ir a trabajar al campo.
Adalbert mete las manos en agua, se restriega la cara, bebe y escupe. La víspera se acostó borracho. No toma ni las gachas de sorgo ni las judías que se están calentando en las brasas; casi no habla, sólo le dirige la palabra a su hermano; y se marcha. «Se fue muy caliente», dijo Rose más adelante.
El camino corre a lo largo de la colina; en un nivel más bajo, está el valle cenagoso del río Nyabarongo, de donde sacó su madre el agua hace un rato; arriba, el bosque de eucaliptos. Adalbert no nota ningún silencio anómalo; lleva demasiada prisa. Cuando llega ante la casa de Pancrace, todas las mujeres y chicas jóvenes de la familia están ya trabajando, unas en el corral y otras en la plantación. Cruza con ellas unas cuantas palabras de bienvenida y algunas bromas. Pancrace sale de la casa con el torso al aire y se reúne con él en tres brincos.
La siguiente etapa en el camino que domina el río y las plataneras es la casa de Fulgence. Éste sale con esas sandalias de cuero blanco que nunca se quita, seguramente porque desempeña funciones eclesiásticas de vez en cuando. Fulgence es endeble, y también tiene la voz endeble. Charla un momento con Adalbert. ¿De qué? Lo recordó más adelante. «Le había visto en una pata una pupa con pus a una cabra. Pero Adalbert me dijo que el asunto tendría que esperar hasta la noche».
Viene, luego, la casa de Pio, un muchacho más joven. Rebosa energía, igual que Adalbert. Pero es de carácter menos exaltado. Siente pasión por el fútbol. Su madre les tiende a los mozos una garrafa de urwagwa, y ellos beben tragos largos que entreveran de palabras de agradecimiento. Ahora el grupo deja el camino del río, le da la espalda al valle y trepa hacia la cumbre entre paredones de árboles kimbazi con flores amarillas. El camino está mucho más atestado que las mañanas en que hay mercado en Nyamata y, a diferencia de esos otros días, sólo se van dejando atrás grupos de hombres.
Una efervescencia aún mayor los espera al llegar arriba, en Kibungo. El patio de la escuela está tan lleno como el primer día de clase, pero de adultos. Algo más allá, la gente deambula por el terraplén en que se agrupan las tiendas, de paredes de adobe y tejados de chapa. Se habla de los acontecimientos de la víspera; se oyen broncas y muchas bromas.
El grupo se encamina a una taberna y se hace un hueco en el murete de la veranda. En el patio de atrás, hay mujeres atareadas ante una hoguera de la que brota un oloroso vaho de carne asada. Con un ademán, Pancrace hace que acuda una de ellas y encarga unos pinchos que llegan en el acto en una fuente de hierro esmaltado, con guarnición de rodajas de plátano, sal y guindilla. Van a buscar unas botellas de Primus y les quitan las chapas usando las de las otras botellas como abridor;
comen y beben con jubiloso apetito. Alphonse, que pasa por allí, los divisa; les da a cada uno una palmada en la mano, se hace sitio en el murete y coge un pincho.
En ese preciso instante, en la ladera de la colina de enfrente, en la aldea de N’tarama, Jean-Baptiste sale de su casa. Lleva el uniforme verde pálido de funcionario. Le hace unas recomendaciones a alguien a través de la puerta, y, curiosamente, echa el candado, como si estuviera encerrando a su interlocutor. Llama a un muchacho que está apoyado en un árbol del jardín, le da unas órdenes al oído, le mete un billete en la mano y se aleja en dirección a Kibungo.
A unos treinta kilómetros de allí, a esa misma hora, Léopord y Élie, un hombre mayor, se suben al volquete de un camión que cruza Nyamata. Por la calle mayor pasan militares y puede verse un cadáver en la plaza del mercado. Por la pista que lleva a Kibungo, el camión va dejando atrás, a bocinazos, una ininterrumpida procesión de hombres a pie y en bicicletas.