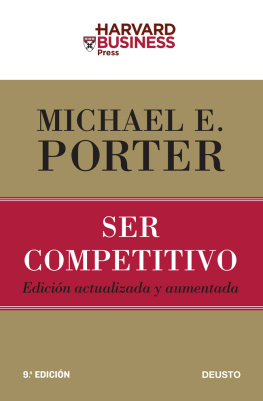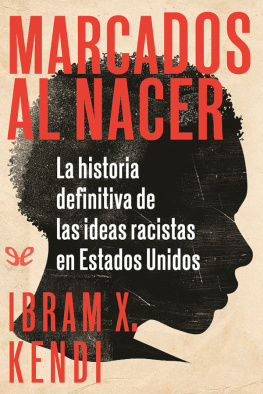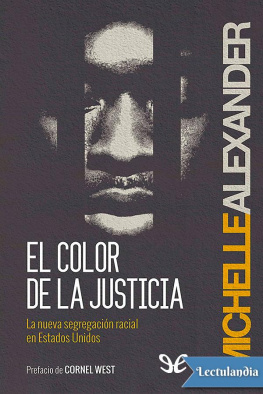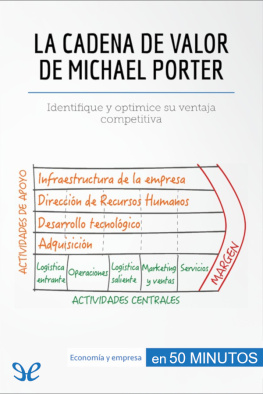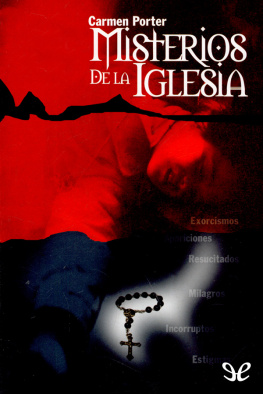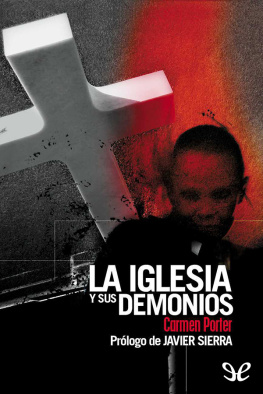Reconocimientos
Por años he batallado con mi identidad estadounidense. No tengo duda de que, como mi padre, lo soy, igual que soy mexicano como mi madre. Pero aunque nací y viví mis primeros seis años en Estados Unidos, desde hace mucho me cuesta trabajo definirme como parte de él. A diferencia de muchos de mis conciudadanos, creo que en pos de sus intereses este país ha hecho un daño indecible a multitudes de personas sin poder en el mundo entero.
El bachillerato me hizo mexicano. Fue donde construí mi primera noción estable de pertenencia. Sucedió en México, en un contexto que se inclinaba decididamente hacia el lado izquierdo de la Guerra Fría. Me eduqué entre hijos de exiliados, expulsados de países de toda Latinoamérica por regímenes militares de derecha apoyados por Estados Unidos.
En la secundaria celebramos la derrota de Estados Unidos en Vietnam, esa historia ejemplar de un pequeño país defendiendo su independencia contra la nación más poderosa del mundo. Protestamos contra el apoyo estadounidense al régimen genocida de Augusto Pinochet en Chile. Marchamos contra la invasión estadounidense de Granada, su intromisión asesina en El Salvador y su inane bloqueo a la Cuba de Fidel Castro. En 1979, a mis 16 años, visité Managua para celebrar el triunfo de la revolución sandinista.
Sin embargo, a pesar de mi desprecio por las muchas intervenciones estadounidenses en otros países, también admiraba mucho lo que este país había construido en casa. Creciendo entre las evidentes desigualdades de México —mal veladas con consignas sobre los derechos del pueblo—, no podía sino aceptar que el contrato social de Estados Unidos era mejor. De hecho, parecía superior a cualquiera que hubiera visto en el mundo. Estados Unidos podría ser un matón paranoico, pero a diferencia de los demás países que conocía, de alguna manera había logrado ofrecer a la gente común y corriente una oportunidad real de prosperidad. Yo lo entendía de cerca. Mis abuelos eran parte de esa gente.
Luego, a finales de los años noventa, regresé a vivir aquí.
Hoy soy menos crítico de la política exterior estadounidense. Ahora sé que la Unión Soviética era un matón igual de abusivo. Ahora entiendo que la Guerra Fría no se libró entre dos visiones distintas del mundo. Como cualquier otra guerra, la motivó la competencia por el poder. Acepto que su bando izquierdo también incluía represión genocida. Sigo creyendo que la derrota de Vietnam fue positiva, porque moderó los excesos imperialistas de Estados Unidos. Pero he superado mi reflejo maniqueo de entender el mundo como si estuviera claramente dividido entre buenos y malos.
También he perdido mi admiración. A lo largo de los últimos 20 años vividos en Estados Unidos mi aprecio por su contrato social ha quedado desplazado por una insistente y frustrante pregunta que se niega a desaparecer: ¿Cómo es que un país tan rico maltrata tanto a su gente? Los políticos estadounidenses se enorgullecen de ignorar a sus conciudadanos. Se mofan de la precariedad como si fuera justa, una retribución por la pereza y otros defectos. Y los votantes desfavorecidos los eligen y los vuelven a elegir, una y otra vez.
Ahora entiendo que mis abuelos vivieron la excepción, no la regla. Consiguieron su prosperidad a través de una estrecha ventana de oportunidad: en el marco de unas pocas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La pregunta que me he estado haciendo, y de la que salió este libro, es ¿por qué se cerró esa ventana si quedaban tantos estadounidenses fuera? Justo cuando me daba cuenta de que los soviéticos no eran los chicos buenos, también me percaté de que, en los hechos, el contrato social excepcional de Estados Unidos jamás había sido para todos.
Este sinuoso preámbulo quiere reconocer al Centro Activo Freire como personaje principal en mi historia. Este bachillerato pequeño e inortodoxo en la Ciudad de México, en tensión entre su compromiso con el pensamiento crítico y su aceptación acrítica de los dogmas de la corriente izquierda de la Guerra Fría, fue el primero en advertirme de las contradicciones de Estados Unidos. El caf, como le decíamos, me retó a explorar en qué tenía razón Estados Unidos —así sólo fuera para enfrentar la inclemente ortodoxia antiyanqui de la escuela—, y en qué de ninguna manera la tenía.
En los muchos años desde entonces, muchas otras personas han contribuido a mi comprensión del enigma estadounidense. Debo agradecer a mis editores del Wall Street Journal —sobre todo a Jonathan Friedland, mi jefe en Los Ángeles—, quienes me dieron una oportunidad de oro para explorar cómo los hispanos interactúan, no siempre felizmente, con las demás comunidades del país. En el New York Times —esta vasta universidad— aprendí de muchos maestros: de Tom Redburn, mi editor cascarrabias y erudito, con su ojo crítico que invariablemente mejoró mi escritura; de David Leonhardt, mi talentoso colega, cuyo don para transformar las ideas más complejas en la más clara escritura nunca dejé de admirar; de Larry Ingrassia, quien me invitó a escribir la columna de economía hace tantos años, con lo que prácticamente me dio carta blanca para explorar el mundo. Sobre todo, debo agradecer a todos los economistas y sociólogos, psicólogos e historiadores que me dieron su tiempo tan generosamente durante estos años. Al guiarme con paciencia por sus investigaciones, me dieron la mejor educación que podría haber deseado. Todas las ideas en este libro dependen de su trabajo.
Me gustaría creer que El precio del racismo me llegó, que sólo necesitaba escribirlo. Pero por honda que sea mi frustración con el fracturado contrato social, nunca habría dado con la idea de no ser por otras personas. Zoë Pagnamenta, mi agente y querida amiga, de alguna manera siempre ha creído que hay libros en mí que valen la pena ser escritos. Su aliento paciente y de voz suave a lo largo de las muchas reiteraciones de mi pensamiento fue esencial para que este libro naciera. También lo fueron las observaciones de mi amiga Cressida Leyshon, una de las editoras más agudas que he conocido. El New Yorker tiene suerte de tenerla. Cressida me ayudó a pensar cómo mi idea original sobre las fallas de Estados Unidos podría entenderse mejor en el contexto del proceso histórico que nos hizo lo que somos. También debo agradecer a algunas personas al otro lado del camino. Sheldon Danziger, de la Russell Sage Foundation, me brindó un respaldo intelectual invaluable desde su conocimiento ilimitado de la bibliografía académica, para señalarme lagunas en mi comprensión de la investigación. Margaret Simms, del Urban Institute, me hizo comentarios invaluables, desplegando con generosidad su profunda comprensión de las intersecciones entre raza, pobreza y desigualdad para mejorar mi interpretación del contrato social estadounidense. Hilary McClellen, quien verificó los datos del manuscrito, me salvó del bochorno incontables veces. Agradezco su mirada cuidadosa.
Por supuesto, debo agradecer a Jonathan Segal, mi editor en Knopf, quien me acompañó durante todo el trayecto, ofreciéndome consejo y apoyo a cada paso. Jon y yo llevamos años comiendo juntos, compartiendo anécdotas, rebotando ideas. Me ayudó a dirigirlas desde la crítica todavía incipiente de las políticas sociales de Estados Unidos, a una condena específica de los puntales raciales de nuestro tortuoso Estado de bienestar. En cuanto terminé el manuscrito, se dedicó a afinar las partes más débiles y a esclarecer los rincones más brumosos de mi pensamiento. Lo hizo en papel, con un lápiz; ajeno a las astucias del Word de Microsoft.
Sobre todo debo agradecer a mi familia. Mi madre, Male, una fuente desbordante de inspiración, me enseñó a ser humilde y a desafiar los límites de lo que sé. Snigdha, mi pareja, me propuso que la risa fuera lo que mediara mi relación con el mundo. Se ha esforzado mucho por enseñarme a ser alegre. Mateo, mi hijo, y Uma, mi niña, me recuerdan todos los días el gozo pleno que es vivir. Emiten el tipo de luz cegadora que sólo obtenemos de nuestros seres queridos. Pasé por momentos oscuros mientras escribí esto. Uma, Mateo, Snigdha y mi madre me ayudaron a superarlos.