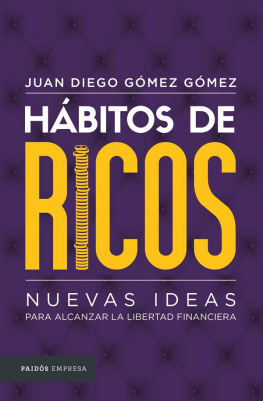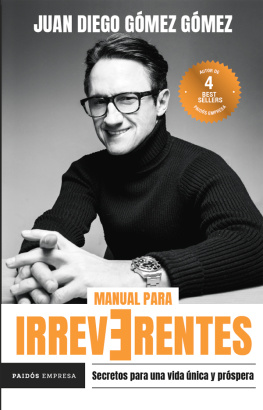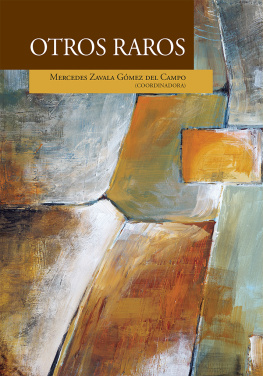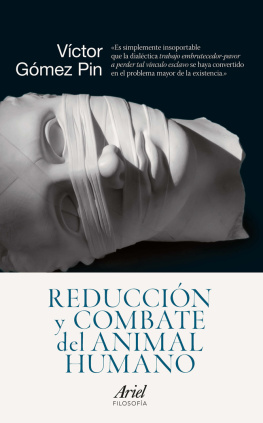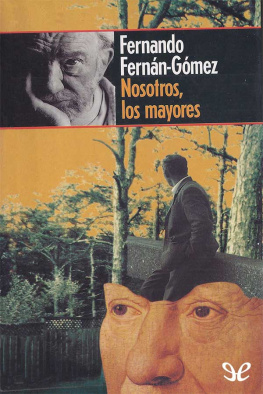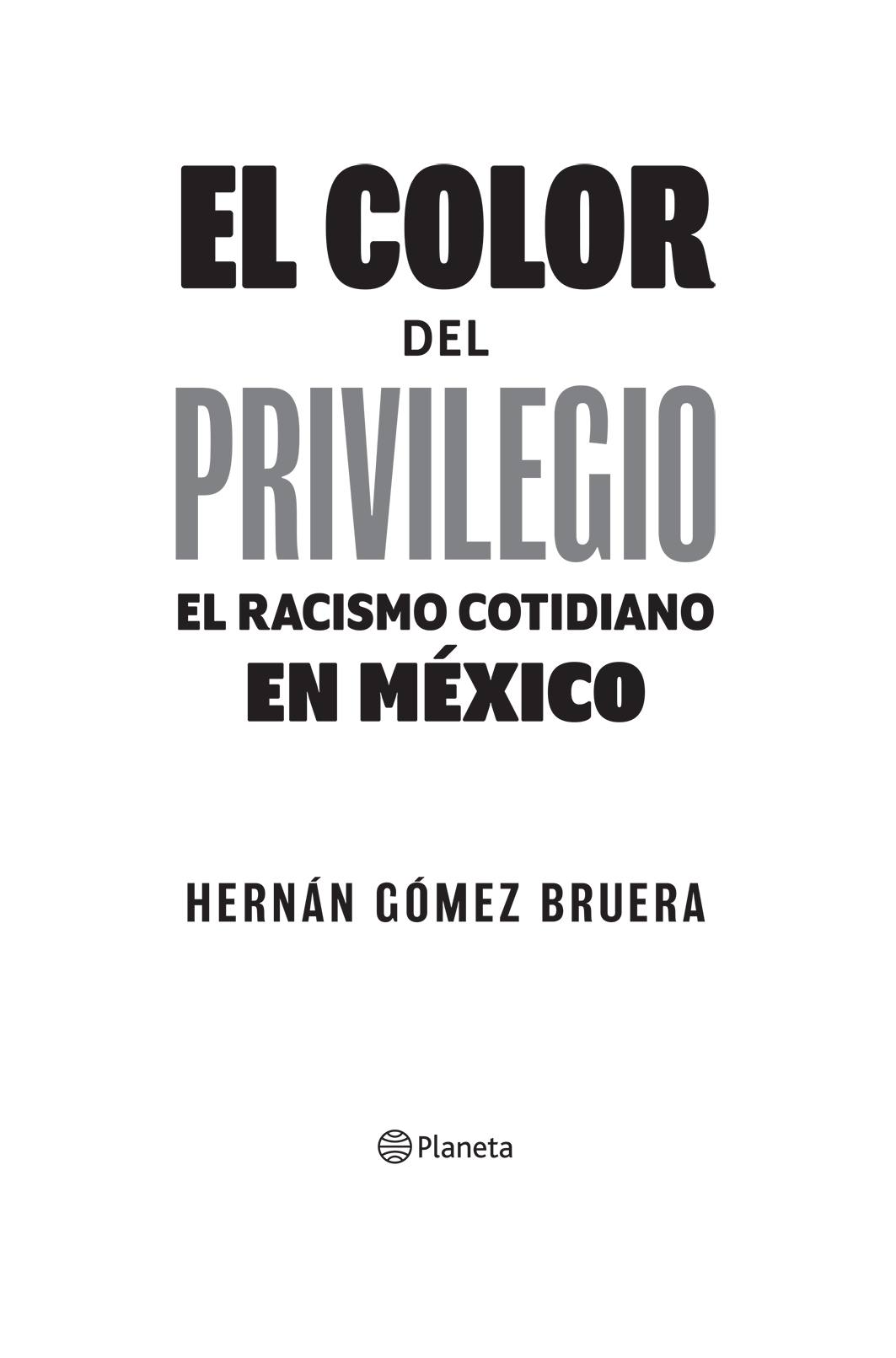ÍNDICE
E res un racista. Sí, tú, quien está leyendo estas páginas. Te estoy acusando a ti, que seguramente estás convencido de ser incapaz de incurrir en ese vicio, a ti que muy probablemente veas siempre el racismo en el ojo ajeno, pero nunca en el propio. Desde la primera página te atribuyo un adjetivo sin conocerte. ¿Resulta una afrenta? Qué pena. Pero es la verdad. Y aclaro: no te estoy llamando clasista, algo que a muchas y muchos les resulta más sencillo de aceptar y reconocer en sí mismos y en los demás. Nada de eso, lo que te estoy diciendo es que eres un ra-cis-ta. Lo eres tú… y lo soy yo también. Lo somos todos. Ya va siendo hora de que dejemos de engañarnos a nosotros mismos porque todos tenemos, en mayor o menor medida, algo de racistas. No se trata aquí de buscar pretextos para eludir la responsabilidad de cada quien, sino de darnos cuenta de que todas y todos —estemos o no conscientes de ello— tenemos una forma de racismo guardada en algún lugar. Lo que busca este libro es descubrir dónde se aloja ese racismo para tratar de erradicarlo.
El racismo en México ha sido por largos años un asunto difícil de nombrar y reconocer. Raramente logramos tener una discusión racional sobre el tema porque su sola mención nos incomoda y suscita posturas defensivas entre propios y extraños. Ese racismo no siempre se manifiesta en una abierta exclusión hacia ciertos grupos o en manifestaciones de segregación y violencia, como es más frecuente en otros países. Nuestro racismo está tan normalizado y es a tal punto recurrente que muchas veces no es reconocido como tal; se «disfraza» de otra cosa, de algo menos amenazante. En ese sentido, es un racismo vergonzante e hipócrita. Uno donde el valor de las personas —sus virtudes y su inteligencia, su talento o su atractivo físico— se asocia a diferencias en el tono de piel (a veces muy sutiles), así como a la mayor o menor presencia de rasgos que suelen ser percibidos como «autóctonos» (los estudiosos los llamarían «racializados»), por hacernos recordar nuestras raíces prehispánicas. En general, es un racismo vinculado a la invisibilización y el desprecio que existe hacia la cultura y el idioma de los pueblos indígenas.
A unque históricamente hemos preferido no ver nuestro racismo, nos acompaña todos los días y está en muchos ámbitos de nuestra vida: comienza por mostrarse en el lenguaje y podemos encontrarlo en las expresiones del habla popular que empleamos a diario, desde las frases que nos parecen de sentido común hasta los refranes, pasando por el humor al que recurrimos día a día, el tipo de comedia que consumimos y los chistes que contamos. El racismo es tan fuerte que marca nuestras relaciones personales y determina incluso quiénes son nuestros colegas y amigos. Está dentro de nuestras familias y en nuestras escuelas, donde aprendemos a ser racistas desde muy pequeños y donde a menudo somos objeto de discriminación racial y la ejercemos en contra de nuestros propios parientes, compañeros y amigos. El racismo marca con fuerza nuestros patrones de belleza en el mundo de la publicidad, el periodismo, los medios de comunicación, el cine y la televisión. Existe, desde luego, en la política como un todo, en las políticas públicas y en los políticos, tanto de izquierda como de derecha, además de que se refleja socialmente en las actitudes que mostramos hacia cierto tipo de migrantes (muchas veces los que más se parecen a nosotros, como son los provenientes de Centroamérica), y en las políticas migratorias que históricamente ha instrumentado el Estado mexicano.
Sufrimos y ejercemos racismo en los hospitales y en el trabajo, donde muchas veces los encargados de reclutamiento, promoción o permanencia toman decisiones —consciente o inconscientemente— a partir de los rasgos y la apariencia física de las personas (eso que para evitar llamar por su nombre solemos denominar «el porte» o «la buena presencia»), en lugar de premiar criterios como el talento, el mérito o el esfuerzo, por mencionar algunos. Pero ese racismo está también presente en los espacios de entretenimiento, donde el tono de piel y la apariencia física determinan muchas veces si entramos o no a un simple bar o a un antro.
Por sobre todas las cosas, ese racismo puede determinar si somos pobres o ricos y, sobre todo, qué tan pobres o ricos somos. Y es que, de manera muy evidente, nuestro racismo está íntimamente emparentado al clasismo; más incluso en otros países del mundo donde esa asociación también se puede encontrar. Para comprobar que vivimos en una sociedad racista no hace falta recopilar demasiada evidencia y estudios, aunque estos siempre son necesarios: basta con echar un rápido vistazo a la realidad para ver quiénes son los grandes empresarios y cuál es su tono de piel; quiénes son los pobres y de qué color son; de qué tez están llenas las cárceles y de cuál las estrellas en las telenovelas; quiénes ocupan y han ocupado los espacios de poder más importantes en el país y qué tipo de personas aparecen en las revistas de sociales. Porque mientras en México el privilegio es de color blanco, la pobreza tiene por lo general la piel morena y la indigencia el rostro indígena.
En general, la atención cuando se habla de racismo suele estar en sus víctimas. Menos interés solemos mostrar en la otra cara de esa misma moneda: la de quienes están arriba de la pirámide social y gozan de un privilegio otorgado por nacimiento. Un privilegio que en México tiene en la blancura uno de sus principales ingredientes. Ese es precisamente el enfoque que he querido dar a este libro. Desde luego, ello no implica que solo los privilegiados ejerzan discriminación racial. Bien sabido es que se da en todos los niveles. Sin embargo, hay un racismo que emana de las élites y los sectores acomodados del que no hemos hablado lo suficiente. Por el efecto multiplicador que las acciones de esos sectores tienen ante el conjunto de la sociedad es importante ponerles más atención, porque, gracias a su poder e influencia en los más diversos ámbitos, estos grupos tienen una capacidad mayor para imponer una serie de estereotipos y estigmas al resto de la gente que constituyen la base de una forma racista de pensar y actuar.
El privilegio blanco —del que pocas veces hablamos porque quienes lo detentan nunca han necesitado enunciarlo como tal— está presente en todos los ámbitos. De tez blanca son —como lo calculamos con datos duros para este libro— el grueso de los empresarios y banqueros que concentran la mayor tajada del producto interno bruto ( PIB ) en nuestro país; quienes ostentan las posiciones de poder más altas en la política: desde la mayoría de los secretarios y secretarias de Estado hasta los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, pasando por los gobernadores de las distintas entidades federativas. De tez clara son —en su mayoría— quienes tienen la capacidad de formar opinión porque controlan los principales medios de comunicación, conducen noticieros y escriben columnas en los periódicos. Hombres y mujeres de tez blanca son, también, los que aparecen en comerciales de televisión, gran parte de los directores de películas mexicanas y hasta la mayor parte de las mujeres que suelen ganar los concursos de belleza de mayor impacto mediático.
El contexto en el que vive una parte importante de las élites blancas en nuestro México las hace crecer con enormes delirios de grandeza, con una percepción de ser más poderosas que las demás, más ricas, más atractivas, más sofisticadas, más cool y hasta más inteligentes que las mayorías morenas. Esa percepción muchas veces va acompañada de una sensación de merecer una serie de satisfactores por el simple hecho de ser quienes son: por su origen, por su apellido, por su «cuna» , por su tono de piel. Claramente, muchas de estas personas han tenido oportunidades inmerecidas que exceden por mucho sus capacidades, sus talentos, sus esfuerzos y su dedicación.