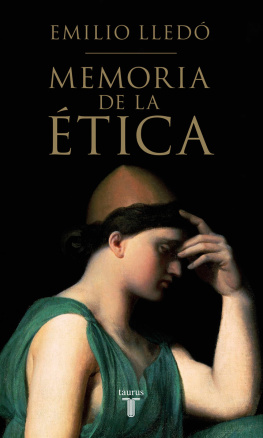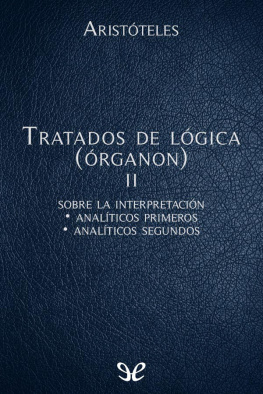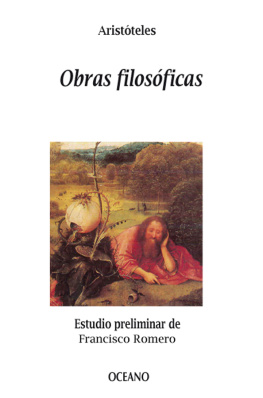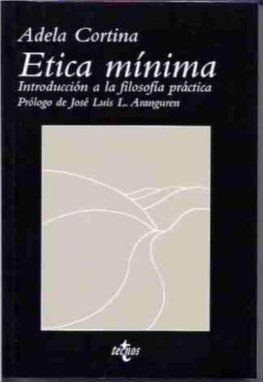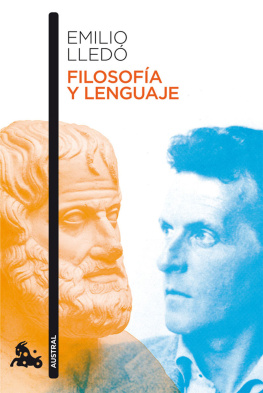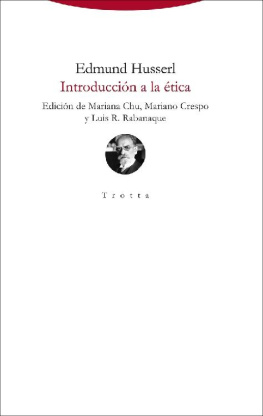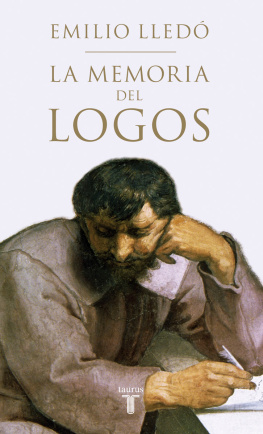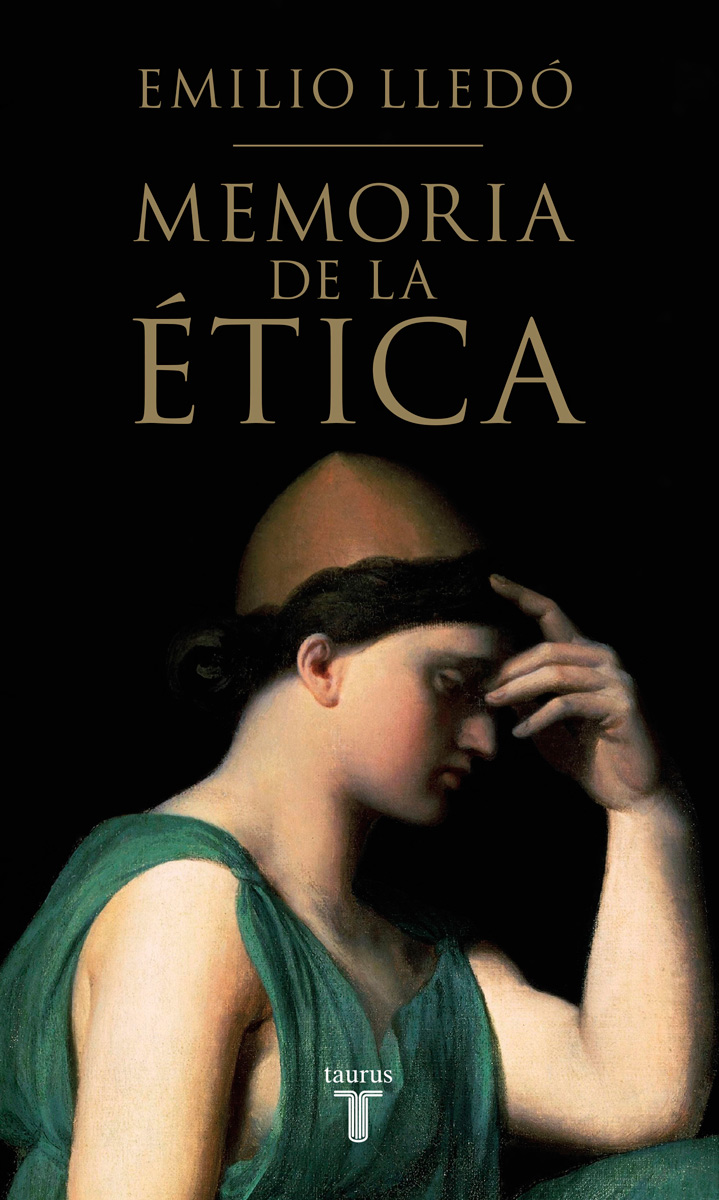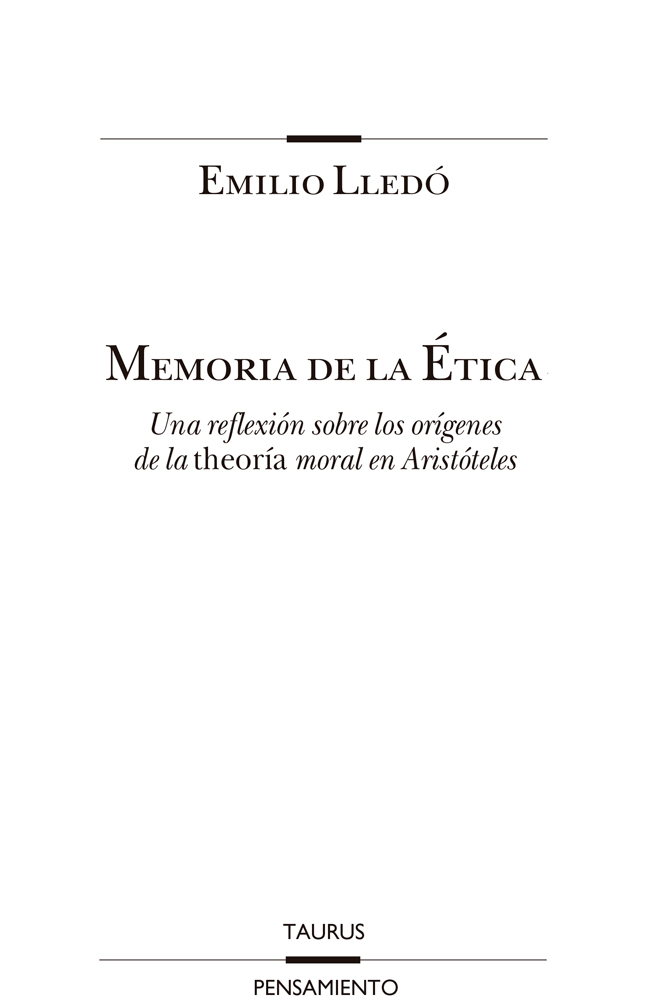www.megustaleerebooks.com
Í NDICE
A la memoria de mis padres.

P RÓLOGO
F ue como el privilegio de la mirada. El descubrimiento de que el instinto de protección para el propio cuerpo, para la propia vida, tenía que completarse en el aprendizaje de las formas de relación hacia los otros. Una superación, en el espacio de lo colectivo, de los límites marcados por el egoísmo de la naturaleza. Como el privilegio de la mirada cuyo sentido consiste en traspasar la frontera de su solitaria claridad, ver otras cosas fue, en el fondo, reconocer que los ojos existen para llenarse de lo que no son ellos mismos, y que ver es, sustancialmente, aceptación e incluso sumisión a la alteridad. Una alteridad que, sin embargo, no nos transforma en otros sino que nos conforma, más intensamente, con nosotros mismos. Ver, pues, como una forma de saber. Y saber, como una forma esencial de existir, de ser. El conocimiento que, interpretando el mundo de lo real, estructura el espacio ideal, el microcosmos que nos constituye, llega a ser, así, un momento fundamental de lo humano, del animal que habla.
Por eso, el descubrimiento de lo otro, de los otros, necesitó ser dicho: sumirse en un espacio colectivo, asegurar, con la comunicación, la compañía de aquellos que, en el diálogo, habían de encontrar la confianza que alentaba en el centro de la individual soledad. Ver otras cosas sabiéndolas, implicó, además, que en la necesaria transmisión habría de reflejarse ese saber. Un saber organizador de la experiencia de los ojos, de la experiencia de los oídos que, con los poemas épicos, escucharon los primeros barruntos de algo parecido a aquello que se llamaría después «bien», «justicia», «belleza», «amor».
Aristóteles fue el primero que organizó el discurso moral; el primero que orientó esa mirada donde se reconstruye y plasma el mundo en reflejo. Un reflejo que sustentado en el lógos y anudado en la ya larga experiencia que condensa y transmite, se hace theoría. A la esencia misma de esta palabra corresponde la visión que manifiesta lo vivido en el esquema de su propia reflexión. Pero no de algo que estuviese fuera y que, como los ojos de la carne, tuviese que alimentarse, para serlo, de las cosas reales. La theoría era un reflejo que se construía en el aire de la mente y que se levantaba con el dúctil material de las palabras. Por ello, la theoría —lo visto en suma—, se reconstruía abstractamente sin la grávida realidad, e indiferente a la asunción que de ella habían hecho nuestros ojos.
La primera vez, pues, que el lenguaje se recreó en el reflejo de sus propios conceptos —«bien», «felicidad», «justicia», etcétera— tuvo lugar en esas páginas que, en la tradición filosófica, se agruparon bajo el sorprendente nombre de «ética». Lo cual no quiere decir que no se hubiese reflexionado antes sobre semejantes cuestiones. Ya Platón, en algunos de sus diálogos, dedicó largas y sutiles páginas a los conceptos fundamentales de lo que habría de llamarse «ética». Pero fue Aristóteles quien marcó el origen de la teoría moral. Fue él quien abordó, plenamente, la construcción de un saber orgánico sobre la desorganizada y problemática experiencia. Una experiencia en la que los hombres comenzaron a sentir la dificultad de coordinar los elementos que constituyen su insuperable e «insociable sociabilidad».
Privilegio de la mirada, privilegio de la theoría, este primer momento en el que comienza a decirse —a escribirse ya— el discurso moral, constituye una pieza capital en la lucha por ajustar el duro egoísmo en la inevitable y necesaria vertiente de la solidaridad. Una reflexión sobre esos orígenes nos muestra siempre la riqueza de esa originalidad. Y no tanto por una propensión arqueológica, por un gesto anacrónico que solo busca rememorar, inerte, la simple apariencia del pasado. Recobrar el origen es atisbar el imperio de la necesidad. Hubo que pensar en las acciones humanas y en su sentido; en las formas como se expresaba la energía de los hombres entre sí; en las tensiones que provocaba esa energía, y en los impulsos y las razones —y esto era lo esencial— por las que se determinaba.
En el horizonte de una necesidad sin apenas tradición especulativa, sin theoría que enseñase el insinuado perfil de unas normas, la fuerza que entremezcla el egoísmo y la colectividad se hace implacablemente manifiesta. La tradición ética occidental tuvo, después, menos ocasiones de mostrar su osamenta. Lenguajes sobre lenguajes —atravesados por una compleja historia de poder y de ideologías— dejaban ver con dificultad ese instante preciso donde, sobre el modelo de la mirada, se hace presente la theoría —esa mirada interior— y donde el angosto impulso de cada vivir se mitiga y sosiega en el espacio múltiple de la convivencia.
Pero sobre el legado aristotélico ha caído además de la pesada tradición, embalsada en un tajante dique terminológico, una serie de elaboraciones recientes que utilizando, a veces, el nombre de Aristóteles y en relación, precisamente, con la ética, ha vuelto a manejar, en juegos verbales en buena parte estériles, conceptos que nada tenían que ver con la matriz en la que fueron concebidos. Y no porque en estas recientes polémicas resucitase el viejo espíritu con el que, en el Renacimiento, se denigró a los supuestos aristotélicos que, por cierto, tampoco tenían ya mucho que ver con Aristóteles, sino porque en esas pretendidas «neoestilizaciones», alienta ahora, asfixiantemente, un aire acondicionado desde el rumor de polvorientas ideologías.
Leer a Aristóteles, pensar la tradición filosófica, constituye una tarea más simple e inmediata que todo ese mortal artilugio, adosado a las laderas de los textos, y que bajo el entramado de confundentes novedades terminológicas nos hace olvidar lo que, tal vez, el lenguaje originario quisiera decirnos. No ha bastado, pues, que la recepción del legado filosófico haya caído, a veces, en oscuros vericuetos, por donde ya no se ve fluir el río de las palabras y solo se presiente el roce chirriante de sus desviaciones. Una divertida idea de la modernidad se manifiesta, también, en la facilidad con que bajo la apariencia de estar al día de las cuestiones más urgentes, se puede acabar sumergidos en la noche. Una noche sin sosiego y reposo, repleta de pesadillas, angustiada de amenazas y en cuyas tinieblas colaboran las pocas esperanzas con que, a ratos, nos levantamos al no menos desolado día.
Pero la compañía del pasado, en el ancho texto de las letras, de toda la inabarcable experiencia con la escritura es, siempre, a pesar de tantos pesares, una sólida razón de optimismo. La experiencia escrita y la presente y vigilante mirada que se tiende sobre todos los signos del tiempo es fuente de energía. Una energía constante, superadora de cualquier interesado conformismo que se alce sobre la desarmonía y la injusticia, y alentadora de la entusiasta melancolía de la que en un contexto concreto habló Aristóteles, y que nos anima a acercarnos de nuevo a él. El acercamiento lo imponen las perspectivas ganadas por el horizonte de una época, donde será preciso oír la voz del pasado, en el horizonte de una experiencia que hace resonar ese lenguaje antes del eco de su no siempre enriquecedora y casi siempre insalvable tradición. Todo lenguaje se mueve en los surcos sobre los que la memoria colectiva distribuye sus mensajes; pero la fuente de la que cada uno de ellos brota, antes de sus posteriores encauzamientos, es ese inicio textual en el que cristaliza, en escritura, una larga tradición de comportamientos y mensajes. Ese singular momento originario lo constituye el texto de Aristóteles. Es cierto que no podemos aproximarnos a un lenguaje ajeno y distante, como es el de Aristóteles, sin tener que salvar las barreras de una lengua —la griega— que no es «nuestra» lengua, y de unos contextos culturales e históricos distintos de los nuestros. Pero esa distancia permite, muchas veces, la creación de caminos más directos y menos ruidosos y transitados que aquellos por los que discurre parte de la historia contemporánea.