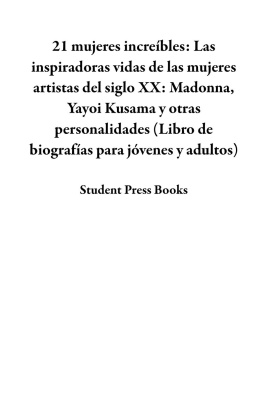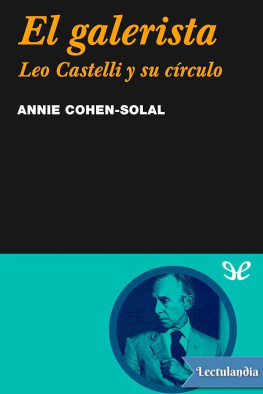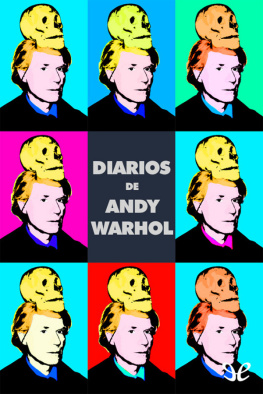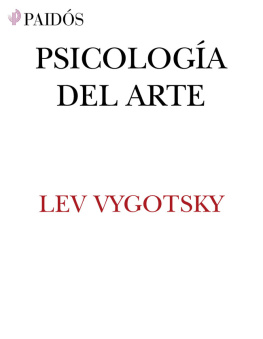Prólogo
En el Año Uno del nuevo milenio, del 2 de septiembre al 11 de noviembre, la ciudad de Yokohama se convirtió en el escenario de un festival de arte sin precedente.
Se celebró principalmente en el pabellón de exposiciones Pacífico Yokohama y en la nave número 1 del Red Brick Warehouse, pero se extendió a la ciudad entera. Había exposiciones en museos, salones públicos y galerías a lo largo y ancho de la población, y participaron unos ciento diez artistas de treinta y ocho países del mundo. La Trienal Internacional de Arte Contemporáneo Yokohama 2001 fue el primer festival de este tipo celebrado en Japón a tan gran escala, y se iba a organizar cada tres años a partir de entonces.
Desde la década de los sesenta, cuando vivía en Nueva York, mi obra se ha exhibido por todo el planeta y ha dado la vuelta al mundo varias veces. Siempre me he preguntado por qué Japón va tan rezagado: cuenta con el dinero y las instalaciones, pero no tiene un verdadero interés por el arte contemporáneo ni tampoco lo comprende. La primera vez que regresé desde Estados Unidos, me quedé impresionada al encontrarme con que en mi país se vivía, por lo menos, con un siglo de retraso.
Después de eso, cada vez que he regresado de un viaje al extranjero, he tenido la sensación de estar volviendo a un Japón nuevo. Aun así, continuamos desfasados, incluso hoy en día. Existe un inmenso margen de mejora en todas y cada una de las facetas del mundo del arte y de la red de museos. Por poner un ejemplo, durante los años de la burbuja en la economía japonesa a finales de los ochenta, el dinero se malgastaba en toda clase de frivolidades, mientras los museos de todo el país pasaban serios apuros para conseguir fondos. Nunca vemos semejante necedad en Estados Unidos, ni siquiera en los tiempos de mayores apreturas. Los norteamericanos y los europeos tienen una noción mucho más arraigada de la importancia de las artes. En Japón, el arte se considera poco más que un pasatiempo entretenido, cuando no una extravagancia. Esto crea un entorno que suprime cualquier progreso real y genera una visión puramente superficial de las artes.
Ahora, sin embargo —en 2001—, el país ofrecía su apoyo a una inmensa exposición internacional de arte contemporáneo: un feliz acontecimiento, sin duda alguna. El tema central de la exposición era «Mega Wave: hacia una nueva síntesis». Se iba a reunir todo tipo de géneros imaginables del arte contemporáneo: pintura, escultura, fotografía, filmaciones, instalaciones… El sueño era crear un tsunami de arte capaz de engullir el mundo entero. ¡Qué maravilla para la japonesa Yokohama ser el epicentro de semejante ola, tan gigantesca!
En esta nuestra primera e histórica trienal, presenté instalaciones tanto de interior como de exterior. La de interior se titulaba Endless Narcissus Show [Espectáculo de Narciso sin fin]. Construí una sala espejada dentro del pabellón de exposiciones Pacífico Yokohama: diez espejos inmensos recubrían las superficies interiores, con unas mil quinientas bolas metálicas pulidas a espejo, suspendidas del techo y cubriendo el suelo. Al entrar en la sala, el observador se veía reflejado en las incontables superficies, y se iba transformando sin cesar conforme se desplazaba. Era una experiencia de inmersión en la Visión Repetitiva.
La instalación al aire libre se titulaba Narcissus Sea [Mar de Narciso]. Hice flotar dos mil esferas espejadas, todas ellas de treinta centímetros exactos de diámetro, en el canal que discurre paralelo a las vías del tren en el distrito del Puerto Nuevo. Estaba montando la obra, y cada bola salpicaba con un alegre ¡chof! al caer al agua. Me pareció extraordinariamente conmovedor. Las esferas espejadas rodaban y cabeceaban entre las olas, emitían destellos de luz, y el cielo, las nubes, el agua y el paisaje a su alrededor se reflejaban en la perfecta redondez de su superficie. El observador veía un interminable mar de espejos plateados que cobraba forma en un burbujeo. El movimiento incesante del agua iba juntando y separando las esferas entre suaves chirridos y tintineos, en una constante transformación de las siluetas de la obra. Era una imagen impactante, pero también te encandilaba: una suerte de entidad misteriosa que se reproducía de forma interminable al borde del agua.
Se dice que los japoneses siguen considerando que el arte es algo muy alejado de la vida cotidiana, y no cabe duda de que el arte contemporáneo aún no ha florecido aquí por completo, eso es cierto.
Históricamente, el puerto de Yokohama fue el primer lugar de Japón que se abrió a la influencia extranjera, y está claro que en ese sentido continúa siendo puntero. Tal y como yo lo veo, es de lo más significativo que la primera gran exposición internacional de arte contemporáneo en Japón se presentara aquí, y a una escala sin precedente. Ojalá pudiéramos ver algo así todos los años, y no cada tres.
Con ese mar de brillos de las esferas espejadas, deseaba celebrar un nuevo inicio para el arte contemporáneo en Japón y festejar también el comienzo del siglo XXI .
Al mirar atrás, veo que he recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Mi batalla constante con el arte comenzó cuando aún era una niña, pero mi suerte quedó echada en el momento en que tomé la decisión de marcharme de Japón y partir rumbo a Estados Unidos.
P RIMERA PARTE
A Nueva York
Mi debut como artista de vanguardia
1957-1966
1
Viaje temerario
Aterricé en Estados Unidos el 18 de noviembre de 1957.
Como tantos otros niños de la generación que creció durante la guerra del Pacífico, no había estudiado una palabra de inglés en el colegio, y aun así no sentía el menor temor ante mi primer viaje al extranjero. Me moría de ganas de salir de Japón y de escapar de las cadenas que me retenían.
En aquellos tiempos, sin embargo, aún había límites en la cantidad de moneda extranjera que se podía sacar del país, así que tomé la decisión de llevarme sesenta kimonos de seda y unos dos mil de mis dibujos y mis pinturas. Mi plan consistía en venderlos para sobrevivir.
Jamás se me olvidará el primer vuelo de mi vida, en aquel aeroplano rumbo a Estados Unidos. La cabina de pasajeros iba vacía salvo por dos soldados norteamericanos, una novia de guerra y yo.
Por aquel entonces no se viajaba al extranjero con tanta despreocupación como ahora. Había todo tipo de obstáculos, y muchos de ellos parecían poco menos que insalvables. En mi caso, el primero de los obstáculos fue la oposición de mi familia. Tardé ocho años enteros en convencer a mi madre de que me dejara salir de Japón.
Mi ciudad natal es Matsumoto, en la prefectura de Nagano. La rodean las imponentes cumbres de los Alpes japoneses y, por la tarde, el sol se oculta temprano tras las montañas occidentales. Solía preguntarme qué habría detrás de aquellas sierras que se tragaban la luz diurna. ¿Sería un precipicio cortado, y nada más? ¿O sí habría algo, a fin de cuentas, algo de lo que yo no sabía nada? Y si lo había, ¿qué era?
Esta curiosidad de la niñez sobre aquellos lugares desconocidos evolucionaría y terminaría convirtiéndose en el deseo de ver con mis propios ojos las tierras foráneas que según contaban se extendían mucho más allá de nuestras montañas escarpadas. Un día envié una carta al presidente de Francia:
Estimado señor: desearía ver su país, Francia. Ayúdeme, por favor.
Difícilmente cabía esperar aquella respuesta breve, aunque amable, que no tardó en llegar: