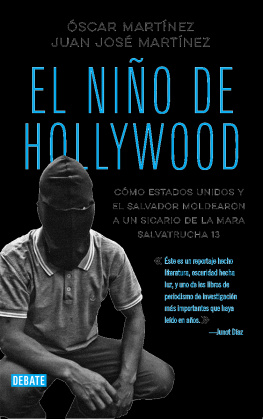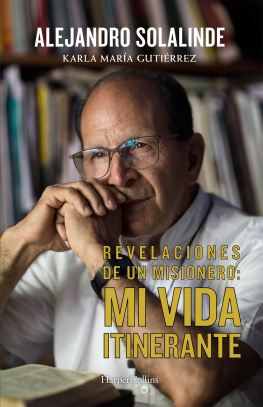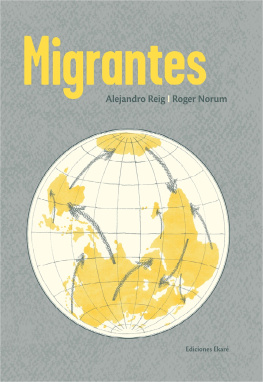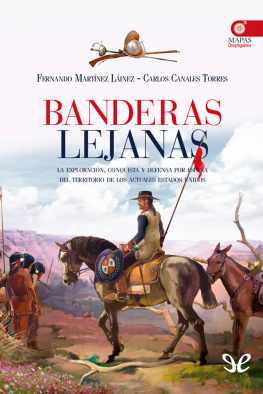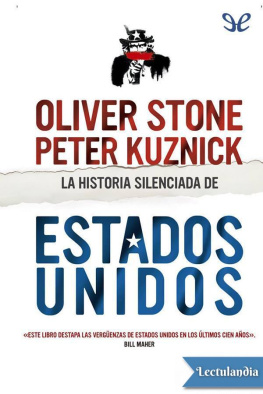LOS QUE IBAN A MORIR SE ACUMULAN EN MÉXICO
Octubre de 2017
Los últimos refugiados
(Albergue La 72, Tenosique, Tabasco, 24 de febrero de 2017)
Ella recuerda que cuando se reencontró con él, él era un hombre morado. Ahora, estos dos salvadoreños son pareja. Se enamoraron huyendo. Y han venido hasta el sur de México, la frontera selvática con Guatemala en el estado de Tabasco, a recoger a otro salvadoreño que huyó, al sobrino de ella.
Ella cuenta que cuando se juntó con su actual marido en Ciudad de Guatemala, la cara de él era irreconocible. Estaba hinchada, deforme. Un bulto sobresalía aquí, un morado más intenso se extendía allá, la ceja aún estaba abierta y sangraba.
A él no lo amenazaron de muerte. Lo dieron por muerto. Parecer cadáver le salvó la vida. Es un salvadoreño grueso que ronda los 40, con cicatrices por toda la cara y los brazos. Primero huyó del municipio metropolitano de Apopa, cuando la pandilla Barrio 18 secuestró a sus dos hijas. Entonces, allá por 2005, él tuvo que vender su bodega de granos básicos y pagar más de 10,000 dólares a los pandilleros, que además le cobraban 100 dólares mensuales por esa bodega. Recuperó a sus hijas y se mudó a Acajutla, en la costa salvadoreña. Pero allá controla la Mara Salvatrucha, y el negocio de cocos que abrió nunca prosperó. Él optó por ser honesto con los emeese y admitir que había huido de una zona 18. Pero los de las letras sospechan de todo lo que venga de donde los números. Finalmente, meses de por medio, lo amenazaron de muerte. Lo querían fuera. Volvió a huir, siempre hacia adentro de su país. Se movió apenas unos kilómetros, hacia una playa llamada Monzón, en Sonsonate. Ahí vivía su mamá, siempre entre emeeses. Pero el hecho de ser familia le dio a él y a sus hijas sombrilla para quedarse. Años después, ya en 2014, él regresó a casa del trabajo y encontró en un cuarto a una de sus hijas retozando con su nuevo novio, un pandillero de la MS. El hombre no pudo digerir la escena. Discutió con el marero. Echó a gritos al marero. Ese mismo día por la tarde, cuatro pandilleros lo reventaron afuera de su casa. Le dieron hasta darlo por muerto. Luego, lo lanzaron en un basurero a orillas de otra playa llamada Costa Azul. Una señora vio aquella masa roja moverse y resoplar entre los desperdicios. Le ayudó a salir. Así, medio muerto, huyó a Guatemala en un bus el día siguiente.
Para ese entonces, ella era solo amiga de él. Ella es una señora guapa, pasados los 40, con unos notables ojos verdosos de gata. Él, desde Guatemala, le contó su desgracia. Ella, justo en esos meses de 2014, pasaba por un momento particular. Durante años, a la fuerza, había sido pareja de un marero de Sonsonate. En 2014 atraparon por homicidio al emeese que la forzaba. Fue a prisión mientras proseguía el juicio. Ella aprovechó su encarcelamiento para huir. Dejó esa “vida de esclava” y alcanzó a su amigo en Guatemala.
Cuando lo vio, lo vio morado y deforme. Juntos siguieron huyendo hacia México. Y, tras pasar meses en este albergue para migrantes en la ciudad sureña de Tenosique, ambos consiguieron refugio y son residentes permanentes de este país. México creyó su historia. México creyó que, de volver a El Salvador, ambos serían asesinados. Se enamoraron y ahora son pareja.
Pero esto es una cadena. Tras uno hay otro y otro y otro.
Luego de unos meses encarcelado, el marero que la sometía salió libre. Amenazó de muerte al hijo de ella. Quería de vuelta a la mujer a la que consideraba suya. El hijo siguió a la madre. Huyó. Ahora también es refugiado en México.
Quedó el sobrino. El pandillero lo buscó a él.
El sobrino es el muchacho de Acajutla que llegó anoche, a quien hoy han venido a visitar desde una ciudad en el centro de México. Están sentados en un galerón, en el medio del albergue, rodeados por varias decenas de centroamericanos que, como ellos, no migran, huyen.
—Yo así como él vine. Desorientado, pensando qué iba a ser de mi vida. Pero aquí se puede vivir, ya vas a ver —dice el hombre al muchacho recién llegado que hoy iniciará su petición de refugio.
Otra familia de gente que escapa se reúne en México.
Son los últimos refugiados a los que veré en este viaje. El último recién llegado.
Han pasado siete días desde que esta investigación empezó. En solo una semana he conversado con 29 personas que huyen. Familias con bebés, gays hondureños, expandilleros, niñas violadas, hombres mutilados. Huyen de pandilleros, de policías, de narcotraficantes, de secuestradores. Pero sobre todo huyen de países donde las autoridades no pueden o no quieren protegerlos.
Este año, por primera vez en el siglo, se calcula que México alcanzará una cifra de cinco dígitos en peticiones de refugio: 20,000 personas, casi todas del norte de Centroamérica, pedirán este año acogida para no morir.
Este es el destilado del horror salvadoreño, hondureño, guatemalteco. Quizá la manera más expedita de entender qué significa ser de uno de los países más violentos del planeta es escuchar a los vomitados por la región.
Los que iban a morir, los que se salvaron solos, se acumulan en México.
Los primeros refugiados
(Albergue para adolescentes refugiados, Ciudad de México, 18 de febrero)
—¿Querés más gente que huye? —me pregunta el expandillero salvadoreño de 21 años, pequeño, recio—. Este huye por culero.
—¡Sí huyo, pero no por eso, no seás estúpido! —responde Bryan, hondureño, gay, 20 años, blanco, ojos verdes, fino, alto.
Ríen.
Están tirados sobre un sofá viejo, rodeados de otros jóvenes absortos ante las pantallas de sus teléfonos. Bryan muestra al expandillero la foto de su hermana en su aparato. Bromean sobre si serán cuñados un día.
El expandillero huye de jóvenes como él mismo, de su propia pandilla, que lo quiere matar en El Salvador. Bryan huye de jóvenes como el que ahora está a su lado; pandilleros también, pero hondureños, que quieren matarlo porque no hizo lo que le ordenaron. Los dos son refugiados en México desde 2016. El Estado mexicano investigó, creyó sus historias y les otorgó residencia permanente. Pueden moverse libremente por este gran país, pero no pueden, si quieren conservar esa libertad, volver al suyo.
La pregunta que me hizo el expandillero fue retórica. Sabe que busco gente refugiada, pero en esta casa no hace falta preguntar: todos huyen. La mayoría, de jóvenes como él.
Esta casa-refugio fue creada por el sacerdote Alejandro Solalinde y su equipo. Solalinde es desde 2007 uno de los más célebres defensores de derechos humanos en México, y ahora candidato al Nobel de la Paz. Ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones. Fundó y dirige un albergue en el sur, en Ixtepec, Oaxaca. En 2015 algunos dentro de su equipo creyeron necesario habilitar un lugar diferente, solo para jóvenes que no estuvieran de paso, que no buscaran Estados Unidos. Estos jóvenes no viajan tras la prosperidad económica. Viajan para vivir. Su objetivo no es llegar a Estados Unidos. Necesitan dejar de estar donde estaban.
Su porqué no está al norte: está al sur.
Año con año, desde 2013, la cifra de personas que solicitan refugio en México se incrementa considerablemente, pero en 2015 el aumento se fue a las portadas de los periódicos. De 841 solicitudes en 2013 se pasó a 3,423 en 2015. En 2016 esa tendencia de crecimiento se mantuvo. El aumento respecto a 2015 fue de un 157%: 8,781 personas pidieron a México que las salvara.
De un año a otro se pasó de las personas que caben en un palenque, a las que caben en un pequeño estadio.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que al final de 2017 se llegará a las 20,000 solicitudes. Los que caben en un respetable estadio.
El 92% de las personas que en México aseguran huir de la muerte vienen de tres países: Honduras, El Salvador y Guatemala, en ese orden.