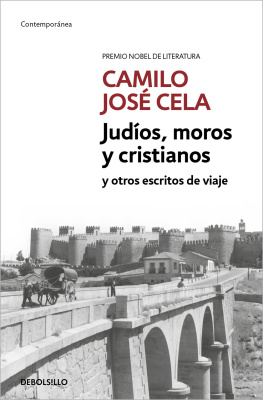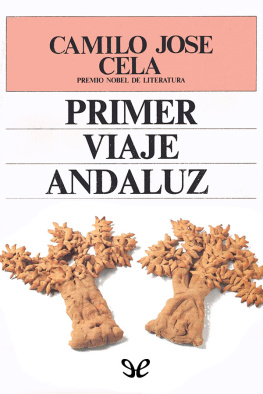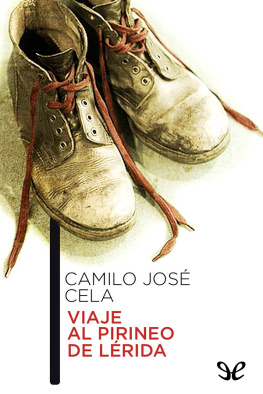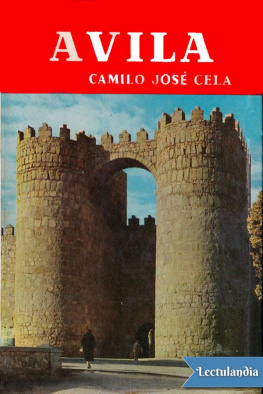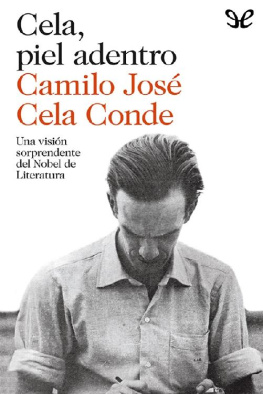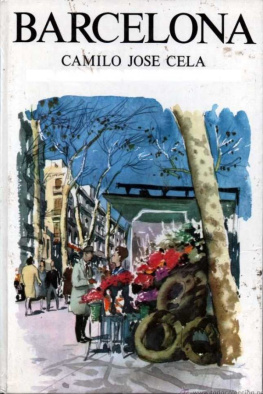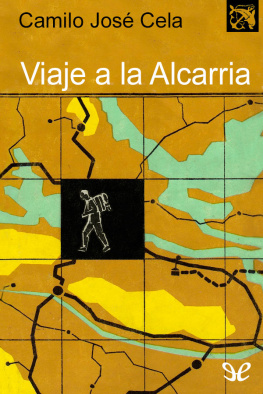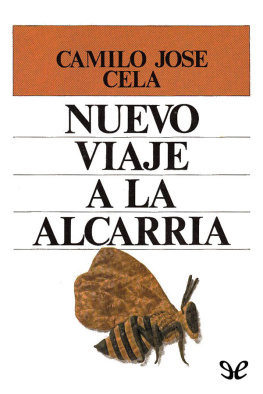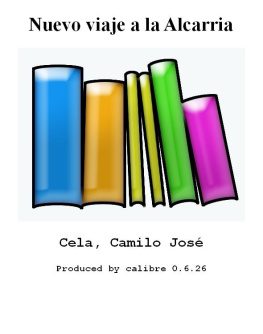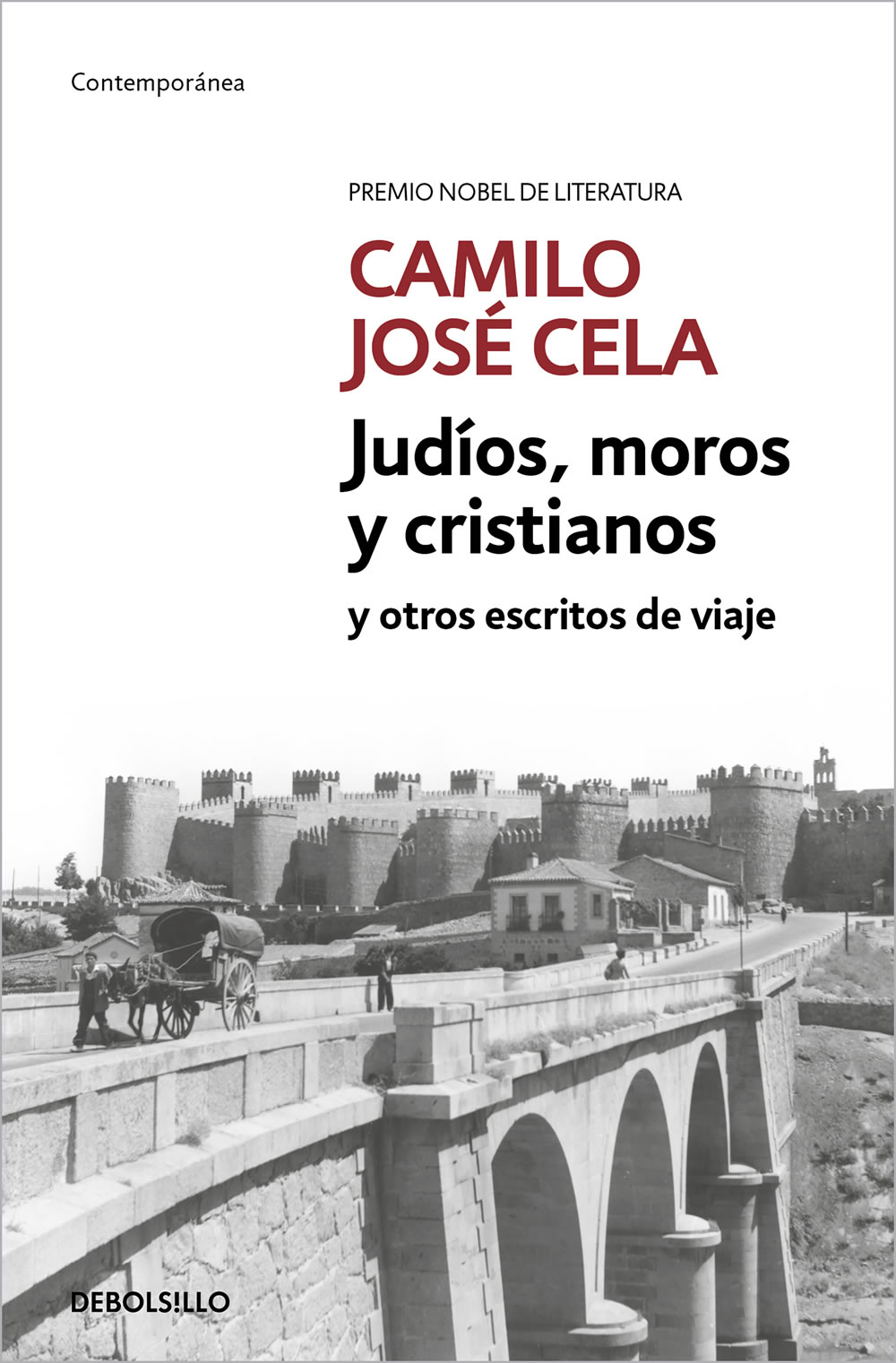Nota sobre esta edición
Judíos, moros y cristianos (1956) es, después de Viaje a la Alcarria (1948) y Del Miño al Bidasoa (1952), el tercero de los grandes libros de viajes de Camilo José Cela. El subtítulo, Notas de un vagabundaje por Segovia, Ávila y sus tierras, ciñe muy estrictamente el recorrido que propone. Por las fechas en que el libro apareció, Cela ya había dado a luz algunas de sus notas de viaje por esas mismas tierras. En 1952 publicó en la revista Destino una serie de diez entregas reunidas luego bajo el título Cuaderno del Guadarrama (1952) y recogidas en el presente volumen. También ese año —el mismo de la publicación de Del Miño al Bidasoa— apareció Ávila, puñado de apuntes sobre la ciudad destinados a una colección de la editorial Noguer titulada «Andar y Ver. Guías de España» (un librito profusamente ilustrado con fotografías de Egen Haas que no disimulaba su condición de guía práctica, con sugerencias de itinerarios urbanos y de excursiones por los alrededores, recomendaciones gastronómicas y reseñas de productos locales, fiestas y tradiciones). De 1955 es Vagabundo por Castilla, apenas un cuadernillo de veinte páginas con ilustraciones en color de Marcos Aleu. Un año después, Judíos, moros y cristianos retomaba con toda su ambición uno de los más viejos proyectos de Cela: el de cartografiar literariamente buena parte España, ofreciendo a la larga poco menos que una guía lo más exhaustiva posible de sus tierras y de sus gentes.
En su prólogo a Judíos, moros y cristianos, Cela deja entrever que el libro forma parte de un proyecto más amplio titulado, precisamente, Guía de Castilla la Vieja. Estaba en su ánimo, pues, cuando lo escribió, prolongar el recorrido propuesto con nuevas entregas. Pero —como ocurre con tantos de los proyectos emprendidos por Cela— no fue así, y el siguiente libro de viajes que publicó, ya descartada esta perspectiva, sería el Primer viaje andaluz (1959), que en esta colección se recoge en el volumen titulado Del Miño al Bidasoa y otros vagabundajes.
Subrayar cierta vocación de «guía» en la literatura viajera de Cela es algo que no cabe hacer sin muchas reservas: las mismas que emplea el propio autor, en el prólogo a Judíos, moros y cristianos, cuando dice que «los viajes didácticos suelen ser plúmbeos e insoportables», y añade que en él «no aparecerán demasiados datos», pues «los datos se olvidan con facilidad y, además, están apuntados en multitud de libros».
«Lo que el vagabundo imagina que podrá valer de algo al caminante de Castilla la Vieja que le haga la merced de llevar este libro en la maleta —o al sedentario lector que prefiera la Castilla la Vieja desde su butaca, al lado de la chimenea— es que se le sirva, en vez del dato, el color; en lugar de la cita, el sabor, y a cambio de la ficha, el olor del país; de su cielo, de su tierra, de sus hombres y sus mujeres, de su cocina, de su bodega, de sus costumbres, de su historia, incluso de sus manías. En todo caso, el dato, la cita y la ficha, cuando aparezcan, estarán siempre al servicio del impreciso y tumultuoso aire de Castilla».
Todo un programa que, sin embargo, Cela incumple de forma flagrante conforme se progresa en el libro, que en sus dos capítulos finales —el VII y el VIII— comienza a desgranar cuadros de altitudes, mapas y toda suerte de itinerarios (con sus alternativas) detallados entre una catarata de topónimos que a ratos aturde al lector. A este respecto se diría que Judíos, moros y cristianos está escrito con dos poéticas superpuestas: los primeros capítulos —deslumbrantes— hilvanados con un talante cordial y sensual, muy semejante al que gobierna los rumbos del Viaje a la Alcarria; los últimos, convertidos en desván de eruditos saberes geográficos, zoológicos y botánicos, de noticias y de datos históricos y antropológicos y gastronómicos.
La comparación con Viaje a la Alcarria sirve para destacar otro aspecto en el que Judíos, moros y cristianos marca una diferencia respecto a los anteriores libros de viaje de Cela: el empleo de un léxico aquí mucho más rebuscado y específico, plagado de arcaísmos, localismos e incluso —aunque sólo muy ocasionalmente— de jergas de oficio (como, en el capítulo III, la del afilador con el que el vagabundo se topa en la carretera de Segovia). A tanto llega a momentos el alarde idiomático, que Cela se siente llamado, en al menos dos ocasiones, a brindar al lector un glosario de los términos empleados. «El vagabundo», se lee ya en el capítulo I, «que en nada es autoridad, después de llegar al fin —al fin, por ahora— de su escritura, se da cuenta de que algunas de las palabras que quedan escritas a lo mejor nadie las encuentra si las busca donde su sentido común le dicta que las ha de hallar, y arbitra el copiarlas antes de pasar más adelante, imaginando que a quien las conoce nada se le pierde con recordarlas y que, a quien las ignora, bien pudiera ser que le agradase el que se las dijeran».
No es de extrañar, siendo así, que en el prefacio antepuesto a la edición de 1966, la de sus Obras completas (que es la que se sigue aquí), diga Cela que «Judíos, moros y cristianos fue el libro que me llevó a la Academia». En efecto: en ella ingresaría el escritor a los pocos meses, en 1957, provisto de todas las credenciales necesarias, entre las que se contarían sin duda estas páginas. Y es que, como escribió Antonio Vilanova en la reseña que les dedicó, «pocas veces el genio idiomático de Camilo José Cela ha llegado a tal punto de maestría estilística y dominio del lenguaje como en este libro, que le acredita una vez más, por la elegancia y riqueza de su prosa, unas veces llana y castiza, otras sugerente y poética, como el máximo prosista español de nuestros días» (Destino, 26 de mayo de 1956).
Pese a lo cual, también en este aspecto se aprecia cierto regodeo, cierto alambicamiento que en algunos pasajes gravan la lectura.
Conviene recordar que, si bien las correrías que Cela narra tuvieron lugar entre 1946 y 1952, fecha en que tomaría la mayor parte de las notas que sustancian el libro, Judíos, moros y cristianos se terminó de escribir en el otoño de 1955, es decir, pocos meses después de publicada La catira (1955), novela cuya redacción fue precedida de exhaustivos trabajos de documentación lexicográfica, y que se daba acompañada de un vocabulario de venezonalismos (pues es en la región de los Llanos de Venezuela donde transcurre la acción de la novela). De lo que se desprende que por aquella época Cela se hallaba especialmente volcado en la tarea de preservar e ilustrar el rico, inabarcable patrimonio lingüístico del castellano en sus más diversos ámbitos y estratos.
Después de la profunda inmersión en las formas del habla de Venezuela, y tras la ruidosa polémica a que dio lugar la osada determinación por parte de Cela de escribir toda una novela en un registro lingüístico que no era el suyo propio, el autor invirtió el signo de sus búsquedas y se adentró en los rincones más íntimos del castellano, allí donde, por así decirlo, se crio, y donde supuestamente se mantiene en su mayor pureza.
Por lo demás, Judíos, moros y cristianos tiene mucho de tributo que Cela rinde a Castilla al poco de haber tomado la determinación de abandonar su vida allí y residir en la isla de Mallorca. El libro destila la nostalgia de unos escenarios hasta hacía poco muy frecuentados y siempre muy queridos por el escritor. Él mismo recuerda, en el artículo de 1964 que cumple aquí funciones de prefacio, los veranos pasados en Cebreros, provincia de Ávila, de 1947 a 1950. Desde esa localidad realizó la mayor de las excursiones a pie que el libro —también en esto diferente al