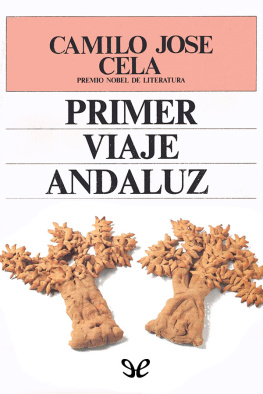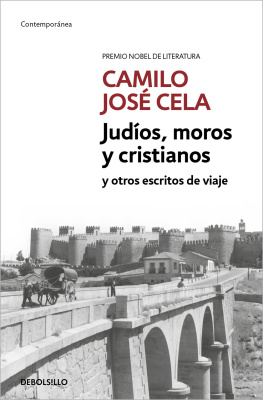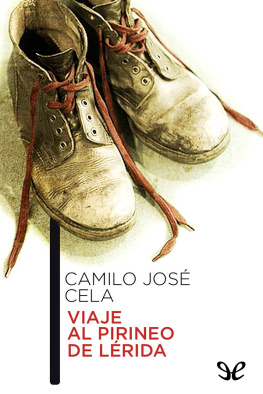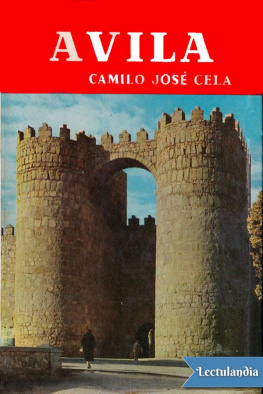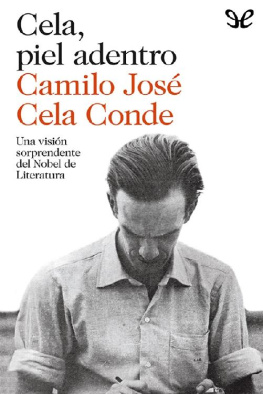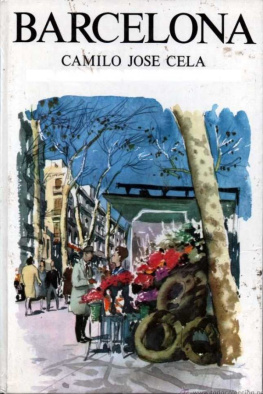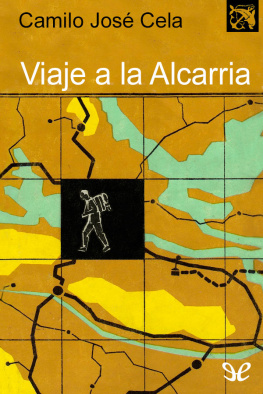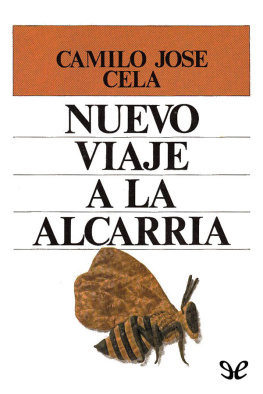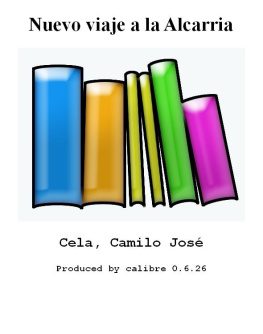Y EN EL PLANETA UN PUNTO: TÚY
Í bamos en lo de mi primer huelga del hambre. La tía Camila me había echado el pollo al gallinero y yo, que no podía librarlo de su prisión, me negué a comer.
—Tía Camila.
—Qué.
—No como.
—Eso vamos a verlo.
—Bueno, vamos a verlo.
La tía Camila cometió el error de ignorar que cuando un niño sale cabezota es más cabezota que nadie. La voluntad de los niños, incluso la de los niños que menos voluntariosos pudieran parecer, es inmensa, es casi ilimitada: quizá porque está íntegra y virginal, entera y verdadera. Y ésta es cosa que los mayores, con la voluntad ajada y muy zurrada, suelen inexplicablemente olvidar.
Al otro día, al levantarme, tampoco desayuné. El abuelo, a media mañana, me llamó a capítulo. El abuelo, que no tenía pelo de tonto, andaba con la mosca en la oreja. Con él estaban —a diestra y siniestra— la tía Camila, seria y circunspecta, y la tía Teresa, sonriente y silenciosa. Hacía el coro el criado de los mostachos y la gorra y el perro Canelo.
—Camilito, te vas a ir con tu tía Teresa, a su casa. Allí estarás muy bien y podrás jugar con tu prima Ofelia.
—Sí, abuelito.
—Aquí vendrás a comer cuando quieras y a pasear por la huerta.
—Sí, abuelito.
—También podrás venir a ver a tu pollo siempre que quieras. Tu pollo ya es mayor y ya está fuerte; yo creo que donde mejor está es en el gallinero.
—Sí, abuelito.
—En casa de tu tía Teresa no tienen huerta y el pollo estaría triste.
—Sí, abuelito.
—Bien, hijo, ¿me das un beso?
—Sí, abuelito.
Yo esperaba un beso breve y de compromiso, pero el abuelo me dio un beso largo, amoroso, inexplicable, un beso que me supo a gloria y que le agradecí con todo el corazón.
—Anda, dale otro beso a la tía Camila. La tía Camila te quiere mucho.
—Sí, abuelito.
El abuelo me cogió cariñosamente de la nuca y me habló muy suave y mirándome a los ojos.
—¿Quieres desayunar?
—Sí, abuelito…
A continuación —no pude contenerme— lloré entre espectaculares sollozos. Mi tía Teresa me cogió en el brazo y me secó las lágrimas con el pañuelo.
—¿No te da vergüenza, todo un hombre llorando?
—Es que no lo pude evitar, tía Teresa, ¿me perdonas?
—¿De qué te voy a perdonar, hijo? Anda; no llores, que disgustas al abuelito.
Desayuné como un león y después me fui de la mano de la tía Teresa hasta su casa. Allí me esperaba mi prima Ofelia, algo mayor que yo aunque de la misma estatura, poco más o menos.
—¿Quieres jugar a las muñecas?
—No, ¿tú crees que soy una niña, como tú? Tú eres una niña pero yo no, ¡tonta!
—El tonto serás tú. ¡Mamá, Camilito me llamó tonta!
Desde dentro se oyó la voz de la tía Teresa.
—Estaos quietos, tengamos la fiesta en paz.
Yo le saqué la lengua a la prima Ofelia.
—¡Mamá, Camilito me está haciendo burla!
Volvió a oírse la voz de la tía Teresa.
—Déjalo, Ofelita, ¿no ves que es pequeño? Camilito, sé bueno, ven aquí.
—Voy, tía Teresa.
Desde la puerta volví a sacarle la lengua a la prima Ofelia.
—¡Niña! ¡Niña! ¡Tú eres una niña! ¡Más que niña!
Pude llegar hasta la tía Teresa antes de que Ofelia me tirase de los pelos; me libré por tablas.
—Vamos, daos un beso, que yo os vea.
Ofelita y yo nos dimos un beso, pero yo le llené la cara de babas.
—Mamá, Camilito me llenó de cuspe a propósito…
Al cabo de un rato se me fueron las malas inclinaciones y me pasé el resto de la mañana jugando a las muñecas con Ofelita; fui feliz, casi muy feliz.
—Oye, Ofelita, esto de ser niña no es malo, es igual que ser niño, pero al revés. Lo que pasa es que tú eres niña y yo no, yo soy niño.
—Claro.
—Oye, Ofelita, ¿tú sabes en qué se distinguen los niños de las niñas?
—No, yo no.
—¡Pues en el vestido, tonta! ¿Tú has visto alguna vez un niño un poco mayor con faldas?
—Claro… ¿y si están desnudos?
Yo me quedé pensativo; la pregunta me cogió un poco de sorpresa.
—Pues si están desnudos se distinguirán por el pelo, digo yo. Los niños gastamos flequillo y las niñas, en cambio, lleváis trenzas.
—No… Oye, ¿y si le cortasen el pelo al rape a todo el mundo?
—¡Anda, eso está bien claro! Si le cortasen el pelo al rape a todo el mundo seríamos todos iguales y no habría niños ni niñas. A lo mejor era mejor así.
A la hora de comer nos sentamos a la mesa siete personas: la tía Teresa, el tío Fernando, el primo Julio, la prima Teresita, la prima Mariña, la prima Ofelia y yo. Ofelia tenía una silla más alta y a mí me pusieron un libro y un cojín encima para que alcanzase a la mesa.
—¿Estás bien?
—Sí, muy bien, gracias.
Ofelia quedaba a estribor y yo a babor de la tía Teresa; por debajo de la mesa nos dábamos patadas y a veces le tropezábamos.
—Quietos.
—Sí.
El tío Fernando era un hombre fuerte y corpulento, con el bigote negro, la color saludable y el pelo rizado. El tío Fernando tenía un caballo que se llamaba Olit, un mono y muchos pájaros metidos en una gran pajarera. A mí, el tío Fernando me quería mucho y fingía darme beligerancia, cosa que me llenaba de orgullo y de emoción.
—Camilito, sé que eres un gran amaestrador de pollos; me lo dijo el señor obispo.
—¿Quién?
—El señor obispo, el que manda en todos los curas, que quiere conocerte.
—¿A mí?
—Sí; tu fama ha trascendido, hijo mío. Así como así, no se puede ser el mejor amaestrador de pollos de España.
—¿Yo?
—Sí, tú. Todo el mundo lo dice. ¡Y de Portugal!
Yo miré para la tía Teresa, que me sonrió.
—Anda, come tranquilito… Fernando, hombre, deja al chiquillo, ¡para una vez que se estaba quieto!
Mi primo Julio, por entonces, era ya un hombre. Mi primo Julio —¡quién te ha visto y quién te ve!— gastaba corbatita de lazo color verde lechuga y cantaba Los de Aragón acompañándose a la bandurria.
Los de Aragón
no saben perdonar.
Los de Aragón
lará, lará, lará.
Mi primo Julio tenía novia y ya iba a los bailes y a los paseos. ¡Qué tío! Los dos vivíamos en la habitación del fondo, un inmenso cuarto con cuatro camas, un hondo armario y un lavabo. Las camas eran las de mis cuatro primos varones: Carlos, que estudiaba para ingeniero de caminos en Madrid; Fernando, que era teniente del cuerpo de Ingenieros; José Luis, marino de guerra, y Julio. Los tres mayores a los que veía —las pocas veces que los veía— como a tres héroes legendarios, no estaban por entonces en Túy. Como mi instalación en casa de la tía Teresa fue resuelta e improvisada sobre la marcha, y como tres de las cuatro camas estaban recogidas y sin el mosquitero colocado, la tía Teresa, al llegar la noche, le dijo a su hijo Julio:
—Tú, Julio, vas a dormir en la cama de Fernando; en la tuya va a dormir Camilito. Mañana ya mandaré poner el otro mosquitero.
—Sí, mamá.
Yo estaba pasmado de lo generoso y obediente que era mi primo Julio. Lo malo fue que mi idea no duró más que hasta la hora de acostarnos. Cuando la tía Teresa me metió en la cama, me echó la bendición y me dio un beso, entró mi primo Julio, se quitó el lacito verde (que era de esos que tienen una goma por detrás) y muy sonriente me dijo:
—Venga, padronés, ¡largo de ahí!
—No quiero.
Mi primo, Julio, sin perder su sonrisa, levantó el mosquitero, me cogió de un pie y me sacó de la cama. Yo grité:
—¡Auxilio, tía Teresa, que me tiran por el aire!
Mi primo Julio me tapó la boca con la mano.
—¡Calla, condenado! ¡Si gritas, te mato!
Como no deja de ser lógico, me callé y me metí en la otra cama. Mi primo Julio, desde debajo del mosquitero, me sonreía.
—¡Me la has dejado toda caliente, cochino!
—¡Mejor!
Al día siguiente le aflojé las clavijas de la bandurria.
—¡Como te vea andándome en la bandurria, te vas a acordar!