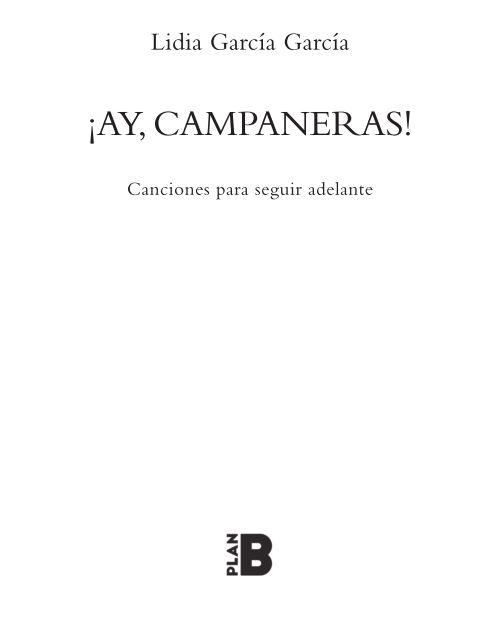
Índice
A las que alzaron la frente
y echaron a cantar
E CHAR A CANTAR
Esto no es una historia de la copla, el cuplé o la zarzuela. Ni mucho menos. Esto es un paseo personalísimo —parcial, subjetivo, disfrutón— por las canciones que desde niña le he oído cantar a mi madre mientras cocina, friega y tiende. Es una mirada a esa música de siempre de alguien que creció aprendiéndose las coreografías de las Spice Girls, pero también preguntándose qué sería aquello que tenía la Zarzamora, que no paraba la pobrecica mía de llorar.
Si desde el principio te han venido a la cabeza las primeras notas de «La verde palma» y, sin darte cuenta, estás leyendo esto con mi voz, te doy las gracias porque eso significa que has escuchado alguna vez el podcast ¡Ay, campaneras! Y, sin ese gesto tuyo, este libro que tienes en las manos no habría sido posible. Si no es el caso, muchas gracias también por darme la oportunidad de hablarte por primera vez desde estas páginas. La verdad es que cuando comencé a grabar el programa desde mi casa en pleno confinamiento —ni micrófono tenía, lo que es la osadía—, no sabía cómo iría la cosa. Sin embargo, tenía claro algo: que lo primero de todo era, al menos desde ese pequeño rincón que me había sacado de la manga, defender la alegría. Por eso elegí como sintonía este tema tan cantarín de Ochaíta, Valerio y Solano que cantaba mi amada Juanita Reina. Cuando una habla de copla, a menudo el drama acude sin llamarlo; estaréis conmigo en que tampoco hay necesidad de servirlo desde el principio.
y, sin darte cuenta, estás leyendo esto con mi voz, te doy las gracias porque eso significa que has escuchado alguna vez el podcast ¡Ay, campaneras! Y, sin ese gesto tuyo, este libro que tienes en las manos no habría sido posible. Si no es el caso, muchas gracias también por darme la oportunidad de hablarte por primera vez desde estas páginas. La verdad es que cuando comencé a grabar el programa desde mi casa en pleno confinamiento —ni micrófono tenía, lo que es la osadía—, no sabía cómo iría la cosa. Sin embargo, tenía claro algo: que lo primero de todo era, al menos desde ese pequeño rincón que me había sacado de la manga, defender la alegría. Por eso elegí como sintonía este tema tan cantarín de Ochaíta, Valerio y Solano que cantaba mi amada Juanita Reina. Cuando una habla de copla, a menudo el drama acude sin llamarlo; estaréis conmigo en que tampoco hay necesidad de servirlo desde el principio.
Episodio tras episodio, ¡Ay, campaneras! fue creciendo. Y mi dicha con él. Mi dicha y mi pasmo, no os voy a engañar. Cómo iba yo a pensar que os embarcaríais conmigo de semejante manera en los entresijos de este mundo de cupletistas y bandoleros, de manolas y aguadoras, de mocitas que lo mismo suspiran en la reja que apuñalan al donjuán de turno... En estos retazos de un pasado que, en realidad, no es tan lejano y que dice mucho más de nosotros mismos de lo que pudiera parecer a primera vista. De nuevo: gracias.
Puedes escuchar todas las canciones destacadas en negrita en la playlist «¡Ay, campaneras! Canciones para seguir adelante».
Como para cualquiera de mi edad, las folclóricas siempre fueron una presencia casi familiar. Aparecían cada dos por tres en la tele, ya fuera cantando, dando una entrevista o en la prensa del corazón. Lola Flores, Rocío Jurado, Marujita Díaz, Marifé de Triana, Isabel Pantoja... Una constelación fascinante de pendientazos, laca y poderío. Desde niña me quedaba embobaba viéndolas. Lo mismo me pasaba con las películas cupleteras de Sara Montiel o las adaptaciones de zarzuelas que ponían en Cine de barrio. Y tampoco le daba asueto a aquel CD de Tatuaje; parece que estoy viendo el corazón asaetado de la portada. Pero la mayor parte del tiempo no tenía que encender ni la tele ni el discman: el tarareo de mi madre me llegaba desde cualquier rincón de la casa.
Aunque todo el mundo la llama Maruja, a ella siempre le ha gustado más María. Pero como su madre también se llamaba así, de alguna manera había que distinguirlas. A su padre, mi abuelo Pepe, parece que quiero recordarlo viéndolo subir la escalera tan alto como era con el garrote y la boina bien calada, pero la verdad es que yo era muy pequeña cuando faltó. Seguramente sea más bien uno de esos recuerdos que falsea la mente a fuerza de alguna foto y de muchas historias escuchadas. Hay una que siempre me cuenta mi madre cuando habla de él. Su padre, dice, nunca cantaba si pensaba que alguien podía oírlo. Nunca. Se conoce que le daba vergüenza. Pero una mañana, mientras él estaba trabajando en el campo como cada día —como ha hecho también mi padre, como ha hecho cada generación de mi familia hasta llegar a la mía—, ella lo oyó cantar. Perdida en sus juegos de chiquilla, había llegado hasta la viña donde estaba su padre, y él, creyéndose solo en aquel mar callado de cepas, cantaba a pleno pulmón. Cantaba «Campanera» . Fue la primera vez que, deslomao y más bien poco afinado, mi madre lo oyó cantar. Alivio de faenas y memoria sentimental, también eso es la copla. También eso es la música.
. Fue la primera vez que, deslomao y más bien poco afinado, mi madre lo oyó cantar. Alivio de faenas y memoria sentimental, también eso es la copla. También eso es la música.
En esta canción de Monreal, Naranjo y Murillo, que arrasó en la España de los años cincuenta, no se nos dice en ningún momento el nombre de la Campanera, solo su mote. Únicamente sabemos de ella que su apodo alude al oficio de tocar las campanas de la iglesia —labor habitualmente reservada a los hombres—, y que el pueblo entero la criticaba y callaba a su paso porque se veía de noche con un hombre misterioso. Con un perseguío. Sin embargo, la voz del narrador la defendía a capa y espada: «Aunque la gente no quiera —le decía Estrellita de Palma, Joselito o cualquiera de los muchos artistas que la han cantado después—, tú eres la mejor de las mujeres».
«Campanera» también era la canción favorita del abuelo de Manolito Gafotas. «Es una canción muy antigua, de cuando no había water en la casa de mi abuelo y la televisión era muda», decía Manolito, que no podía evitar avergonzarse un poco cuando a su abu se le saltaban las lágrimas al cantarla con él. «Hace tres años se vino del pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama para que durmiéramos mi abuelo y yo», contaba. Con ese abuelo aficionado a la copla, esa madre agobiada por las estrecheces y ese padre intermitente raptado por las letras del camión, Elvira Lindo nos dio a muchos el primer espejo de clase en el que mirarnos en la literatura. Al menos es el primero que yo recuerdo. La verdad es que, cuando lo leía de niña, solamente pensaba que vaya casualidad tan grande eso de que a mi abuelo Pepe y al abuelo Nicolás les flipara la misma canción. Años después escuché (no solo cantar) a Carlos Cano y a Martirio. Leí a Manuel Vázquez Montalbán y a Carmen Martín Gaite cavilar sobre el significado social de la copla, subrayé el pasaje de Suspiros de España en el que Terenci Moix llamaba a las folclóricas las «celadoras de la memoria colectiva». Empecé a comprender que de casualidad más bien poco. Y quise saber más.
Gracias a internet pude ver, décadas después de su emisión, el mítico Cantares de Lauren Postigo o Las coplas de Carlos Herrera. Busqué las entrevistas de esas folclóricas que me fascinaban de niña y también buceé en los archivos del mundo en blanco y negro de las que las precedieron: Concha Piquer, Imperio Argentina... Y me fui más para atrás. Me quedé de una pieza oyendo por primera vez las versiones originales de los cuplés de la Fornarina o la Chelito. Leí a Serge Salaün y a Javier Barreiro, disfruté lo que no está escrito con las sinvergonzonerías de Álvaro Retana y aluciné con la influencia que en su día llegaron a tener las zarzuelas de Chueca o Chapí. Me dejé cautivar sin remedio por las entretelas de estas músicas que llevaba toda la vida oyéndole tararear a mi madre.
En mi primer año de carrera, recién llegada a Valencia, escuchaba compulsivamente la preciosa versión de «Campanera» que Diana Navarro acababa de lanzar. Apenas tenía mi pueblo —Montealegre del Castillo, en la provincia de Albacete— a una hora y pico, pero la ciudad y la universidad eran todavía un mundo extraño para mí, y oír aquella canción era como no haberme ido de casa. Qué queréis que os diga, tampoco os sorprenderá que una aficionada a la copla sea muy





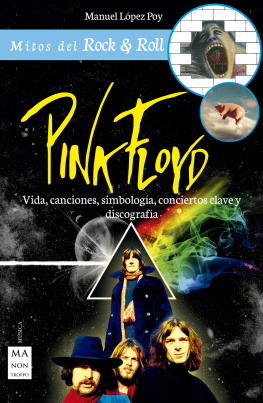

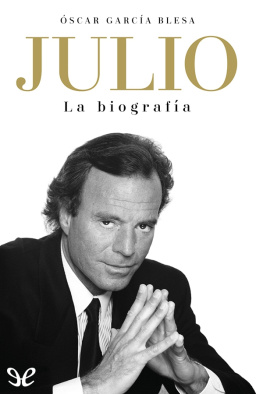


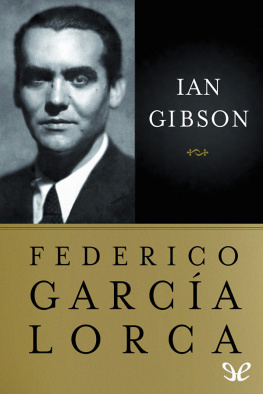
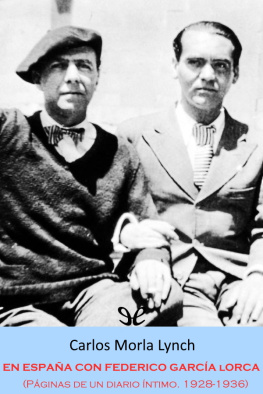

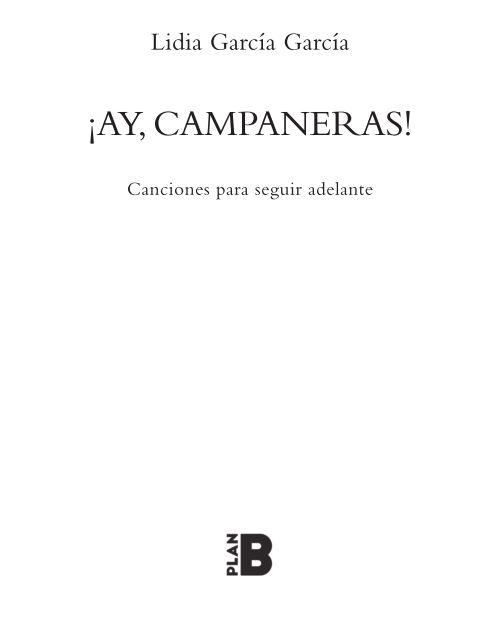
 y, sin darte cuenta, estás leyendo esto con mi voz, te doy las gracias porque eso significa que has escuchado alguna vez el podcast ¡Ay, campaneras! Y, sin ese gesto tuyo, este libro que tienes en las manos no habría sido posible. Si no es el caso, muchas gracias también por darme la oportunidad de hablarte por primera vez desde estas páginas. La verdad es que cuando comencé a grabar el programa desde mi casa en pleno confinamiento —ni micrófono tenía, lo que es la osadía—, no sabía cómo iría la cosa. Sin embargo, tenía claro algo: que lo primero de todo era, al menos desde ese pequeño rincón que me había sacado de la manga, defender la alegría. Por eso elegí como sintonía este tema tan cantarín de Ochaíta, Valerio y Solano que cantaba mi amada Juanita Reina. Cuando una habla de copla, a menudo el drama acude sin llamarlo; estaréis conmigo en que tampoco hay necesidad de servirlo desde el principio.
y, sin darte cuenta, estás leyendo esto con mi voz, te doy las gracias porque eso significa que has escuchado alguna vez el podcast ¡Ay, campaneras! Y, sin ese gesto tuyo, este libro que tienes en las manos no habría sido posible. Si no es el caso, muchas gracias también por darme la oportunidad de hablarte por primera vez desde estas páginas. La verdad es que cuando comencé a grabar el programa desde mi casa en pleno confinamiento —ni micrófono tenía, lo que es la osadía—, no sabía cómo iría la cosa. Sin embargo, tenía claro algo: que lo primero de todo era, al menos desde ese pequeño rincón que me había sacado de la manga, defender la alegría. Por eso elegí como sintonía este tema tan cantarín de Ochaíta, Valerio y Solano que cantaba mi amada Juanita Reina. Cuando una habla de copla, a menudo el drama acude sin llamarlo; estaréis conmigo en que tampoco hay necesidad de servirlo desde el principio.