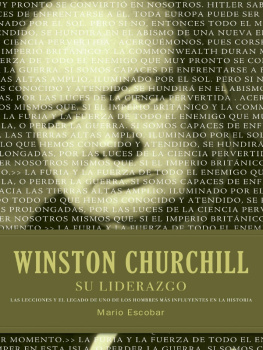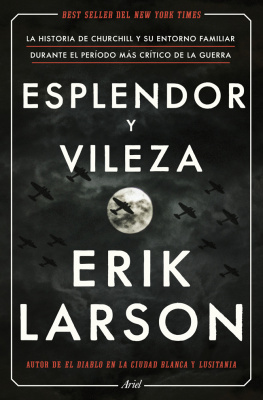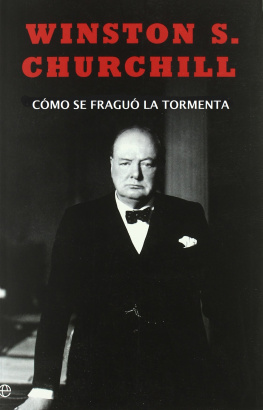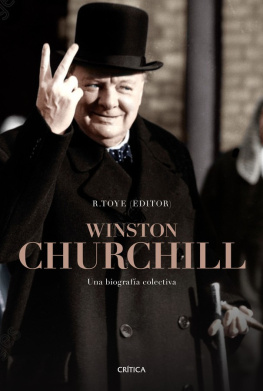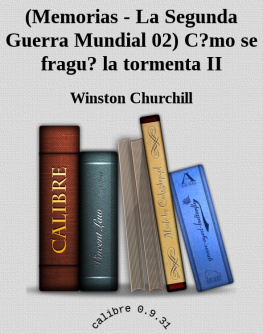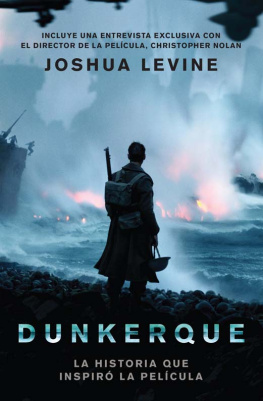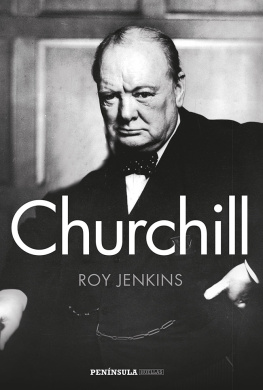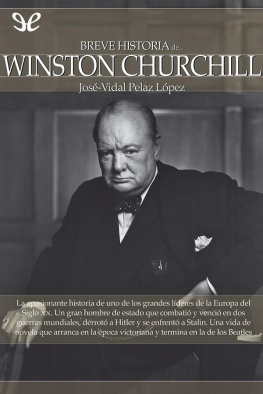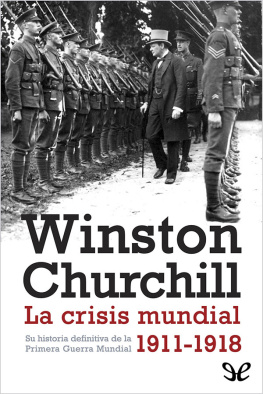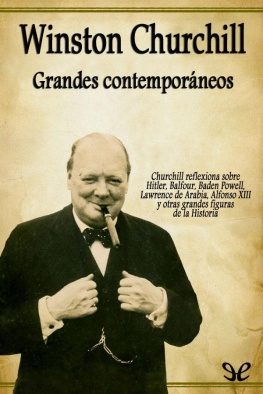Este es el relato del tiempo angustioso que vivió Gran Bretaña en mayo de 1940, desde el día 10, en que las tropas de Hitler iniciaron la invasión de Holanda, hasta el 29, cuando los soldados británicos y franceses derrotados por los alemanes embarcaron en Dunquerque para refugiarse en Inglaterra. Esta es una historia que se suele narrar en tonos de epopeya, pero que aquí se revive en torno a la figura de Winston Churchill, de acuerdo con la verdad de aquellos días inciertos, reconstruida con una amplia documentación, que incluye las discusiones del gobierno, y con los testimonios de sus contemporáneos. McCarten nos muestra las dudas de unos días en que se pensó seriamente en negociar con Hitler, aceptando la victoria que había puesto Europa entera en sus manos, y nos descubre la evolución que llevó a Winston Churchill a manifestar, el 4 de junio, su voluntad decidida de no rendirse, aunque hubiese que luchar contra los alemanes en las playas, en un discurso que iba a cambiar el rumbo de la historia.
Introducción
A lo largo de los años, en mis estanterías ha habido siempre unos cuantos volúmenes cuyo contenido podría calificarse de «grandes discursos que cambiaron el mundo». La tesis de esos libros es que un logro tan cuestionable como ese se ha alcanzado ya muchas veces, siempre que se han dado las condiciones adecuadas: palabras oportunas, asociadas a una idea oportuna, y pronunciadas por una persona brillante y oportuna.
En esas antologías cabía esperar encontrar al menos un discurso de Winston Spencer Churchill. A menudo dos o tres. Sus palabras sonaban ligeramente anticuadas, altisonantes, con la artificiosidad que lo caracterizaba, elevada casi a la pomposidad, pero siempre contenían un par de frases exquisitas, unas citas soberbias que habrían resultado memorables tanto para un público que hubiera existido hace mil años como para un público futuro que exista dentro de mil años.
A medida que fui haciéndome un modesto estudioso de los discursos de Nehru, Lenin, George Washington, Hitler, Martin Luther King y otros, fui alimentando mi admiración por el arte de la oratoria y por el aluvión de palabras procedentes de esos hombres, como una lluvia de flechas cada vez más densa. En el mejor de los casos, esos discursos tenían la facultad de evocar y hacer aflorar los pensamientos no formulados de un pueblo, de galvanizar emociones de lo más dispares y de trasladarlas a un punto de pasión compartida, capaz de hacer de lo impensable una realidad.
Lo que me sorprendía como algo verdaderamente notable en Churchill era que había escrito tres de esos discursos en solo cuatro semanas. Para él, mayo de 1940 fue un momento único de inspirada grandilocuencia. Y lo hizo él solito. ¿Qué tuvo aquel momento que lo impulsó a alcanzar tales cotas? ¿Qué presiones políticas y personales lo llevaron, por tres veces en tan pocos días, a convertir el carbón en unos diamantes de semejante valor?
¿La respuesta más sencilla? Gran Bretaña estaba en guerra. Los horrores del Blitzkrieg vieron cómo una democracia europea tras otra iban cayendo en rápida sucesión bajo las botas y las bombas de los nazis. Obligado a hacer frente a tanto horror, con una pluma en la mano y una mecanógrafa bien dispuesta, el nuevo primer ministro inglés se preguntó qué palabras podrían suscitar en el país una actitud de resistencia heroica cuando la invasión de su patria por un enemigo tan terrible parecía estar solo a pocas horas de distancia.
Este libro y el guion de la película El instante más oscuro surgieron de esas preguntas y de esa fascinación. El objetivo es estudiar los métodos de trabajo, las cualidades de liderazgo, el pensamiento y los estados de mente de un hombre en aquellos días críticos; de un hombre que en el fondo de su alma, más bien poética, creía que las palabras importaban, que contaban, y eran capaces de actuar para cambiar el mundo.
Mis primeras investigaciones me llevaron a centrarme en el período comprendido entre el inesperado ascenso de Churchill al puesto de primer ministro el 10 de mayo de 1940 y la evacuación casi total del ejército británico acorralado en Dunkerque (que marcó la caída casi inminente de Francia) el 4 de junio, fecha, dicho sea de paso, en la que pronunció el último discurso de su trilogía retórica.
Los Archivos Nacionales me proporcionaron una herramienta de trabajo vital para mis investigaciones: el acceso a las actas de las reuniones del Gabinete de Guerra que Winston presidió durante aquellos días tan sombríos. Esos documentos arrojan luz sobre un singular período de incertidumbre en su carrera, sobre un momento de vacilación en su liderazgo, por lo demás firme. Los pedestales son para las estatuas, no para las personas, y una lectura atenta de esas actas pone ante nuestros ojos no solo a un líder en apuros, atacado desde todos los flancos e inseguro a veces, sin saber a ciencia cierta qué dirección tomar, sino también una historia que yo no había oído contar nunca: la de un Gabinete de Guerra británico que, de haber hecho las paces con el enemigo, habría redibujado el mundo para siempre. ¿Hasta qué punto estuvo cerca Winston de alcanzar un acuerdo de paz con Hitler? Pues bien, según pude descubrir, estuvo peligrosamente cerca.
La cuestión que se le planteaba a aquel Gabinete de Guerra, que en 1940 se reunió inicialmente en el Almirantazgo (a pocos pasos de Downing Street subiendo por Whitehall) y luego en el búnker excavado debajo del edificio del Tesoro, era si Gran Bretaña debía seguir luchando sola, quizá hasta la destrucción de sus fuerzas armadas o incluso hasta la destrucción de la propia nación, o si, por el contrario, le convenía no correr riesgos y explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Hitler. El embajador italiano en Londres, a cambio de ciertos trueques coloniales en África, Malta y Gibraltar, había indicado que estaba dispuesto a pedir al máximo dirigente del fascismo italiano, Benito Mussolini, que actuara de intermediario entre Berlín y Londres para la consecución de ese pacto. Mientras que el rival de Winston en el liderazgo del país, lord Halifax, insistía enfáticamente en que se explorara esta opción, al menos hasta que pudiera averiguarse con claridad cuáles eran las condiciones exigidas por Hitler, y su antecesor en el cargo de primer ministro, Neville Chamberlain, reconocía que esa parecía la única forma sensata de escapar a una aniquilación casi segura, Winston se enfrentó a unas horas de enorme soledad en las que realmente no tuvo más que su propio criterio en el que basarse.