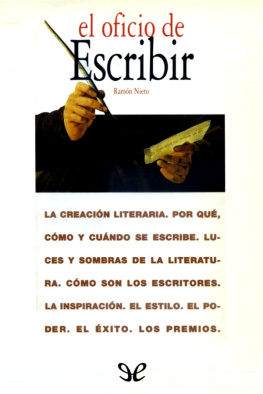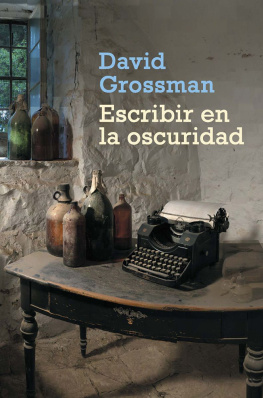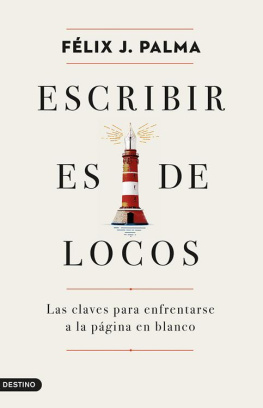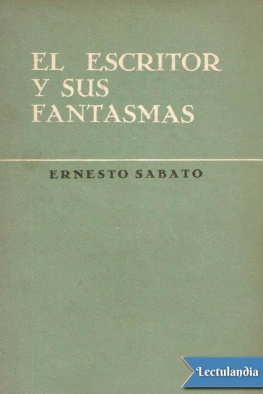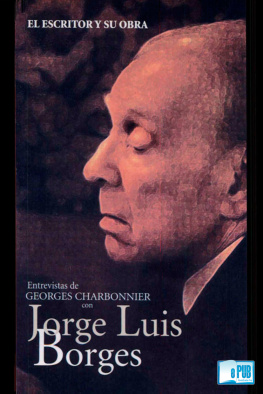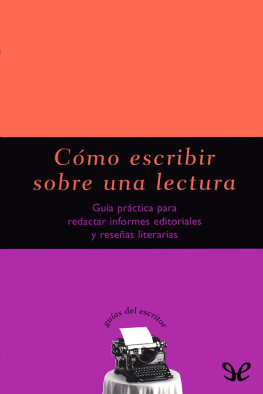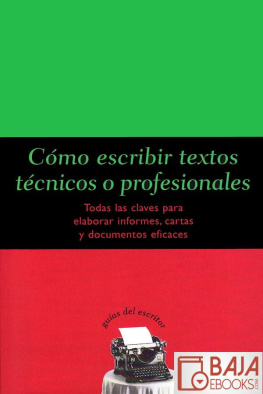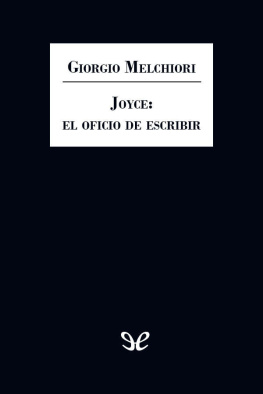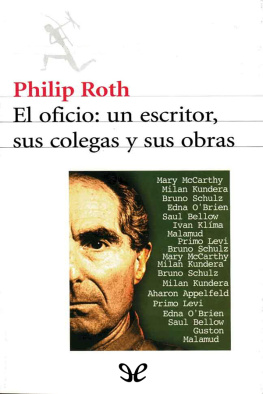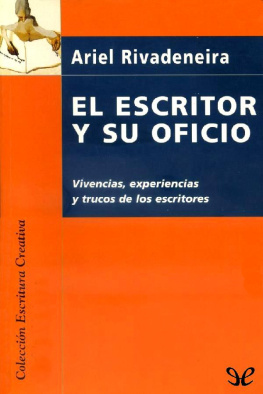Introducción
He aquí un tema cuyo enunciado ya inquieta.
¿Por qué oficio? Nunca se dice «la profesión» o «el empleo» de escritor; ni siquiera «la actividad». La palabra oficio va mejor. Es una palabra noble, de raigambre en el idioma y en la sociedad. Los oficios medievales trajeron consigo la primera consideración social del trabajador. La palabra latina procede de opus (obra) y facere (hacer). Hacer una obra. Un profesional es, en cambio, alguien a quien se da un título, alguien que pasa por unas aulas, alguien que enseña (de ahí profesor), alguien que proclama la verdad en la que cree («hacer profesión» de algo). Pero el escritor ni tiene un título, ni enseña, ni cree en nada. Simplemente hace una obra.
Sin embargo, ¿puede compararse con los oficios artesanales? Hay quien ha reivindicado la equiparación del escritor con el electricista, el carpintero, el ebanista, el albañil, el ferroviario o el mecánico. El escritor utiliza la pluma como éstos utilizan los alicates, la garlopa, la sierra, la llana, el volante o la fresa.
Pero la comparación tiene un aspecto engañoso.
El escritor, para comenzar, no conoce su oficio. No es imaginable alguien que ejerce un oficio que desconoce. Al contrario: para ser admitido en el gremio correspondiente, alguien con vocación artesano estaba obligado a pasar por un largo aprendizaje (tan largo que podía durar una vida entera) y ejecutar una serie de obras que merecieran la aceptación del «senado» de los agremiados mayores. Esto valía lo mismo para un picapedrero que para un tipógrafo, un grabador, un vidriero, un ebanista, un tintorero, un alquimista o un palafrenero.
En todos los casos, cada uno hace lo que sabe. El que sabe hacer puentes, hace puentes; el que sabe levantar muros, los levanta; el que sabe pulir, pule: el que sabe cocinar, cocina. El escritor se dedica a poner todo su empeño en nacer aquello que no sabe.
Si supiera… Si el escritor supiera, dejaría de ser escritor. Si supiera lo que hay más allá de una página en blanco, sería un autómata. Y cuando culmina una obra, que en un principio no sabía en qué iba a consistir, lo aprendido no le sirve para la obra siguiente. Lo fundamental de un oficio es que el que aprende a poner baldosas ya sabe poner todas las baldosas. El escritor que inicia una segunda obra ha de olvidar completamente la primera, borrarla de su cabeza, para meterse en un nuevo laberinto de dificultades que ha de sortear a partir, una vez más, de una página en blanco.
García Lorca confesaba, en una entrevista publicada en 1935: «Cada mañana olvido lo que escribí la víspera… A veces, cuando veo lo que pasa en el mundo, me digo: “¿Para qué escribir?”. Pero es preferible trabajar, trabajar. Trabajar y ayudar a quien lo merece. Trabajar, incluso si se dice a veces que se trata de un esfuerzo inútil. Trabajar como una forma de protesta».
Michel Butor decía: «Escribir una novela es escribir una novela que aún no existía».
Cualquier artista plástico sabe lo que va a hacer, aunque sea de un modo aproximado. Ningún arquitecto proyecte una ermita y le sale una catedral; ningún pintor piensa en una taberna de Montmartre y el resultado de su obra es la familia real; ningún Chillida dobla un hierro y aparece la Dama de Elche. Sin llegar a ser siempre «el idiota de la familia» —como calificó Sartre a Flaubert—, en lo que respecte a su propia imagen el escritor es un ser que no cree en si mismo: sus proyectos son poco consistentes, sus ideas también, el valor de lo que piensa o escribe le parece algo despreciable. Con espíritu algo infantil, si a la gente le gusta lo que escribe, eso le hace ilusión.
Aunque conoce sus límites, su obsesión es traspasarlos. Un escritor vive, trabaja, crea más allá de sus límites, quizá porque la creación —como el universo— se encuentra entre su límite y unos centímetros más allá, donde no sabemos qué hay, o a lo sumo sospechamos que hay una irradiación.
Algunos han cruzado ese insondable punto donde lo material se vuelve evanescente, y no han querido volver.
Decía un poeta un tanto bruto —éste es un oficio en el que un delicado poeta puede ser un tanto bruto— que si a un hijo suyo se le ocurriera dedicarse a escribir, le cortaría las manos.
A los padres suele ilusionarles que sus hijos continúen su trayectoria profesional: abogados, médicos, tonadilleras, ingenieros, cocineros, numismáticos, banqueros… Incluso los toreros desean que sus criaturas se jueguen el pellejo, tarde tras tarde, ante un astado.
Estos profesionales asumen riesgos tremendos, pero ninguno, como el escritor, asume la desdicha y la absurdez de la condición humana. En cierto sentido, la misión de éste sería comparable a la de Cristo, que se echó a las espaldas todos los parados de la humanidad; pero el escritor se limita a echarse encima los detritus de la sociedad. Su papel no es el de un redentor, sino el de un vertedero o una cloaca.
El escritor es rapaz de comprender, y asumir, la soledad o el sufrimiento que los otros no comprenden ni asumen: la soledad del corredor de fondo, la soledad del podador de setos, el sufrimiento de la mujer que nunca ha sido amada, el sufrimiento de la mujer amada. Un escritor es capaz de inventarse un castillo inexistente para deambular por él y sentir la angustia de deambular por él y sentir la angustia del hombre perdido por las crujías de los castillos inexistentes.
Un escritor es un ser difícilmente soportable, y sus discordancias amorosas adquieren la dimensión de una hecatombe.
El escritor, en su vida diaria, presume de ser una persona normal. En el fondo, desearía ser una persona normal, y se comporta como las personas normales: le gusta hablar de viajes, de gastronomía, de política, de enfermedades, de sucesos de la vecindad… Interviene en las conversaciones más banales para que todos sepan que él no vive fuera del mundo. Y cuando habla de su trabajo, habla como si se tratara de un trabajo cualquiera.
Pero esto es un espejismo, porque el trabajo del escritor presenta una característica excepcional: es un trabajo inútil, como ya aventuraba torca. Loe escritores, en consecuencia, son unos inútiles. Esto marca su carácter de un modo radical. Son los dos lados de la moneda: la cara de la libertad y la cruz de la soledad, que es el precio de la libertad. Como dice Madeleine Chapsal: «Se elige ser escritor, pero no se elige estar solo». Todos los escritores quieren estar solos cuando les conviene, cuando atraviesan por momentos de trance creativo: entonces no soportan a nadie, ni nadie los soporta. Pero pasada esa exigencia inherente a la creatividad del artista nadie puede ayudar al que ha de llenar una hoja en blanco: ni una persona amada, ni un maestro, ni un amigo, ni un dios, ni tampoco una musa, pues no hay invención más falsa que la de esas tres hermanas —Melete, Mneme y Aoide— que preparan el ánimo para la concentración, que excitan la función de la memoria, y que soplan en el oído la palabra adecuada, la frase jamás escrita, el argumento.
Además de querer ser una persona normal, el escritor no juega a ocultar sus debilidades. A diferencia del empleado de una empresa, a quien aterraría que su jefe supiera que padece úlcera de estómago, que bebe, que pierde memoria, o que cada noche duerme peor que la anterior, el escritor no tiene inconveniente en reconocer sus defectos, sus debilidades, sus carencias. Incluso se jacta de aparentar un grado de desgracia, postración y laceramiento más intenso que el de ningún otro mortal.
Pero la literatura es también un arte, y el escritor podría ser considerado no un «forzado» de la pluma, sino un artista de la palabra, del pensamiento, de la creación literaria. Para Platón la literatura era un arte impuro, y por eso expulsó a los poetas de su República. La impureza proviene de la ambigüedad de su modo de expresión. Las otras artes producen cosas que se perciben directamente por los sentidos y se interpretan por la consciencia. La literatura produce una escritura (véase el capítulo «Los géneros literarios»), es decir, una acumulación de letras, fonemas, palabras y frases. Pero cada uno de esos elementos es a la vez