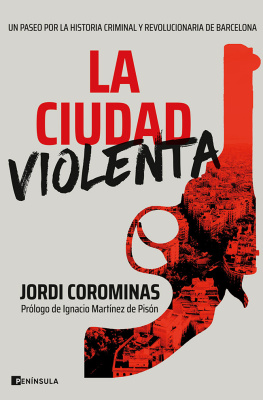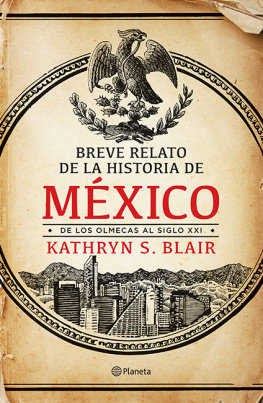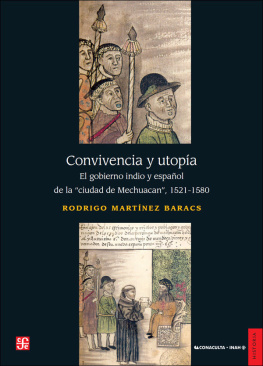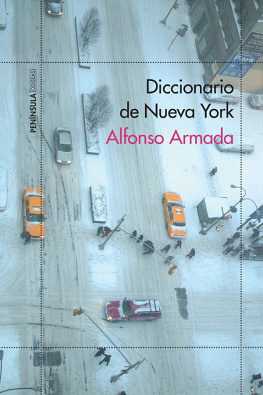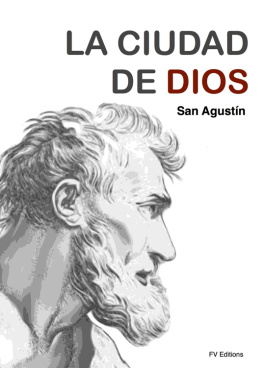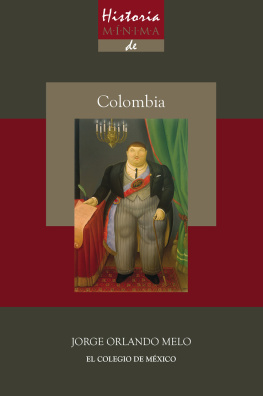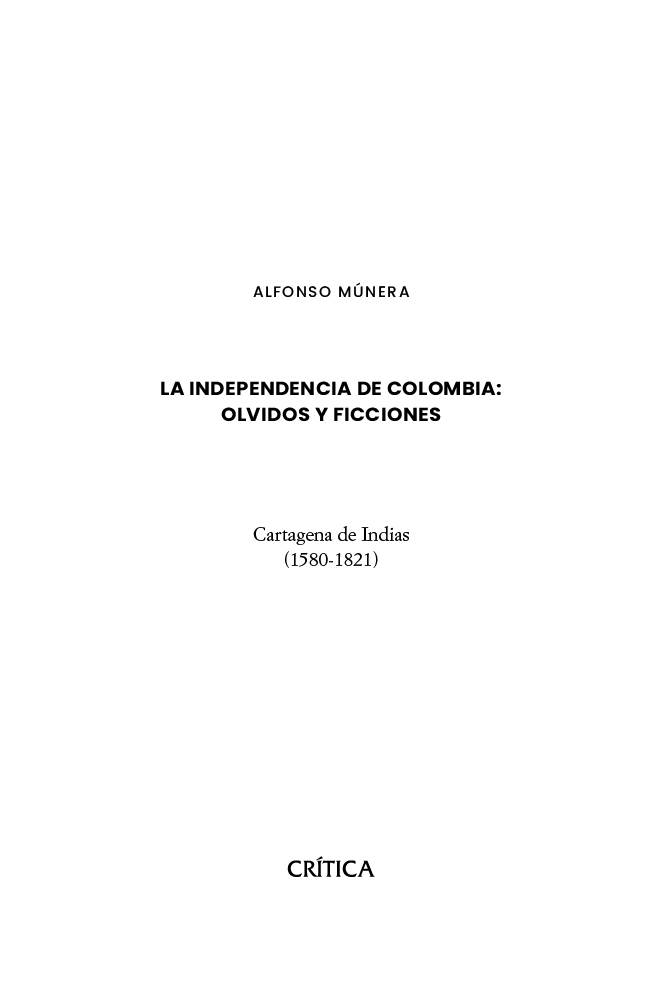© Alfonso Múnera 2021
© Editorial Planeta Colombiana S.A., 2021
Calle 73 n.º 7-60, Bogotá
www.planetadelibros.com.co
Diseño de cubierta:
Departamento de Diseño Grupo Planeta
Primera edición: octubre de 2021
ISBN 13: 978-958-42-9697-9
ISBN 10: 958-42-9750-3
Desarrollo E-pub
Digitrans Media Services LLP
INDIA
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Conoce más en: https://www.planetadelibros.com.co/
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
AGRADECIMIENTOS
En el proceso de escribir un libro contrae uno muchas deudas. Me limitaré a aquellas sin las cuales este no se hubiera escrito. Agradezco de todo corazón a María Beatriz García y a Victoria Tinoco, cuyo oficio es brindar con la mayor generosidad los servicios de la Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena y por extensión de la Luis Ángel Arango. Sin ellas no hubiera sido posible consultar libros imprescindibles para mi escritura en los dos últimos meses de trabajo. A Juan David Correa, editor como pocos, cuyo acompañamiento y compromiso con mi libro ha sido fuente de estímulo permanente. Él e Isabel Trejos trabajaron a fondo, con sentimiento fraterno, en hacerlo mejor. Juan Antonio y Ana Marta de Pizarro leyeron los borradores con la perspectiva que me hacía falta de dos personas muy cultas que no son historiadores, y ayudaron con buenas sugerencias. Gustavo Bell leyó el cuarto capítulo con entusiasmo y me ayudó a sentir que las vicisitudes del sitio tenían una intensidad pocas veces relatada. Javier Ortiz leyó el quinto y ha sostenido conmigo un diálogo enriquecedor a lo largo de este semestre en que he estado escribiendo, me ha escuchado y sugerido lecturas que agradezco. Y Lucía Mejía, mi compañera, ha sido, es y será la presencia más importante en la escritura de mis libros. En el más alto de los sentidos: sin ella a mi lado jamás los hubiera escrito; por muchas razones, la más importante por su sorprendente astucia para la lectura y la crítica intelectual, gracias a la cual me he evitado errores mayúsculos y mis libros han logrado un nivel de decencia que sin ella no tendrían. A ella va dedicado. Y a mi padre que acaba de cumplir 94 años, sigue leyendo sin lentes y de seguro será, como siempre, el más severo de sus lectores. A mi hija Laura, que aspiro lo lea algún día para que se reconozca en esta historia.
INTRODUCCIÓN
Escribir un libro de historia para muchos lectores que no practican la profesión de historiador es siempre un desafío del que uno puede salir mal librado. Espero que no sea este mi caso. Algunos genios de la literatura hicieron cosas maravillosas, y a veces en poco tiempo. Menciono a guisa de ejemplos a William Faulkner que escribió Las palmeras salvajes en doce semanas y a Ernest Hemingway que fue capaz de escribir tres cuentos maestros en una tarde. Gabriel García Márquez que, por el contrario, escribió Cien Años de Soledad después de un largo aprendizaje en el que fue dejando por el camino novelas y cuentos extraordinarios y Roberto Burgos Cantor que trabajó incansablemente para encontrar en sus novelas mayores el alma de Cartagena. No soy ellos, ni pretendo serlo, a la hora de escribir. No escribo literatura sino libros de historia, pero me gusta leer novelas tanto como relatos históricos. Los menciono porque por años me he beneficiado de la lectura de sus obras, al igual que sigo disfrutando de los bellísimos textos de Heródoto o de Gibbons, entre otros viejos historiadores. Y también los traigo a cuento, porque creo que un historiador que no lee y estudia a los grandes escritores difícilmente aprende bien su oficio de narrar historias. Cuando estudié mi doctorado en los Estados Unidos tuve dos muy buenos consejeros, que escribieron magníficos libros: Hugh Hamill y Francisco Scarano. Iniciando el primer curso le pregunté a Hugh qué debía leer para mejorar mi escritura; sin dudarlo un instante, me respondió que comenzara leyendo a Emerson. Y con la sonrisa llena de bondad, que siempre tuvo, agregó: con él aprenderás el arte de expresar tus ideas y emociones.
Años después comprendí en toda su extensión lo que Hugh me quería decir: para escribir buenas historias hay que aprender a usar el mismo instrumento que han perfeccionado los maestros de la literatura: las palabras. Y uno siempre debería recordar lo que Borges dijo con su sabiduría y precisión acostumbrada: “Cada palabra es lo que significa, luego, lo que sugiere, y luego, el sonido…tiene que haber una suerte de equilibrio en esos tres elementos: el sentido, la sugestión y la cadencia”.
Los historiadores no tienen la envidiable libertad de los novelistas. Se les prohíbe crear mundos ficticios, lo que no deja de ser una paradoja, puesto que con frecuencia es lo que hacen en nombre de algo tan elusivo como la “verdad”; con las notables excepciones de aquellos a los que –otra vez la paradoja– la intuición y la imaginación enriquecidas por vastas lecturas los han ayudado a desentrañar lo que está oculto detrás de la engañosa apariencia de las cosas o de las creencias firmemente establecidas. Me vienen a la memoria Tito Flórez y su tremenda adivinación del mileniarismo de los indios peruanos; Joao Reis y su relato del esclavo que negocia con su amo y compra y posee esclavos; Peter Linebaugh y Marcus Rediker con la fascinante historia de sus marineros que surcan los mares de la tierra; y Alejandro de la Fuente indagando sobre el significado del dibujo que elabora un esclavo en una esquina de la imagen captada por una litografía de 1835… y tantos otros que procuraron nombrar lo que era innombrable y por lo mismo revelador. No podría dejar de recordar entre estos últimos a Manuel Zapata Olivella, que supo ser al mismo tiempo historiador, antropólogo y gran novelista, entre otras muchas cosas. La brillantez y profundidad de su pensamiento está siendo, apenas ahora, comprendida en toda su dimensión. Ningún otro pensador colombiano del siglo XX nos enseñó tanto sobre la Colombia real, esa en la que al menos un setenta por ciento de su población vive todavía entre la pobreza y la miseria y en condiciones de marginación. Agrego lo siguiente: este libro es deudor, como es normal que así sea, de múltiples lecturas, muchas de ellas mencionadas en la bibliografía general, pero nunca olvidaré el impacto que tuvo sobre mí en aquellos años de 1980 la lectura de los historiadores y politólogos que conformaron la Escuela de los Estudios Subalternos de la India. Su audacia en replantear el proceso de formación de la nación, que tanto me ha servido en mis escritos.
Para no hacer trampas, debo decirles a los lectores que si bien escribí este libro en medio de la peor pandemia del último siglo, con bibliotecas y archivos cerrados la mayor parte del tiempo, lo que van a leer es el resultado del único tema que como historiador he estudiado de verdad desde cuando me fui a obtener el doctorado en Connecticut en la década de los ochenta del siglo anterior: la historia de una nación que no acaba de construirse, con un pasado dramático, en el que a los negros y mulatos cartageneros les tocó en suerte la amarga experiencia de habitar una vieja ciudad aristocrática, obsesionada por el linaje de sus familias tradicionales. De modo que no me cuesta mucho confesar que he escrito tratando de entender, en primer lugar, qué soy y de dónde vengo. Y que en este libro intento, una vez más, encontrar algunas de las claves que explican mi vida y la de millones de afros nacidos en tierras colombianas.