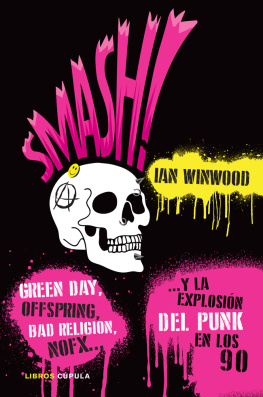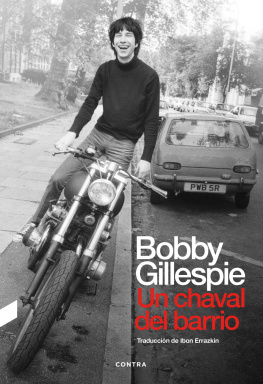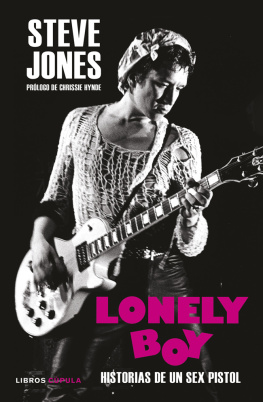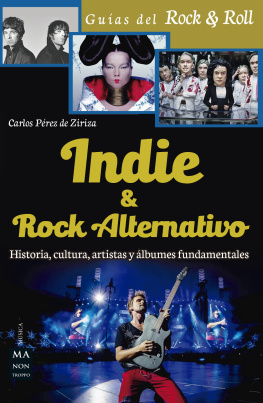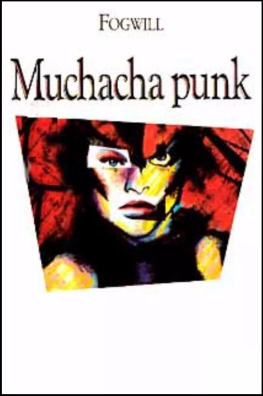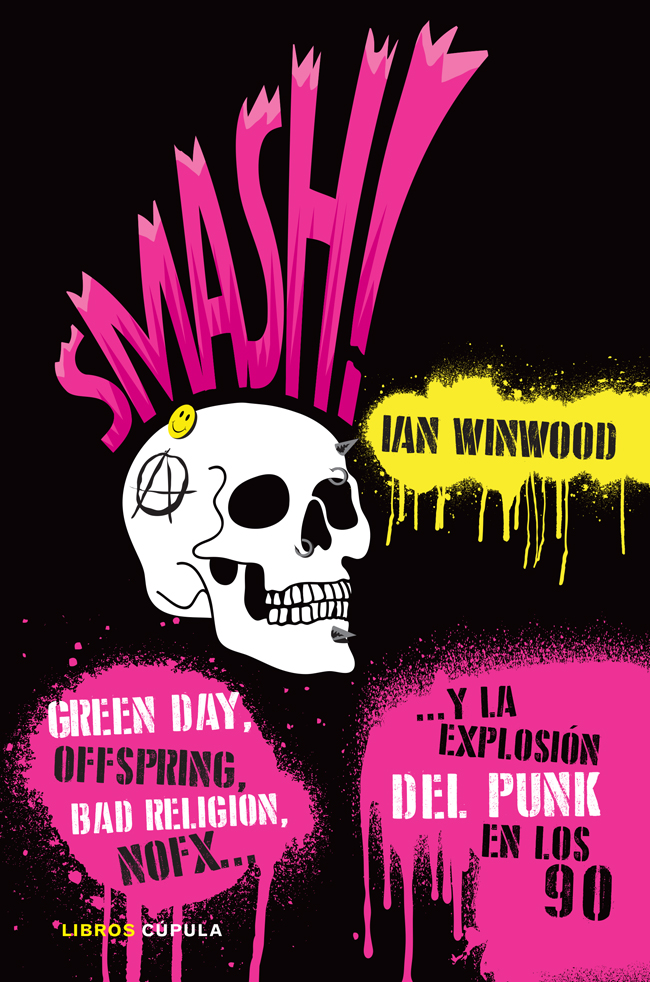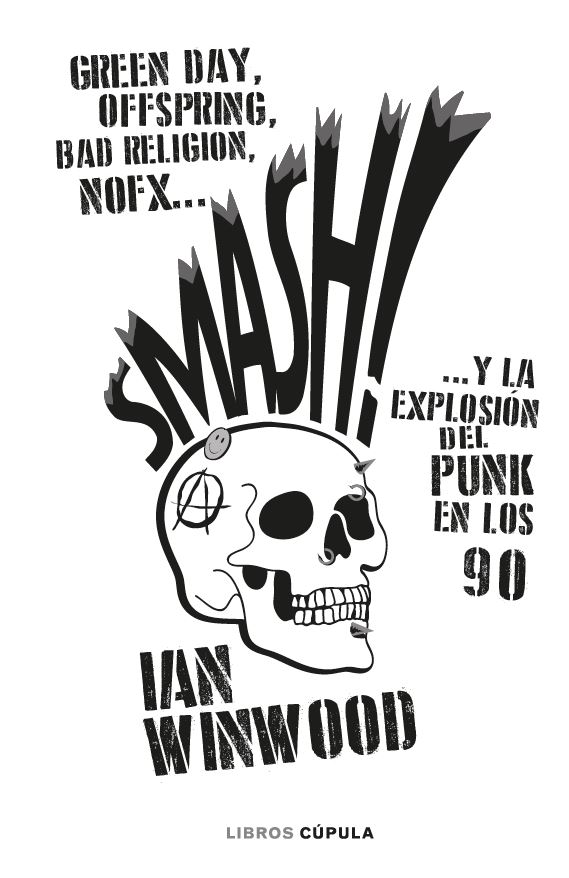Dos décadas después de que los Sex Pistols y los Ramones dieran nacimiento a la música punk, sus herederos artísticos irrumpieron en escena y cambiaron el género para siempre. Mientras que la fama de los inventores del punk circulaba a un nivel casi clandestino con ventas regularmente bajas, sus herederos hicieron estallar todas las expectativas comerciales del género. Son muchos los libros, artículos y documentales que han centrado su interés en el nacimiento y auge del punk de los 70, pero pocos han dedicado un tiempo considerable a su resurgir durante los 90.
Introducción
Es algo extraño, me siento como si fuera Dios
«¿Qué es esa mierda del amor libre hippie?», pregunta Billie Joe Armstrong, en un tono de voz que combina la travesura y la malicia. Por debajo de la cintura le cuelga una guitarra Fernandes Stratocaster llena de pegatinas. Mire donde mire, su vida está cambiando a gran velocidad. El chico de veintidós años observa al público que tiene delante y le lanza su saludo de bienvenida.
«¿Cómo estáis, ricos hijos de puta?»
Es el 14 de agosto de 1994, un domingo por la tarde, un día de verano en el norte del estado de Nueva York. Medio millón de personas han bajado a Winston Farm en Saugerties para conmemorar, y con suerte celebrar, el vigésimo quinto aniversario del ahora folk Festival de Música y Arte de Woodstock. Fue en este acontecimiento donde cuatrocientas mil personas se congregaron en 1969 para ver a bandas como The Who, Santana y Jimi Hendrix Experience, y para oír cómo les advertían sobre el ácido marrón (LSD). Un cuarto de siglo después, en Woodstock’94, el apetito se inclinaba más del lado de las anfetaminas que de los alucinógenos. En aquellos días de canícula, bandas como Metallica, Nine Inch Nails y Red Hot Chili Peppers habían venido a darle una patada a cualquier noción de paz y amor.
Por si te lo estás preguntando, la respuesta a la pregunta sumamente maleducada de Billie Joe Armstrong fue: «¡Sí, no muy bien!».
Considerando la escena de miseria rural que se extendía delante de él, las palabras de Armstrong no eran un bálsamo. Desde el borde del escenario hasta la línea del horizonte, el público estaba empapado en lluvia y estiércol. El panorama parecía un campo de refugiados, solo que con botellas de agua a cuatro dólares. De manera totalmente predecible, apenas Woodstock’94 empezó, la lluvia se sumó a la fiesta. En la línea que separa lo torrencial de lo inmanejable, el cielo arrojó encima de los acampados un aguacero sucio como los restos de fregar el suelo. En una entrevista desde este lamentable lugar a una emisora de radio en Sídney, el periodista australiano Andrew Mueller describió la escena con una sola palabra: «Cagadero».
«Espero que llueva tanto que os quedéis todos ahí atrapados», anunció el bajista Mike Dirnt como si apretara el gatillo de una pistola.
Aquel fue el verano que vio el segundo advenimiento del punk rock. En Estados Unidos, sin duda, su llegada fue un espectáculo presenciado por un auditorio muy superior al que prestó oídos a los Ramones en 1976. Una generación después, las dos bandas más importantes de la nueva cosecha, Green Day y Offspring, podían ser un motivo de preocupación legítimo para la corriente principal. Con su tercer álbum —Dookie y Smash, respectivamente—, las dos bandas habían alcanzado el estatus de disco de platino, y aún venderían muchos discos más. Y mientras el desprecio del público que era lo bastante viejo para haber asistido a los acontecimientos de 1976 en primera línea —«¡eso no es punk!» era la frase más repetida con que se daba la bienvenida a estos arribistas de la generación siguiente—, para millones de jóvenes oyentes la «promoción de 1994» era lo más. Dicho con otras palabras, ellos eran lo más.
Billie Joe Armstrong habitaba un mundo donde era posible encontrarlo «fumando su inspiración». Dieciocho años después de que Johnny Rotten, de Sex Pistols, anunciase: «Yo no trabajo, yo solo [voy de] speed», en 1994, lo único que había cambiado era la droga favorita.
Mientras que el punk rock como se oía en 1994 contaba con un ejército de viejos detractores desdeñosos ante lo que consideraban un sonido desinfectado y que discurría sobre parámetros seguros, en Winston Farm la escena era de auténtico caos. Para muchos tíos mayores, el caos era la moneda corriente del género. Caos fue lo que John Lydon, antes llamado Johnny Rotten, provocó en el Ritz de Nueva York en 1980 cuando su banda Public Image Ltd. actuó detrás de un telón, mientras azuzaba al público para que se sublevara repitiendo «público tonto de cojones» una y otra vez (el público agradeció los piropos, como era de esperar). Ese mismo año, el caos se desparramó por las calles de Times Square después de una serie de conciertos de The Clash en los que hubo una peligrosa sobreventa.
Vamos, que la escena en Winston Farm era caótica a una escala épica y peligrosa. Con alegre desparpajo, Green Day abrió la senda a través de la cual una muchedumbre ya irritable e irascible podía expresar su frustración. Billie Joe Armstrong opinaría más adelante: «Creo que no tocamos bien» en Woodstock’94, como si ese fuese el tema de discusión. Para cuando el trío había empezado a darle duro al rítmico final de «When I Come Around», el cielo se veía atravesado por bolas de barro que el público arrojaba al escenario. Cuando terminó la canción, la plataforma en la que ahora Green Day intentaba actuar se parecía a un cuadro pintado por Jackson Pollock. En medio de escenas que oscilaban entre lo cómico y lo aterrador, los tramoyistas intentaban cubrir el escenario con capas de plástico. En un gesto que podemos considerar igual de inútil, Billie Joe Armstrong abandonó su guitarra para devolver por lo menos un par de bolas de barro en dirección a su punto de salida, y todo esto sin dejar de cantar la letra y la melodía del gracioso y descerebrado himno de rebelión de dormitorio de los Twisted Sister, «We’re Not Gonna Take It».