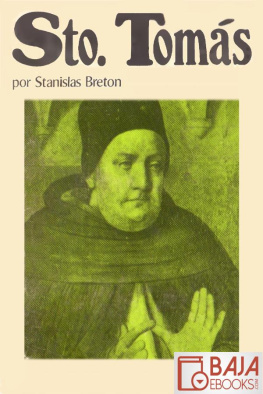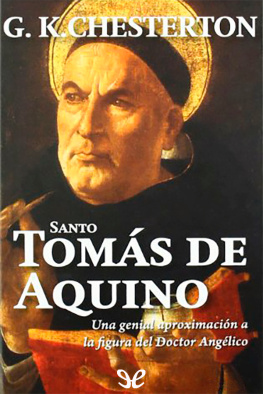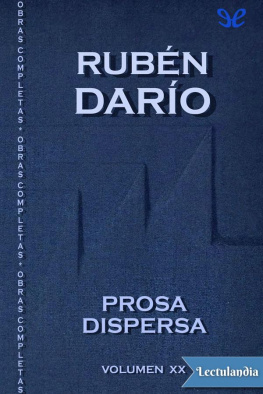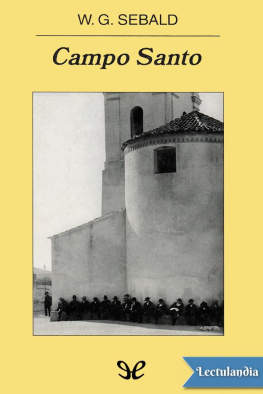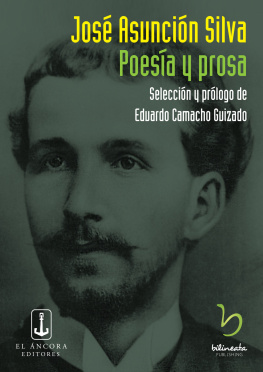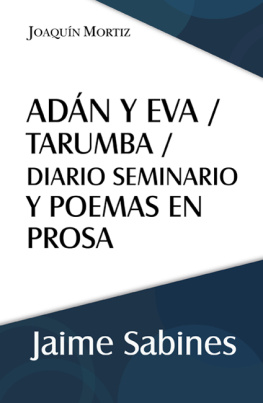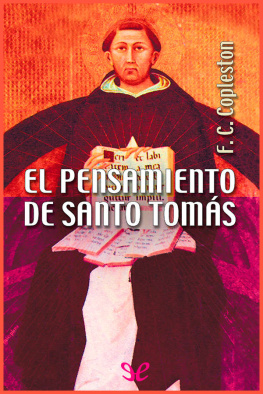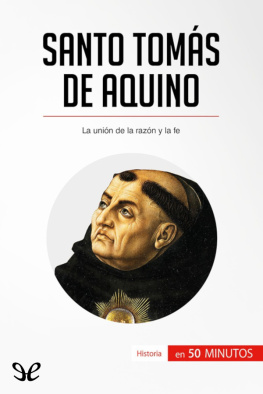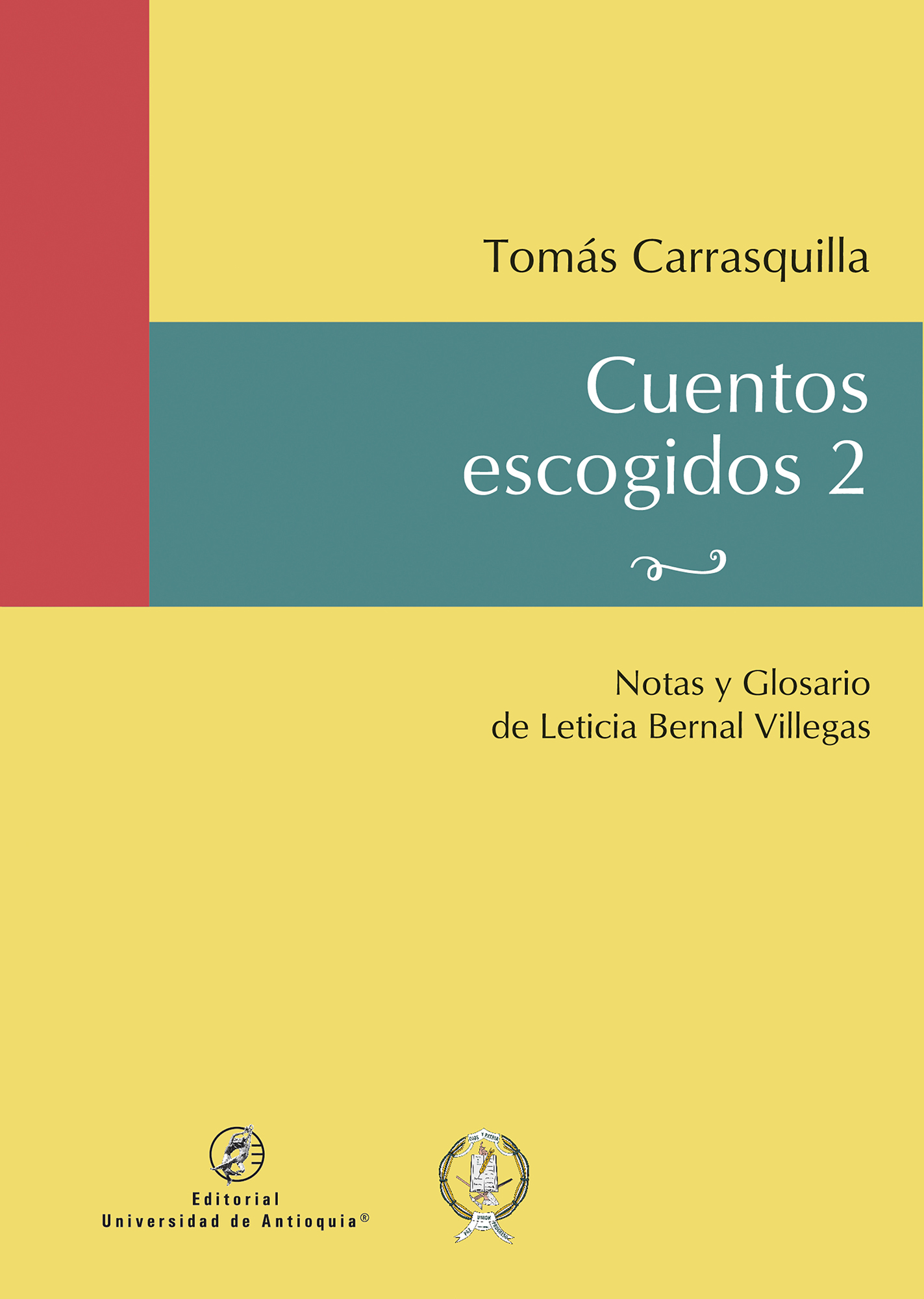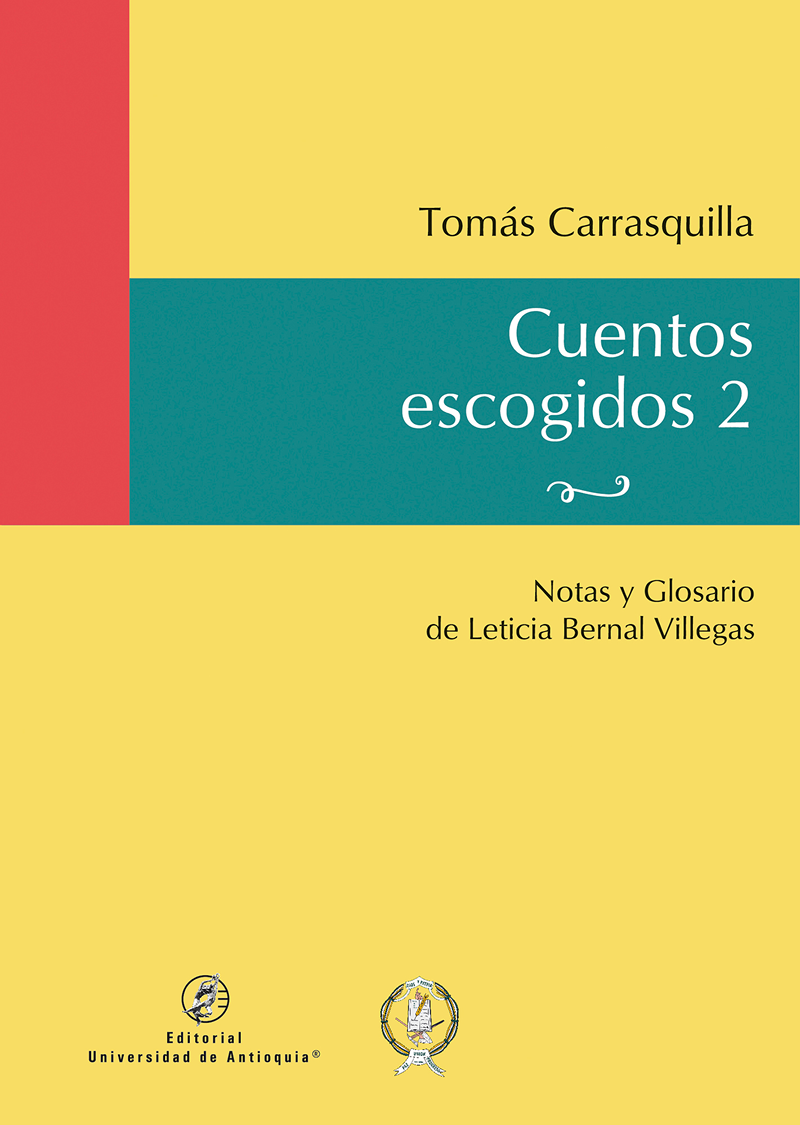Tomás Carrasquilla
Cuentos escogidos 2
/
Notas y Glosario de Leticia Bernal Villegas
Municipio de Santo Domingo
Editorial Universidad de Antioquia ®
© Tomás Carrasquilla
© Notas y glosario: Leticia Bernal Villegas
© De esta edición: Municipio de Santo Domingo y Editorial Universidad de Antioquia ®
ISBN: 978-958-714-860-2
ISBNe: 978-958-714-861-9
Primera edición: abril del 2019
Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia
Hecho en Colombia / Made in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad de Antioquia®
Editorial Universidad de Antioquia®
(574) 219 50 10
editorial@udea.edu.co
http://editorial.udea.edu.co
Apartado 1226. Medellín, Colombia
Imprenta Universidad de Antioquia
(574) 219 53 30
imprenta@udea.edu.co
Nota a la edición
En la valoración de una obra artística, el sentido crítico y la apropiación de un pueblo que reconoce en ella una forma superior de su cultura son esenciales. Para lograr estos objetivos son necesarios el conocimiento de la tradición, estudios comparados que establezcan las corrientes, tanto universales como particulares, que han dado forma al hecho artístico nacional, y una amplia divulgación de obras y autores.
La Universidad de Antioquia y la Alcaldía del municipio de Santo Domingo se han unido para ofrecer al público una nueva edición de algunas de las obras de Tomás Carrasquilla, enriquecidas con notas y glosario, paratextos que permiten al lector de hoy apropiarse de las fuentes y los referentes culturales, históricos y políticos del autor antioqueño, y así potenciar el goce estético de su obra.
“Tomás Carrasquilla —escribe Hernando Téllez en 1952— es, para mi gusto, el gran clásico de la prosa colombiana. ¿De la novela? Esto último no es para mí tan claro como lo primero. Si me viera forzado a responder, adoptaría una solución intermedia: el gran clásico del cuento. […] La cuestión merece algunas explicaciones, entre otras cosas porque su prosa, desde un punto de vista muy general, se presenta con ciertas limitaciones que emanan de la utilización admirable, en ella misma, del lenguaje típicamente antioqueño. Y no obstante la presencia natural, biológica, de ese argot en su prosa, esta es en su contextura, en su ritmo, en su expresión y en sus raíces, la más viva, la más sabrosa, la más rica, la más plástica que de escritor alguno colombiano yo haya leído jamás”.
Y un poco más adelante, al evocar Téllez el placer que le produce la lectura de las obras literarias del escritor antioqueño, afirma: “La lectura de la obra de Carrasquilla me ha deparado una de las más hondas y perdurables emociones que he tenido en mi vida literaria. Carrasquilla está ligado para mí al confuso despertar de la vocación literaria en los días de la niñez; me acompañó en la adolescencia, me sigue acompañando en la madurez. Esa voz cálida y zumbona por donde hablan la sabiduría y la gracia de un pueblo, una vez oída con atención, se hace inolvidable”.
Hernando Téllez, Crítica literaria II. 1948-1956 , edición establecida, introducida y anotada por Carlos Rincón, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, Serie Páramo, 2017, pp. 219 y 221.
Los textos aquí recogidos fueron transcritos conservando los usos ortotipográficos y las grafías presentes en las ediciones tomadas como base; solo se intervinieron en aspectos ortográficos de unificación y actualización básicas.
Entre mis paisanos criticones y apreciadores de hechos es muy válido el de que mis padres, a fuer de bravos y pegones, lograron asentar un poco el geniazo tan terrible de nuestra familia. Sea que esta opinión tenga algún fundamento, sea un disparate, es lo cierto que si los autores de mis días no consiguieron mejorar su prole no fue por falta de diligencia: que la hicieron y en grande.
Mis hermanas cuentan y no acaban de aquellas encerronas, de día entero, en esa despensa tan oscura ¡donde tanto espantaban! Mis hermanos se fruncen todavía, al recordar cómo crujía en el cuero limpio, ya la soga doblaba en tres, ya el látigo de montar de mi padre. De mi madre se cuenta que llevaba siempre en la cintura, a guisa de espada, una pretina de siete ramales, y no por puro lujo: que a lo mejor del cuento, sin fórmula de juicio, la blandía con gentil desenfado, cayera donde cayera; amén de unos pellizcos menuditos y de sutil dolor, con que solía aliñar toda reprensión.
Estos rigores paternales — ¡bendito sea Dios! — no me tocaron.
¡Solo una vez en mi vida tuve de probar el amargor del látigo!
Con decir que fui el último de los hijos y además enclenque y enfermizo, se explica tal blandura.
Todos en la casa me querían, a cual más, siendo yo el mimo y la plata labrada de la familia; y mal podría yo corresponder a tan universal cariño ¡cuando todo el mío lo consagré a Frutos!
Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de vecino, y que podía ser querido y querer, encontré a mi lado a Frutos, que, más que todos y con especialidad, pareciome no tener más destino que amar lo que yo amase y hacer lo que se me antojara.
Frutos corría con la limpieza y arreglo de mi persona; y con tal maña y primor lo hacía, que ni los estregones de la húmeda toalla me molestaban, cuando me limpiaba “esa cara de sol”; ni sufría sofocones, cuando me peinaba; ni me lastimaba, cuando, con una aguja y de un modo incruento, extraía de mis pies una cosa que… no me atrevo a nombrar.
Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño; despertábame a la mañana con el tazón de chocolate.
¿Qué más? Cuando antes del almuerzo, llegaba de la escuela, ya estaba Frutos esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada.
Lo mejor de las comidas delicadas, en cuya elaboración intervenía Frutos —que casi siempre consistían en chocolate sin harina, conservón de brevas y longanizas—, era para mí.
¡Válgame Dios y las industrias que tenía! Regaba afrecho al pie del naranjo, ponía en el reguero una batea, recostada sobre un palito; de este amarraba una larga cabuya, cuyo extremo cogía yendo a esconderse tras una mata de caña a esperar que bajara el pinche a comer… Bajaba el pobre, y no bien había picoteado, cuando Frutos tiraba y ¡zas!... ¡debajo de la batea! ¡El pajarito para mí!
Cogía un palo de escoba, un recorte de pañete y unas hilachas; y, cose por aquí, rellena por allá, me hacía unos caballos de ojo blanco y larga crin, con todo y riendas, que ni para las envidias de los otros muchachos.
De cualquier tablita y con cerdas o hilillos de resorte, me fabricaba unas guitarras de tenues voces; y cátame a mí punteando todo el día.
¡Y los atambores de tarros de lata! ¡Y las cometillas de abigarrada cola!
Con gracejo, para mí sin igual, contábame las famosas aventuras de Pedro Rimales (Urde, que llaman ahora),
Con vocecilla cascada y solo para solazarme, entonaba Frutos unos aires del país —dizque se llamaban corozales — que me sacaban de este mundo: ¡tan lindos y armoniosos me parecían!
Respetadísimos eran en casa mis fueros. Pretender lo contrario, estando Frutos a mi lado, era pensar en lo imposible. Que “este muchacho está muy malcriado”, decía mi madre; que “es tema que le tienen al niño”, replicaba Frutos; que “hay que darle azote”, decía mi padre; que “eso sí que no lo verán”, saltaba Frutos, cogiéndome de la mano y alzando conmigo; y ese día se andaba de hocico, que no había quién se le arrimase.