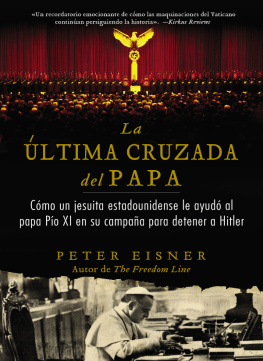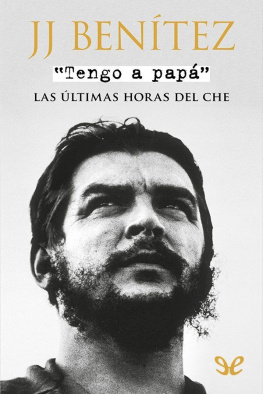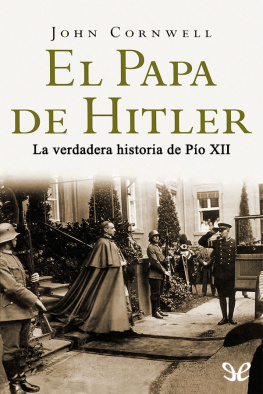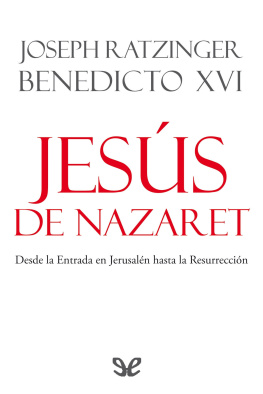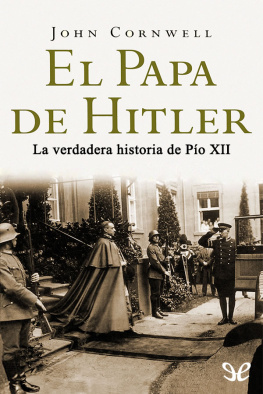Todas las fotos del inserto son de dominio público con la excepción de:
Página 1, foto 1 y 3; página 2, foto 4; página 3, foto 6; página 11, foto 19; página 12, foto 20; página 14, foto 24, cortesía de la biblioteca de la Universidad de Georgetown. Página 4, foto 8; página 16, foto 26, cortesía de los archivos de la diócesis de St. Augustine, Florida. Página 5, foto 10 y página 15, foto 25: cortesía de AP Images. Página 7, foto 12, cortesía de la biblioteca Schlesinger, el Institulo Radcliffe para Estudios Avanzados en la Universidad de Harvard.
LA ÚLTIMA CRUZADA DEL PAPA © 2015 por Peter Eisner
Publicado por HarperCollins Español® en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América.
HarperCollins Español es una marca registrada de HarperCollins Christian Publishing.
Título en inglés: The Pope’s Last Crusade
© 2013 por Peter Eisner
Publicado por HarperCollins Publishers.
Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación u otro— excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.
Editora en Jefe: Graciela Lelli
Traducción: Victoria Horrillo
Adaptación del diseño al español: M.T. Color & Diseño, S. L.
Edición en formato electrónico © agosto 2015: ISBN 978-0-82970-230-9
15 16 17 18 19 DCI 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A mis padres
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Es en general más conveniente mantener separadas teología e historia.
H. G. Wells, Breve historia del mundo
Nueva York, 20 de mayo de 1963
E L REVERENDO JOHN LAFARGE era plenamente consciente del lugar que ocupaba en el mundo y del momento que estaba viviendo. Se había consagrado a la bondad y a la generosidad, a la paz y a los principios éticos. A sus ochenta y tres años, en el tramo final de su vida, se daba cuenta de que esta había completado un ciclo.
«Si por casualidad la muerte llegara de pronto y sin anunciarse, y ¿quién puede estar seguro de que no será así?», había dicho, «la acogeré como a una amiga. Nuestro postrero amén sonará a verdad, en respuesta al amén primigenio del Creador que nos lanzó a este mundo».
Había logrado muchas cosas, aunque aún quedaba mucho por hacer. Entre sus prioridades en ese momento ocupaba un lugar dominante su apoyo a la inminente marcha de Martin Luther King sobre Washington. LaFarge había hablado a menudo, en términos muy enérgicos, acerca de los derechos civiles como un componente esencial de la América promisoria. Se hallaba en contacto frecuente con King y con otros organizadores de la marcha, especialmente con Roy Wilkins, director ejecutivo del NAACP y amigo suyo desde tiempo atrás. Desde hacía medio siglo, LaFarge era una de las voces que con más claridad abogaban por la justicia racial dentro de la Iglesia Católica.
En su juventud, mientras ejercía como sacerdote jesuita en zonas rurales de Maryland, LaFarge había defendido la necesidad de que los negros desfavorecidos con los que trabajaba, oraba y convivía disfrutaran de igualdad de derechos y oportunidades educativas. Le maravillaba su resistencia: aun viviendo pisoteados y oprimidos, conservaban «esa gran llama de la fe [...], que durante tres siglos había enaltecido las vidas de la población negra de Maryland».
Sabía, no obstante, que «sin escuelas adecuadas, la Fe perecería y el pueblo se vería despojado de su legítimo desarrollo». Ansiaba desde hacía largo tiempo que la Iglesia Católica se pusiera a la cabeza de la lucha contra la discriminación racial. Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, su voz había resonado solitaria entre el clero blanco en sus llamamientos a poner fin inmediato al racismo. En 1936 había escrito un libro influyente, Interracial Justice [Justicia interracial], en el que instaba a las parroquias a ponerse al frente de la lucha contra el racismo. «Tan pronto queda iluminada por la luz de la ciencia», escribía, «la teoría de la “raza” se despedaza y se hace evidente que no es más que un mito». La erradicación de la injusticia racial y de la intolerancia continuarían siendo la obra a la que LaFarge consagró su vida.
Sentía aún el ardor de la justicia y veía motivos para el optimismo. Martin Luther King había encabezado un movimiento de protesta en Birmingham (Alabama), donde mil cien estudiantes afroamericanos habían sido detenidos por desobediencia civil contra la segregación racial tras defender valerosamente el sencillo derecho a sentarse en el comedor, a beber de una fuente o a leer un libro en una biblioteca. El movimiento por los derechos civiles estaba madurando. Habían surgido grandes líderes, y blancos y negros caminaban a la par exigiendo justicia. Se avizoraba el fin del racismo instituido.
Los jesuitas más jóvenes que rodeaban a LaFarge, y que sentían adoración por él, advertían el desaliento que aquejaba al «tío John», que, demacrado a veces, procuraba disimular su malestar mientras deambulaba por la residencia de los jesuitas en la sede de la revista America, en la calle 108 Oeste. En ocasiones parecía sufrir tales dolores que apenas podía dar un paso.
No redujo sus actividades por ello, sin embargo. Nunca se quejaba de sus achaques físicos y siempre conservó su buen humor. Desde 1926 vivía y trabajaba con sus hermanos jesuitas en la sede de America, donde había ascendido desde colaborador asociado a editor de la revista, y donde ahora escribía una columna de aparición frecuente. Iba y venía, oraba, comía con sus compañeros y debatía con ellos los acontecimientos de la actualidad.
Y pese a todo el tío John era una figura lejana y misteriosa. Parecía guardar algún secreto. Puede que, en la recta final de su vida, su obstinado silencio comenzara a tambalearse y que estuviera dispuesto a desprenderse de esa carga. Todas las noches, después de cenar, los jesuitas se reunían en la sala de descanso de la planta baja, a charlar y a tomar una copa vespertina. Una noche, LaFarge sacó a relucir un asunto del que no había hablado hasta entonces. Empezó por preguntar si alguna vez les había contado la historia de su viaje a Europa el verano anterior al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sabía que no, y las demás conversaciones se interrumpieron de inmediato.
Exactamente veinticinco años antes, en mayo de 1938, LaFarge había sido enviado a Europa con una misión periodística: debía observar cómo se desenvolvía la Iglesia sometida a asedio y al mismo tiempo tomar el pulso al continente. Había oído con toda claridad lo que se decía de Europa, de Hitler y de la amenaza de la guerra, pero quería pruebas, quería comprender y describir la vida bajo el régimen hitleriano y las probabilidades de que estallara la conflagración. Era su primer viaje a Europa desde hacía décadas y el primero como corresponsal en el extranjero. Su periplo tenía un componente nostálgico: recordar la época de su juventud, cuando, al iniciarse el nuevo siglo, había emprendido la primera aventura de su vida e, imbuido de literatura europea, se había consagrado a su fe.
Pero en Europa todo había cambiado y no estaba seguro de qué iba a encontrar. No se fiaba de las informaciones que aparecían en los periódicos de Nueva York ni de los despachos de las agencias de noticias. ¿Estaba Europa al borde de un cataclismo? ¿Quedaría engullida por una nueva guerra mundial? ¿O era todo exageración? LaFarge quería escuchar, quería preguntar a personas en las que pudiera confiar, a la gente común y a los políticos. Su papel de corresponsal le brindó el privilegio de reunirse con creadores de opinión, con periodistas, políticos clave y amigos dentro del clero. Así, LaFarge pudo asistir en persona a los últimos estertores de la libertad.
En la primavera de 1938, la Gran Alemania de Hitler se anexionó Austria. Para LaFarge no fue una sorpresa que lo siguieran, que vigilaran sus movimientos, que lo sometieran a espionaje.
Página siguiente