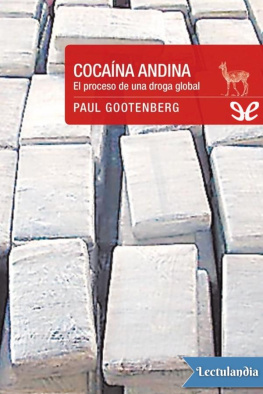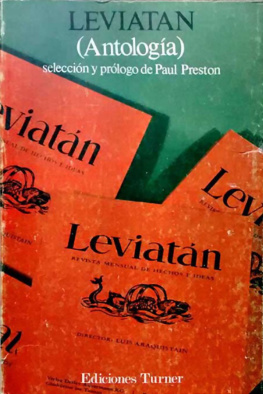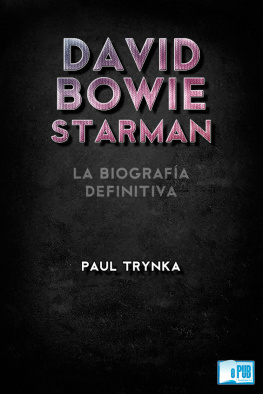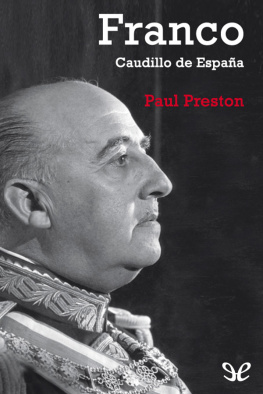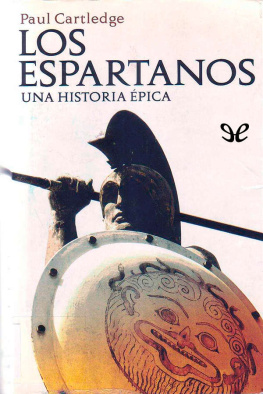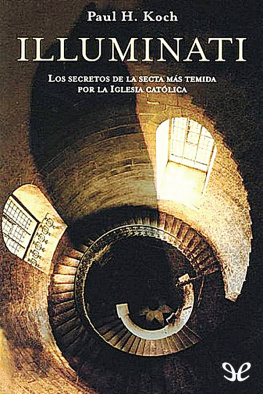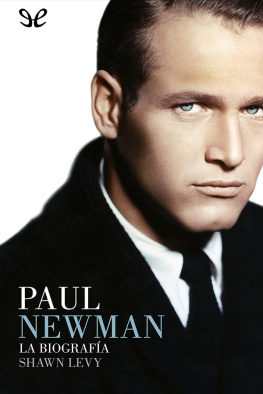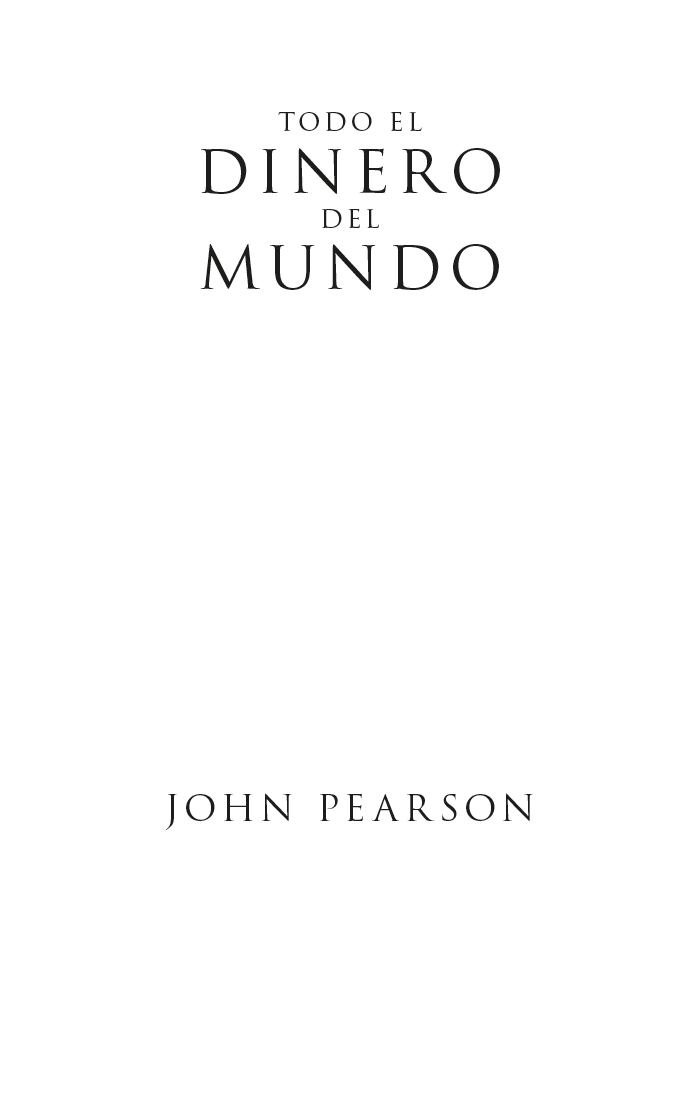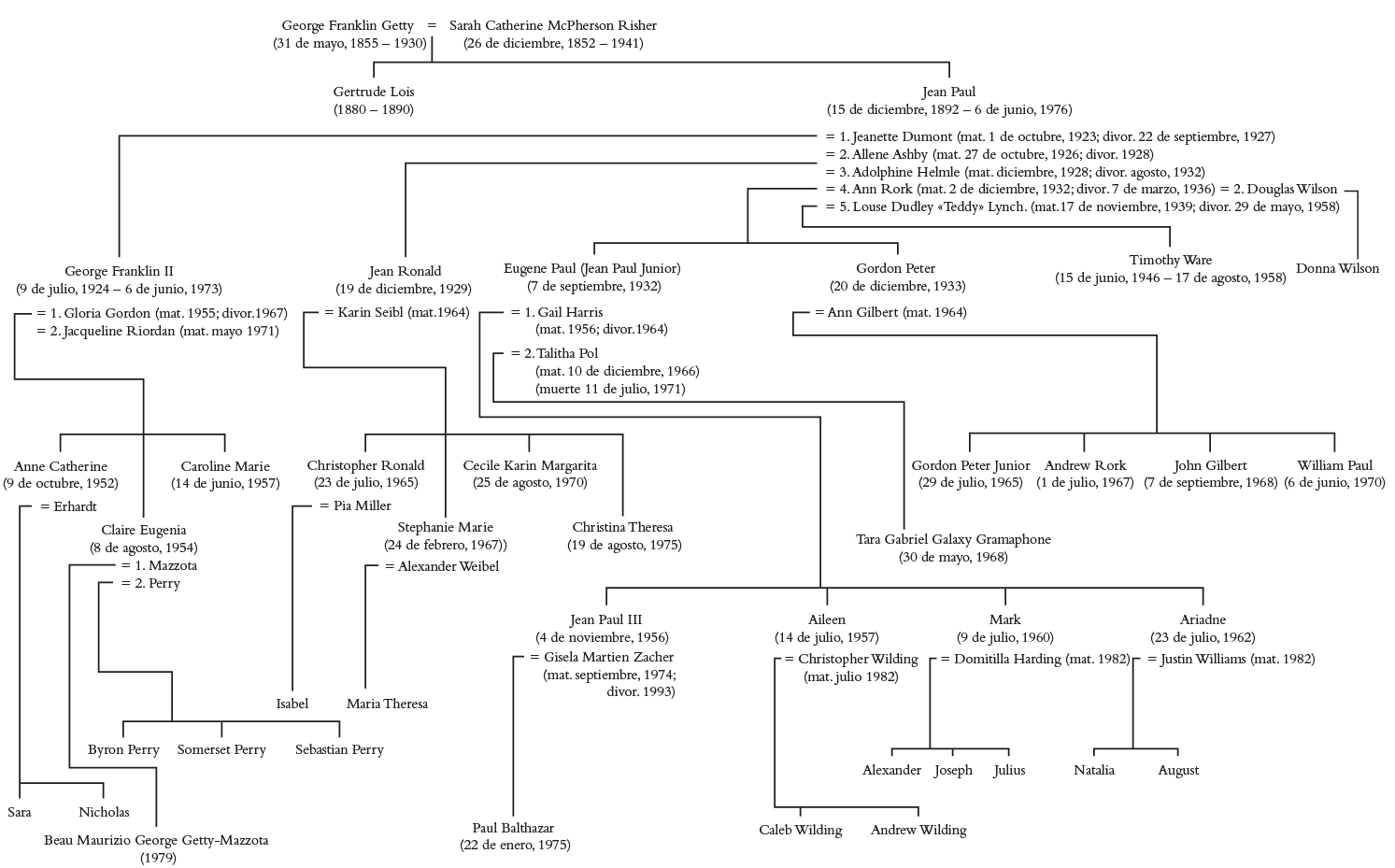Introducción
Jean Paul Getty tenía ochenta y tres años y se había hecho tres estiramientos faciales, el primero a los sesenta años, pero el último había fallado y lo había dejado con un aspecto desmesuradamente viejo. Era presuntamente el hombre vivo más rico de Norteamérica, pero últimamente solo quería que Penelope le leyera las aventuras de los chicos victorianos de G. A. Henty.
Penelope Kitson –él la llamaba Pen– era una mujer alta, atractiva, que había sido su mejor amiga y amante durante más de veinte años y leía bien, con la voz sin florituras de la mujer inglesa de clase alta que era. Tenía una amplia colección de obras de G. A. Henty. Es posible que a él le hicieran pensar en la infancia atrevida que no había tenido… Y en la vida de aventuras físicas que habría deseado llevar.
Getty creía en la reencarnación, pero tenía pavor a la muerte. Convencido de haber sido el emperador romano Adriano en una vida anterior, y después de haber sido tan afortunado en esta, su vida actual, temía que la tercera vez no tuviera tanta suerte.
¿Getty reencarnado en un culi, en el hijo de un suburbio de Calcuta? ¿Tendría Dios un sentido del humor tan retorcido? Era posible, y esa posibilidad lo atemorizaba.
Su hijo superviviente más joven había ido de California a Londres, acompañado de su esposa, y llevaba varios días con él, tratando de persuadirlo de que volviera a «su hogar» con ellos en un Boeing alquilado. El «hogar» de Getty era un rancho en Malibú con vistas al océano Pacífico, pero al anciano le aterrorizaba volar y hacía más de veinte años que no veía Malibú ni Estados Unidos. ¿Qué clase de hogar era ese?
—¿Sabes qué, Pen? Quieren llevarme a casa porque creen que me estoy muriendo.
Lo dijo con la voz plana del medio oeste que parecía contar el coste de cada sílaba y a continuación cerró el tema como un contable cierra una cuenta. J. Paul Getty, multimillonario, se quedaba donde estaba.
También se negaba a irse a la cama.
—La gente muere en la cama —decía, dejando claro que no tenía intención de hacer eso si podía evitarlo.
Últimamente había empezado a vivir en su sillón con un chal sobre los hombros.
La muerte es más difícil de afrontar para un rico que para mortales más humildes, pues los ricos tienen mucho más que perder y que dejar atrás. Aquella casa con corrientes de aire, por ejemplo. Construida entre 1521 y 1530 por sir Richard Weston, un cortesano de Enrique VIII, Sutton Place había sido una de las muchas gangas de Jean Paul Getty cuando se la había arrebatado en 1959 a un duque escocés (Sutherland) con problemas económicos. Era lo más próximo a una casa de verdad que había tenido nunca, y a pesar de todas sus incomodidades e inconvenientes, amaba sinceramente aquella casa Tudor de ladrillo rojo con sus veintisiete dormitorios, su vestíbulo de madera, que incluía una galería de trovador, su granja y su fantasma residente (de Ana Bolena, ¿quién si no?), todo ello situado en la hermosa campiña de Surrey, a treinta kilómetros en autopista de Londres.
Y estaba también Nero, el león de Getty, que gruñía en su jaula fuera de la casa. El anciano quería a Nero tanto como se permitía querer a alguien, y como le daba de comer personalmente, el animal lo echaría de menos.
Después de Nero estaban sus mujeres.
—Jean Paul Getty es fálico —advirtió una vez lord Beaverbrook a su nieta, lady Jean Campbell.
—¿Qué significa eso, abuelo? —le preguntó ella.
—Siempre dispuesto —repuso él.
Siempre había sido así. Desde su adolescencia en Los Ángeles, las mujeres habían sido el único lujo del que el viejo avaro no se había privado. ¡Cómo las había disfrutado en sus tiempos! Jóvenes y viejas, gordas y elegantemente delgadas, majorettes de tambor y duquesas, estrellas y mujeres de la alta sociedad. Hasta poco tiempo atrás había tomado grandes dosis de vitaminas, junto con la llamada droga sexual, H3, para mantener la potencia. Pero ahora todo eso había terminado y ya no era el sexo, sino el rumor de su inminente partida, lo que llevaba a sus amantes a Sutton Place.
No era dadivoso con ellas, como no lo era consigo mismo. Era cortés con las mujeres, pero raramente tenía sentimientos por ninguna durante mucho tiempo.
¿Todo su dinero le había proporcionado la felicidad? Hay un cierto consuelo en pensar que los muy ricos extraen poco placer de su riqueza, y gran parte de la indudable popularidad de Getty tenía su origen en aquel aspecto de aflicción crucificada con la que afrontaba el mundo.