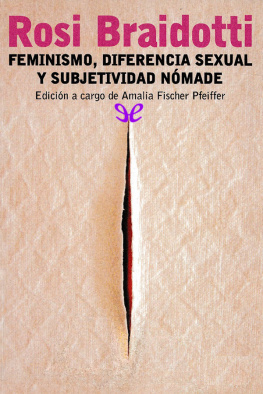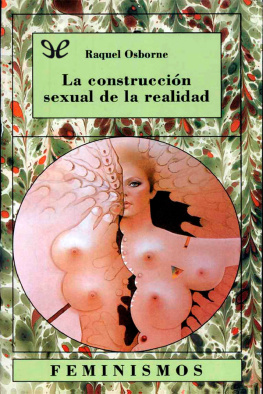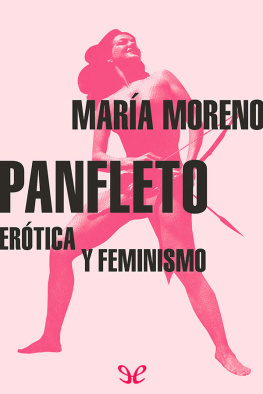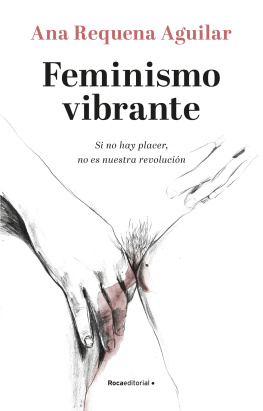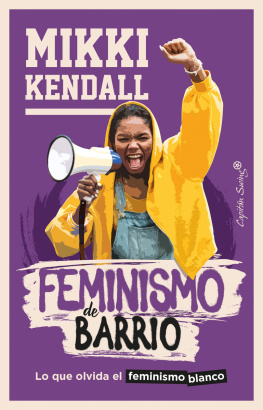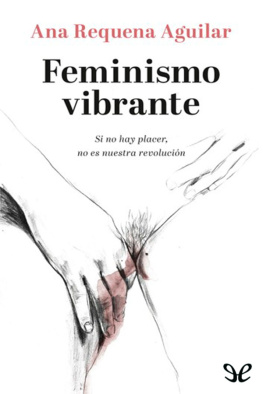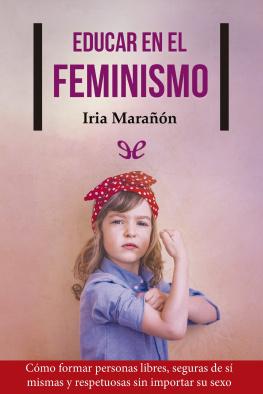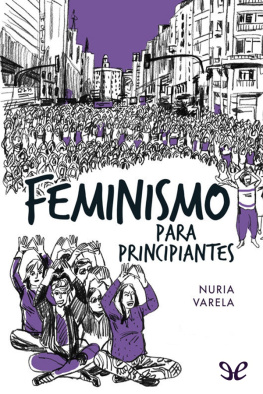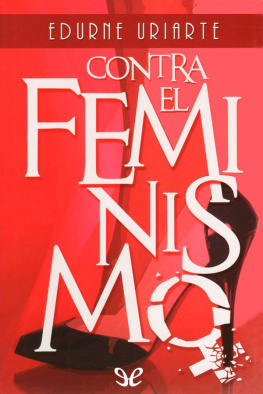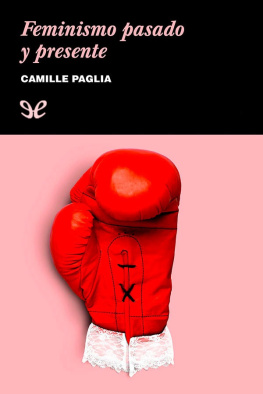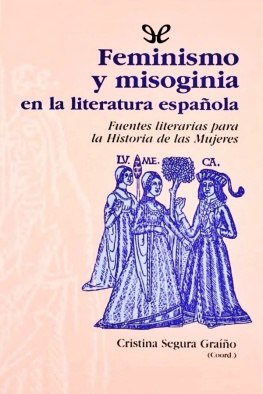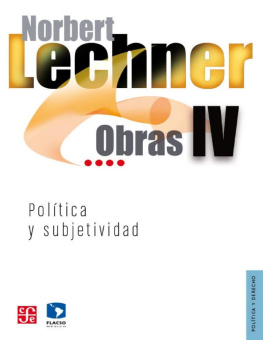Rosi Braidotti - Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade
Aquí puedes leer online Rosi Braidotti - Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Año: 2004, Editor: ePubLibre, Género: Historia. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.
- Libro:Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade
- Autor:
- Editor:ePubLibre
- Genre:
- Año:2004
- Índice:5 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
El feminismo con cualquier otro nombre
Judith Butler entrevista a Rosi Braidotti
Esta entrevista se relaciona fundamentalmente con las implicaciones teóricas y políticas concernientes a la formulación de la teoría feminista en Europa, y con los debates surgidos a partir de los paradigmas de la diferencia sexual y del género. En el momento de esta transcripción, Rosi Braidotti y yo aún no nos habíamos conocido personalmente, aunque formábamos parte de una comunidad feminista postópica. Según ella describió, nuestra entrevista se llevó a cabo en el «ciberespacio»: nos enviábamos preguntas y respuestas a través del Atlántico, a horas insólitas y con la ayuda de varias máquinas de fax. Lo que sigue a continuación es el resultado de nuestros esfuerzos.
J. B.: ¿Cómo describiría la diferencia, tanto institucional cuanto teórica, entre los estudios de género y los estudios de las mujeres en la Europa de hoy?
R. B.: No olvide que usted está hablando con un sujeto nómade. Nací en ese rincón del nordeste de Italia que fue varias veces colonizado antes de ser definitivamente italiano luego de la Primera Guerra Mundial. Mi familia emigró a Melbourne, junto con millones de compatriotas. Crecí en las metrópolis policulturales de Australia, cuando la política de la «Australia blanca» fue reemplazada por la versión opuesta del multiculturalismo. El gran denominador común de todos los migrantes europeos era una identidad negativa, o sea no ser británico. Este es el contexto en que descubrí que, después de todo, era una europea, lo cual está lejos de constituir una identidad única y mucho menos una identidad estable.
En la medida en que «europeo» podía interpretarse como «continental» —en oposición a «británico»—, constituía un acto de resistencia al estilo colonial dominante. Llamarme a mí misma europea era un modo de afirmar una identidad que ellos me enseñaron a despreciar. Además, tenía suficientes conocimientos acerca de la historia de Europa para saber que esa identidad nunca había sido una. La sola prueba de los innumerables guetos donde vivían los migrantes atestiguaba su naturaleza diversa y excluyente. Así, descubrir mi «europeidad» constituyó un movimiento externo y opuesto que, lejos de darme la seguridad de una identidad soberana, me curó de una vez para siempre de toda creencia en la soberanía. A partir de la lectura y valoración de la crítica de Foucault a la soberanía, esta se convirtió en la cubierta glaseada de una torta cuyos ingredientes ya se habían seleccionado, mezclado y precocido con todo esmero.
La Europa a la que me siento ligada es ese sitio de posibles formas de resistencia que acabo de describir. Mi apoyo al asunto sumamente riesgoso de la integración europea en una «casa común» (la Comunidad Europea, a la cual me referiré en adelante como «la Unión Europea») se asienta en la esperanza, formulada por Delors y Mitterrand, de que esta «nueva» Europa pueda construirse como un proyecto colectivo. La Europa de la Unión Europea no es sino realidad virtual; requiere un arduo trabajo y un firme compromiso. Soy perfectamente consciente de que los resultados, hasta la fecha, no son espléndidos, si se considera la debacle en Bosnia-Herzegovina y la creciente ola de xenofobia y racismo que asuela la región.
Con todo, creo que sin el proyecto de la Unión Europea esta ola va a permanecer. El resurgimiento de la xenofobia y el racismo es el lado negativo del proceso de globalización que atravesamos en este momento. Comparto la esperanza de que saldremos fortalecidos de este proceso y confrontaremos el nuevo y más amplio espacio europeo sin la paranoia y el odio que nos despierta el otro. Estoy profunda y sinceramente convencida de que la integración europea es el único camino para evitar la inútil repetición de las vertientes más oscuras de nuestro oscuro pasado. En la actualidad, los antieuropeos en Europa son: los conservadores y la extrema derecha, así como la franja radical de la izquierda nostálgica, incluidos los diversos «partidos verdes» y otros intelectuales bien intencionados pero a menudo ineficientes. Me pregunto si alguna vez superaremos el síndrome de Weimar.
Con estas salvedades en mente, quisiera señalar dos iniciativas en las que participo y que, en mi opinión, tienen el potencial suficiente para influir en el debate internacional. En primer término, la creación del European Journal of Women’s Studies. En segundo término, el creciente número de redes (intraeuropeas) Erasmus destinadas a los estudios de las mujeres, de las cuales el mejor ejemplo es la de Utrecht, significativamente denominada Noiose.
Luego de haber dicho esto, ¿se sorprendería realmente si le dijera que es imposible hablar de estudios de las mujeres de una forma sistemática o coherente? Cada región cuenta con sus propias tradiciones políticas y culturales respecto del feminismo, y es preciso compararlas cuidadosamente. De hecho, existe ya una riquísima bibliografía de estudios comparados sobre cómo institucionalizar hoy los estudios de las mujeres en Europa. Basándome en la experiencia de las iniciativas ya mencionadas, plantearé las siguientes cuestiones:
1. Solamente las universidades del norte de Europa gozan de algún grado de visibilidad en lo concerniente a los estudios de las mujeres y a los estudios feministas. Preferimos el término «estudios de las mujeres» porque destaca el vínculo con los movimientos sociales y políticos de las mujeres. Únicamente las instituciones o centros de investigación que no están atados a programas de enseñanza a nivel de grado pueden permitirse el denominador «feminista». Sin embargo, en las disciplinas establecidas, y especialmente entre las mujeres no feministas dentro de dichas disciplinas, el término se considera demasiado amenazador, de manera que se tiende a evitarlo.
2. Muchos de los cursos de estudios de las mujeres se hallan integrados. Y una alarmante proporción está «integrada» a los departamentos de literatura o de estudios norteamericanos, sobre todo en los países europeos del sur y del este. La razón es obvia: puesto que el feminismo es fuerte en Estados Unidos, su presencia en un currículo de estudios norteamericanos no requiere una legitimación adicional. La paradoja estriba en que estos cursos nunca reflejan la obra, las iniciativas o las prácticas del feminismo local.
3. Hay muy poco material de enseñanza conceptualizado y producido en Europa en lo referente a los estudios de las mujeres. En este aspecto, el Reino Unido es activo, pero tiende a considerar más favorablemente sus privilegiadas conexiones con el Atlántico Norte que a sus socios europeos. No hay ni siquiera un editor en el continente capaz de atraer y monitorear la producción intelectual feminista de una manera auténticamente transeuropea. El cuasimonopolio ejercido sobre el mercado feminista por el gigante Routledge resulta harto problemático para nosotras, las feministas continentales, pues concentra la programación de la agenda en manos de esa única editorial.
Todo esto nos vuelve dependientes del poder comercial, financiero y discursivo de las feministas estadounidenses, lo cual constituye un verdadero problema cuando llega la hora de determinar la agenda del feminismo. También significa que no hay una retroalimentación efectiva entre las culturas políticas del feminismo local y los programas universitarios locales sobre los estudios de las mujeres. Hay aquí una especie de esquizofrenia, al igual que en todas las situaciones coloniales. Pienso que Europa es, en cierta medida, una colonia en el ámbito de los estudios de las mujeres.
En este aspecto, merece un especial reconocimiento la obra de las historiadoras feministas, uno de los pocos grupos que ha logrado salvar la brecha entre los programas universitarios y las tradiciones y prácticas feministas locales. Un ejemplo de ello es la multilingüe y polifónica colección de volúmenes sobre la Historia de las Mujeres, compilada por Michélle Perrot y Georges Duby y traducida a las principales lenguas europeas. Tanto en Italia como en Holanda, las historiadoras se han organizado en sólidas asociaciones que editan publicaciones sumamente esclarecedoras. También tengo la impresión de que las historiadoras mantienen un intercambio profesional más sistemático con sus colegas norteamericanas —a juzgar por el hecho de que Gianna Pomata y Luisa Passerini, por ejemplo, fueron muy bien recibidas en Estados Unidos—, lo que no ocurre en ninguna de las otras disciplinas.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade»
Mira libros similares a Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.