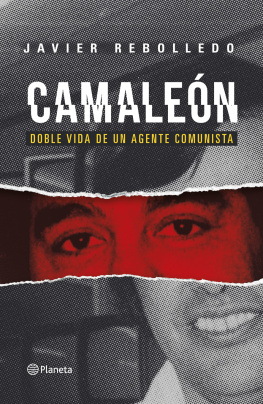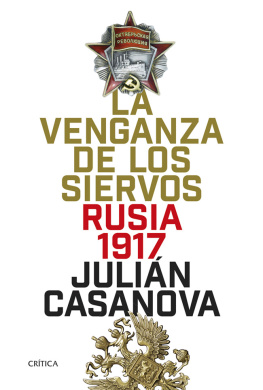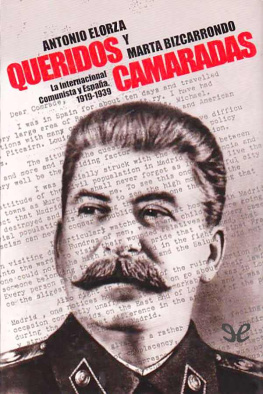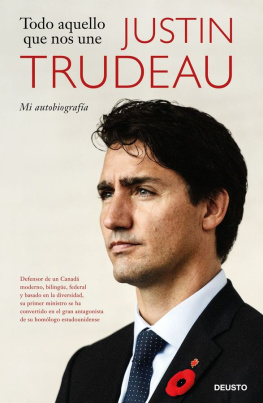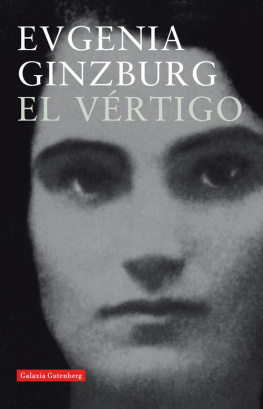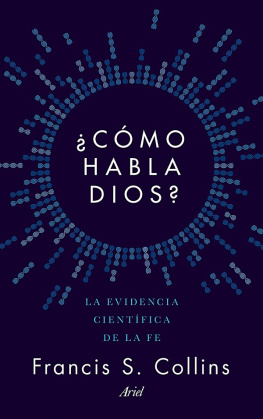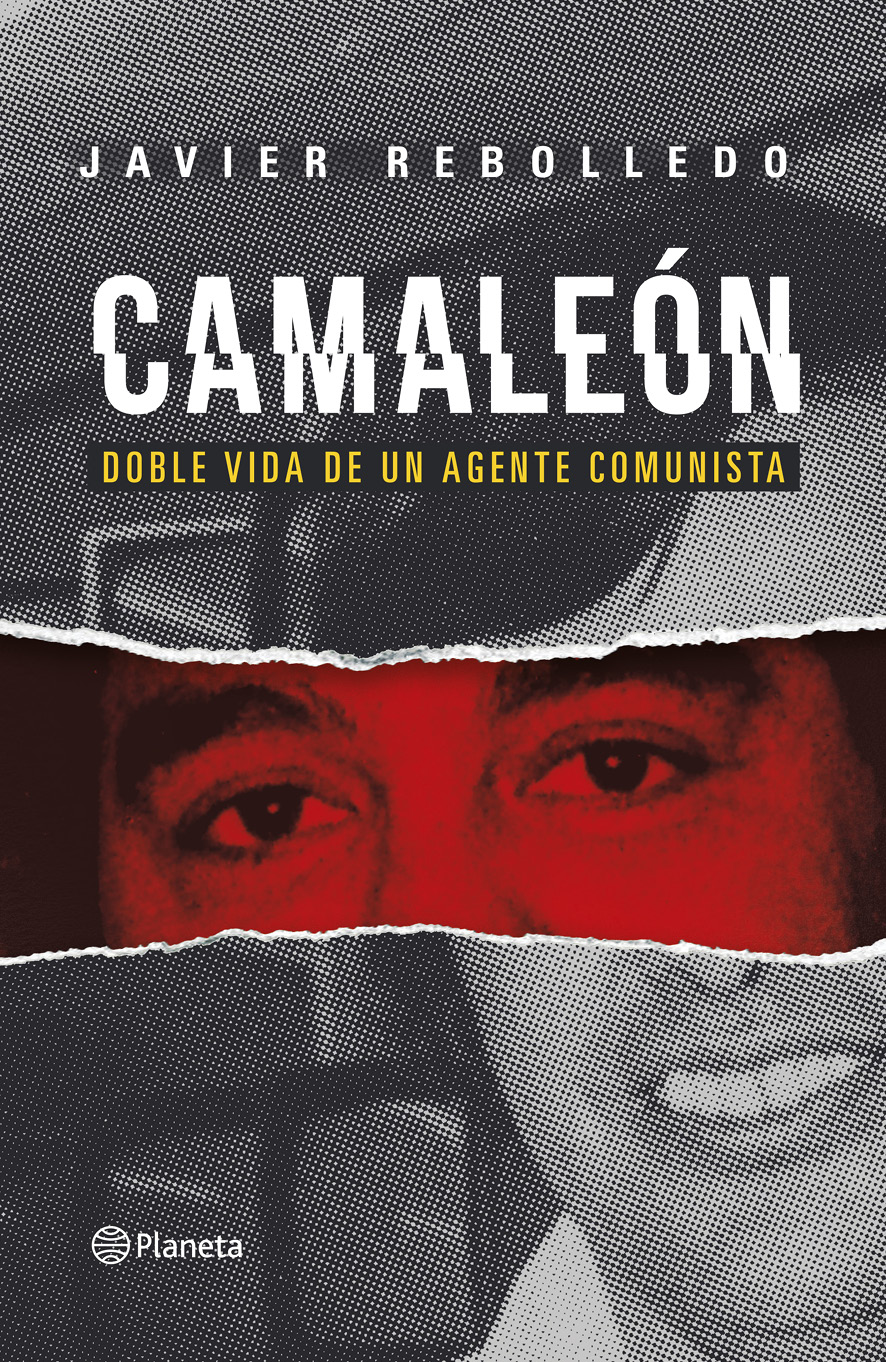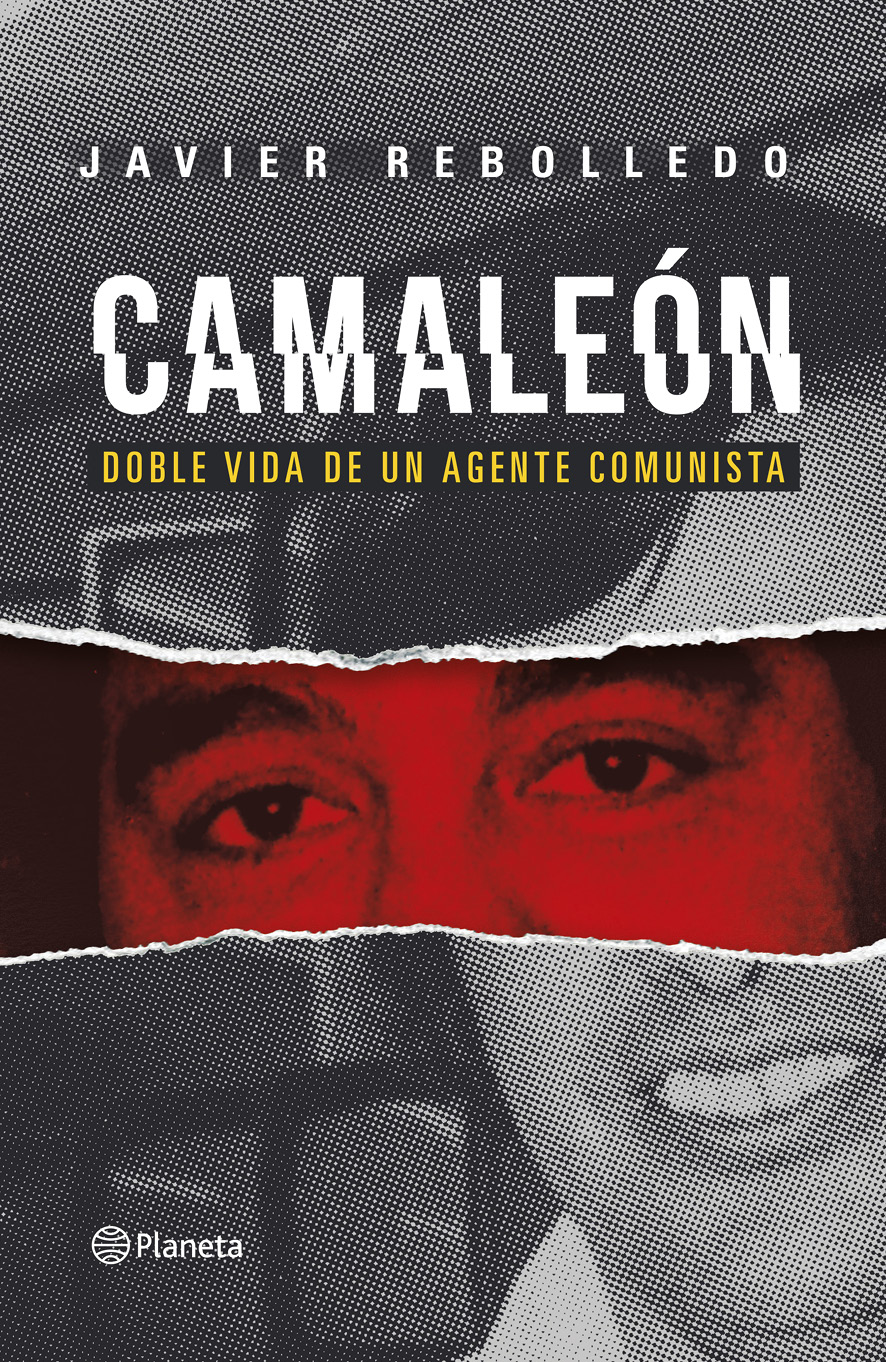
Lo conocí el sábado 31 de agosto de 2013, en el lanzamiento de mi segundo libro, El despertar de los cuervos. Muchos de los asistentes llegaron debido a que los personajes del libro habían aparecido recién en la televisión, ad portas del aniversario número cuarenta del golpe militar. Uno de ellos, Feliciano Cerda, dejó a los televidentes helados al narrar en detalle que, recién ocurrido el golpe, además de recibir torturas dignas de la Santa Inquisición, fue violado por soldados en la ciudad costera de San Antonio, al interior del Regimiento Tejas Verdes. Conejillo de Indias de su director, el entonces comandante Manuel Contreras, quien formaba ahí mismo y en ese momento la DINA, policía secreta encargada de torturar y asesinar chilenos durante la dictadura. Nunca antes un hombre había reconocido algo así y menos en cámara, en vivo y en directo. Nadie podría arrogarse tamaña humillación, sobre todo en un país tan machista como Chile. Hasta ese momento, quizás muchos podían suponer algo así de las Fuerzas Armadas, pero el impacto de saberlo por boca de una víctima era mayor.
El otro motivo que esa tarde repletó la cancha y las galerías del Club Providencia fue el testimonio del ex marino mercante Anatolio Zárate, cuya declaración —como la de Feliciano— protagonizaba el libro. También había aparecido en la televisión días antes del lanzamiento para contarlo. Denunciaba haber sido torturado en 1973 por el alcalde recién saliente de Providencia, Cristián Labbé. Ex coronel de Ejército, ex comando, ex pareja de una de las hijas del general Augusto Pinochet y ex secretario general de Gobierno en dictadura, Labbé era un defensor chillón del régimen y también un provocador. En 2011 había facilitado el mismo club para el lanzamiento del libro Miguel Krassnoff, prisionero por servir a Chile, apología de la vida del ex agente de la DINA, responsable de cientos de muertes y torturas, preso de por vida. Presentar El despertar de los cuervos ahí era, de alguna manera, un gesto político.
Cuando introduje a Feliciano Cerda, los asistentes decidieron rendirle un homenaje, primero con un aplauso animoso, luego feroz, lleno de vítores y gritos de ánimo. El pequeño hombre estaba ahí, de pie, con sus dos brazos alzados en señal de victoria, feliz por ese instante, ya lejos del calvario. Rato después, con todos extenuados y el corazón en un hilo, el cantante invitado, Carlos Fonseca, marido de Ana Becerra, también personaje del libro, interpretó la canción «Resistiré», del Dúo Dinámico. Le pidió a todos que cantaran. Muchos se la sabían entera y formaron un grueso e intenso coro. A pesar del ambiente de fiesta, me di cuenta de que me sentía angustiado. Llevaba tiempo así.
Terminado el acto comenzó la firma de libros. Muchos querían hablar, contar episodios de sus vidas. En algún momento, en medio de ese desorden, llegó hasta la mesa donde me encontraba firmando. Conocía a uno de los personajes del libro, a un militar, me dijo. Quería invitarme a comer. No guardé entonces mayores detalles de su apariencia. Mucho más impacto me causó ese día otro hombre con su libro para autografiar. Alto, macizo, con el pelo blanco y largo. Él también había sido torturado por el ex alcalde de Providencia y tenía una querella en el sur, donde lo contaba todo. Le pedí sus datos para conversar después, con más tiempo.
* * *
Los días que vinieron fueron sorprendentes. Nadie esperaba que el senador ultraderechista Hernán Larraín, parte de los grupos gobernantes junto a Pinochet, pidiera perdón «por omitir» lo que debió hacer. Un mea culpa desde el corazón civil de la dictadura.
En noviembre de ese año se celebrarían elecciones presidenciales y, por primera vez en la historia, competían dos mujeres, ambas representantes también de los dos lados de la dictadura. Una, hija de un aviador allendista, asesinado luego del golpe por sus propios camaradas; la otra, también hija de un aviador, pero leal a Pinochet e integrante de la Junta Militar. Esta última, Evelyn Matthei, correligionaria del senador culposo por sus faltas en el pasado, consultada por la prensa sobre ese tema, se negó a pedir disculpas. Para el golpe militar tenía veintiún años, dijo. Una niña. No entendía por qué debía pedir perdón. Evitó señalar que en plena dictadura trabajó de la mano con Miguel Kast en Odeplan, desde donde los Chicago Boys hicieron el cambio total al modelo económico y social chileno.
Mientras el aniversario del golpe se acercaba, en un gesto inédito, todos los medios de comunicación dedicaban sus espacios centrales a presentar las distintas caras de la dictadura, obedeciendo a sus líneas editoriales. Canal 13 contextualizó las violaciones a los derechos humanos mostrando también el peor lado de la Unidad Popular. Chilevisión, con el programa Las imágenes prohibidas —conjunto de grabaciones cotidianas de la época y, por lo mismo, feroces—, mostraba a los militares y carabineros frente a la gente asustada. Y a los vecinos molestos, transformados en delatores de los marxistas, cáncer social. La Red, con Mentiras verdaderas, todos los días, desde un mes antes del aniversario, llevó invitados para hablar del golpe y la dictadura.
Lo que estaba sucediendo me parecía trascendental, una revisión nunca antes vista. Incluso el presidente de la República, Sebastián Piñera, salió a la arena. Y, en contra de lo expresado por Evelyn Matthei, apoyó lo señalado por el senador Larraín. Según él, durante la dictadura altas autoridades políticas habían hecho la vista gorda con las violaciones a los derechos humanos. Los calificó de «cómplices pasivos». ¿Sinceridad en un momento de catarsis nacional? Probablemente. Y, de pasada, un dardo venenoso a la candidata de su bloque.
La Concertación, transformada recién en Nueva Mayoría, observaba en palco cómo en la derecha se sacaban los ojos mientras los bonos de su candidata, Michelle Bachelet, se capitalizaban solos.
Un día antes del aniversario número cuarenta del 11 de septiembre de 1973, el ex director de la DINA, Manuel Conteras, rompió el frasco. En una entrevista en vivo a CNN Chile desde el Penal Cordillera —donde cumplía varias cadenas perpetuas—, más débil y delgado, el hombre que se atrevió a hacer un atentado en la capital de Estados Unidos, intentó mantener su figura de todopoderoso. Amenazó hasta con la posibilidad de un nuevo golpe militar y, azuzado por sus entrevistadores, dijo que en realidad no estaba preso, por lo menos no en una cárcel común. El gendarme a su lado era solo el encargado de sostenerle el bastón.
La entrevista avivó los odios porque era cierto. El penal donde permanecía recluido el general era custodiado por Gendarmería, pero dentro de un gigantesco recinto militar: el Comando de Telecomunicaciones de La Reina, íntegramente habitado por militares. Una movida negociada en 2004 por el presidente socialista Ricardo Lagos y el Ejército, que permitió a los violadores de derechos humanos con alto rango pasar ahí sus condenas, en un conjunto de cómodas cabañas acondicionadas para su estadía. Cómo iba a venir entonces un castigo de ese bloque político a Contreras. Tantas negociaciones a lo largo de la transición lo hacían imposible. Tuvo que ser un presidente derechista quien recogiera el pañuelo. El 26 de septiembre, Piñera anunció que cerraría el Penal Cordillera y trasladaría a Contreras, junto al resto de los presos, hasta Punta Peuco, una cárcel alejada de la ciudad, hecha especialmente para violadores de los derechos humanos. Un lugar provisto de condiciones extraordinarias, si se considera el común de los penales, pero sin la presencia de militares. El general ya no estaría bajo el cuidado de sus camaradas de armas. La derecha más dura, compañeros de bloque político del presidente, lo denostaron a escondidas. Unos tres años atrás, como candidato presidencial, Piñera se había reunido en mitin secreto con cerca de mil ex uniformados achacados por las condenas en ciernes y les había prometido velar por la aplicación del principio de prescripción, también en los delitos de lesa humanidad, cometidos por ellos. Se consideraban traicionados.