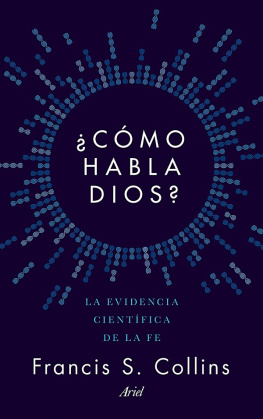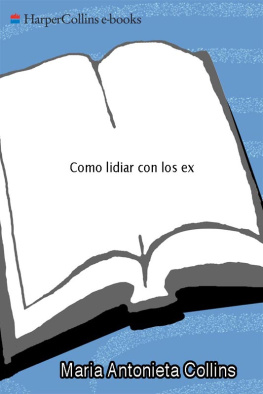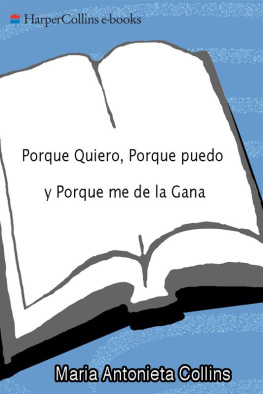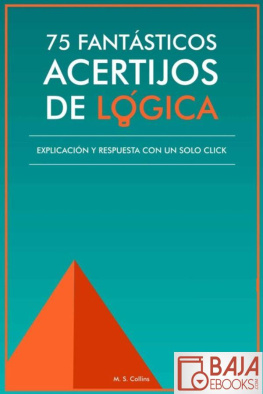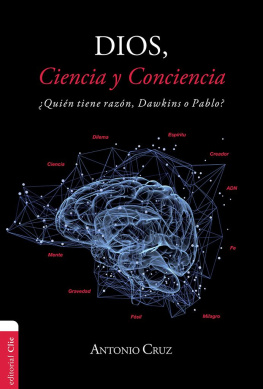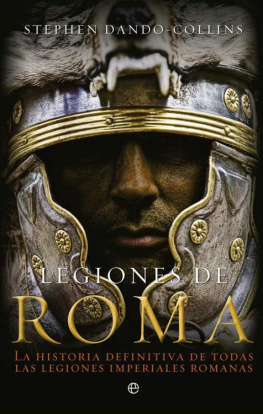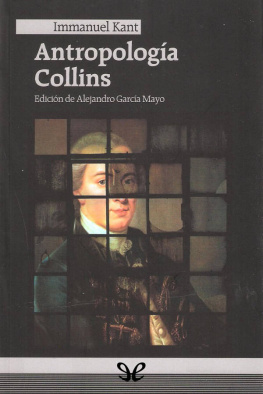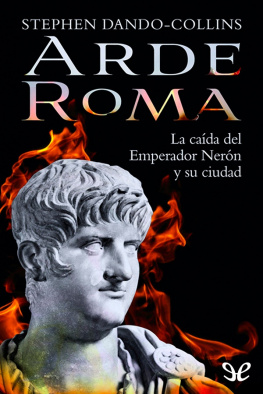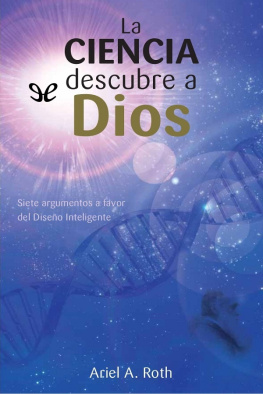INTRODUCCIÓN
Un cálido día de verano, apenas seis meses después de que empezara el nuevo milenio, la humanidad cruzó un puente hacia una nueva era trascendental. Un anuncio transmitido por todo el mundo, destacado en casi todos los periódicos importantes, pregonaba a los cuatro vientos que se había creado el primer borrador del genoma humano, nuestro propio libro de instrucciones.
El genoma humano consiste en todo el ADN de nuestra especie, el código hereditario de la vida. Este texto recién revelado tenía una longitud de tres mil millones de letras, y estaba escrito en un extraño y criptográfico código de cuatro letras. Tal es la sorprendente complejidad de la información contenida dentro de cada célula del cuerpo humano que la lectura de ese código a una velocidad de una letra por segundo llevaría treinta y un años, aun leyendo de día y de noche. Si se imprimieran todas esas letras a tamaño normal, en papel de carta normal, y se encuadernara todo, resultaría en una torre de la altura del monumento a Washington. Por primera vez en esa mañana de verano, este extraordinario guión, con todas las instrucciones para construir un ser humano, quedó a disposición de todo el mundo.
Como líder del Proyecto Internacional Genoma Humano, en el que habíamos trabajado arduamente durante más de una década para revelar la secuencia del ADN, yo estaba de pie al lado del presidente Bill Clinton en la Sala Este de la Casa Blanca, junto con Craig Venter, líder de una empresa del sector privado con la que competíamos. El primer ministro Tony Blair estaba conectado a la presentación vía satélite, y se producían celebraciones simultáneas en muchas partes del mundo.
El discurso de Clinton empezó comparando este mapa de la secuencia humana con el mapa que Meriwether Lewis extendió ante el presidente Thomas Jefferson en esa misma sala casi doscientos años antes. Clinton dijo: «Sin duda, éste es el mapa más importante, el mapa más maravilloso jamás producido por la humanidad». Pero la parte del discurso que más atrajo la atención del público saltó de la perspectiva científica a la espiritual. «Hoy —dijo— estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Estamos llenándonos aún más de asombro por la complejidad, la belleza y la maravilla del más divino y sagrado regalo de Dios.»
¿Me sentí yo, un científico rigurosamente capacitado, desconcertado ante una referencia tan ostensiblemente religiosa hecha por el líder del mundo libre en un momento como éste? ¿Me sentí tentado de fruncir el ceño o de mirar avergonzado hacia el suelo? No, para nada. Yo había trabajado de cerca con el escritor de los discursos del presidente en los frenéticos días anteriores al anuncio, y había refrendado totalmente la inclusión de ese párrafo. Cuando me llegó el momento de agregar algunas palabras, hice eco de ese sentimiento: «Es un día feliz para el mundo. Me llena de humildad, de sobrecogimiento, el darme cuenta de que hemos echado el primer vistazo a nuestro propio libro de instrucciones, que previamente sólo Dios conocía».
¿Qué es lo que estaba pasando allí? ¿Por qué un presidente y un científico, encargados de anunciar un hito en la biología y la medicina, se sentían impulsados a invocar una conexión con Dios? ¿Acaso no son antitéticas la concepción científica y la espiritual del mundo? ¿O, al menos, no deberían tratar de evitar aparecer juntas en la Sala Este? ¿Cuáles eran las razones para invocar a Dios en estos dos discursos? ¿Se trataba de poesía? ¿De hipocresía? ¿Un cínico intento de obtener el favor de los creyentes, o de desarmar a aquellos que pudieran criticar el estudio del genoma humano por intentar reducir la humanidad a una maquinaria? No, no para mí. Muy al contrario, para mí, la experiencia de secuenciar el genoma humano, y de revelar el más notable de todos los textos, era a la vez un asombroso logro científico y una ocasión para orar.
Muchos se sentirán desconcertados por estos sentimientos al asumir que un científico riguroso no puede ser a la vez un creyente serio en un Dios trascendente. Este libro intenta disipar ese concepto, argumentando que la creencia en Dios puede ser una elección enteramente racional, y que los principios de la fe son, de hecho, complementarios a los principios de la ciencia.
Muchas personas en estos tiempos modernos asumen que la síntesis potencial de la concepción científica y la espiritual del mundo es algo imposible, casi como intentar juntar los dos polos de un imán en un mismo sitio. Sin embargo, a pesar de esta impresión, muchos norteamericanos parecen interesados en incorporar la validez de estas dos concepciones en su vida diaria. Encuestas recientes confirman que el 93 por ciento de los norteamericanos profesan alguna forma de creencia en Dios; sin embargo, la mayoría de ellos también conduce coches, consume electricidad y presta atención a los informes meteorológicos, dando aparentemente por sentado que, en general, se puede confiar en la ciencia que subyace a estos fenómenos.
¿Y qué hay de la creencia espiritual entre los científicos? Esto es mucho más frecuente de lo que muchos imaginan. En 1961 se preguntó a biólogos, físicos y matemáticos, en una investigación, si ellos creían en un Dios que se comunicara activamente con la humanidad y a quien uno pudiera rezar con la expectativa de recibir una respuesta. Cerca del 40 por ciento respondió afirmativamente. En 1997, el mismo estudio se repitió exactamente, y para sorpresa de los investigadores, el porcentaje permaneció casi idéntico.
¿Significa esto que quizá la «batalla» entre la ciencia y la religión no está tan polarizada como parece? Desafortunadamente, la evidencia de armonía potencial con frecuencia se ve eclipsada por los estruendosos pronunciamientos de aquellos que ocupan los polos del debate. Definitivamente se tiran bombas desde ambos lados. Por ejemplo, desacreditando esencialmente las creencias espirituales
Por otro lado, ciertos fundamentalistas religiosos atacan a la ciencia como peligrosa e indigna de confianza, y apuntan hacia una interpretación literal de los textos sagrados como el único medio de confianza para discernir la
Esta creciente cacofonía de voces antagonistas deja confundidos y descorazonados a muchos observadores sinceros. Las personas razonables concluyen que se ven forzadas a elegir entre estos dos desagradables extremos, ninguno de los cuales ofrece mucho consuelo. Desilusionados por la estridencia de ambas perspectivas, muchos eligen rechazar tanto la confiabilidad de las conclusiones científicas como el valor de la religión organizada, y se deslizan hacia varias formas de pensamiento anticientífico, espiritualidad superficial o simple apatía. Otros deciden aceptar el valor tanto de la ciencia como del espíritu, pero separan las partes espiritual y material de su existencia para evitar cualquier incomodidad entre los aparentes conflictos. En esta línea, el biólogo Stephen Jay Gould proponía que la ciencia y la fe deberían ocupar «magisterios que no se solaparan» y que estuvieran separados. Pero esto también es potencialmente insatisfactorio. Inspira conflicto interno, y priva a la gente de la oportunidad de abrazar ya sea la ciencia o el espíritu de una manera totalmente plena.