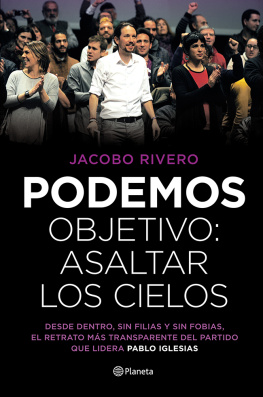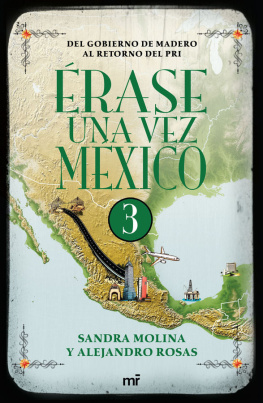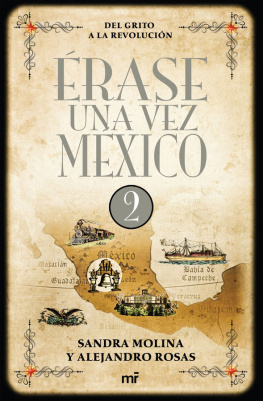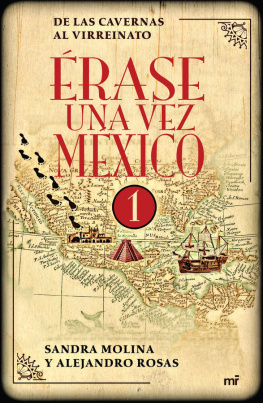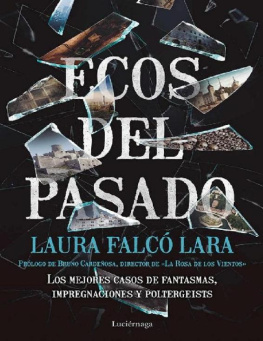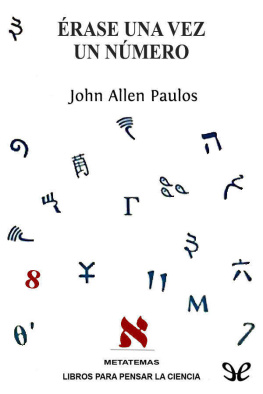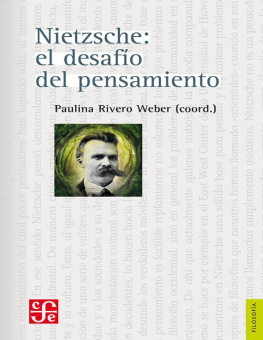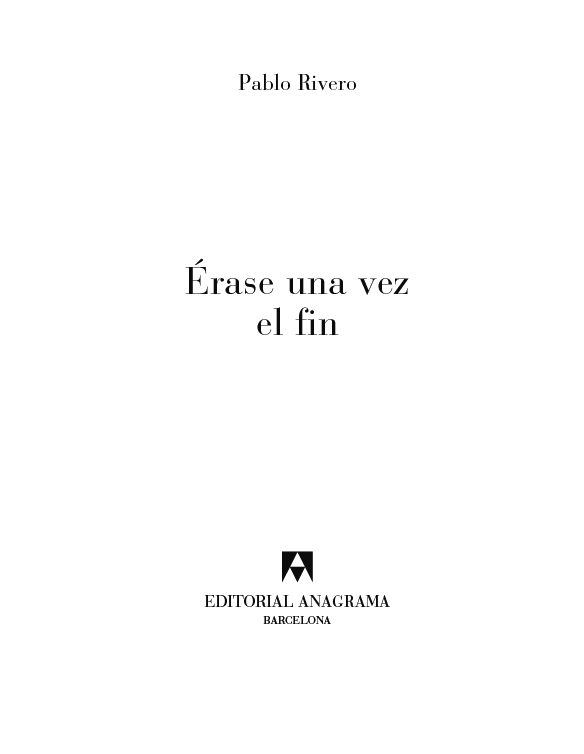Índice
Alguien me arrastra en medio del caos. Parece rezar una sencilla oración mientras sus manos sujetan mis tobillos y crujen los huesos como si se quisieran despegar los unos de los otros. Hay gritos de mujeres y música, es la Gran polonesa brillante de Chopin. La emoción es tan inmensa que intento abrir los ojos otra vez para ver si puedo ver alguna estrella allí en lo alto, mientras las notas se precipitan sobre mí igual que el granizo demoledor de la primavera, el que destruye flor y fruto, el copo traidor que ya nadie espera.
No sé dónde estoy, es una especie de túnel cálido y seco, pero mi camisa está empapada y mi cerebro mareado, lento, borracho. No distingo si la persona que tira de mí me guía hacia la luz o hacia lo negro. A un lado, resplandecen las palabras, que van desfilando como en un interminable poema sobre imágenes que no logro descifrar, al otro, la más inhóspita oscuridad. Tropieza mi cuerpo con objetos contundentes, patas de asientos, piernas, y, entre tanto, van rodeándome cada vez más personas, como los lobos momentos antes de un festín.
Toco en la cafetería de un hotel de siete a tres. No me permiten fumar ni beber, pero sobre el piano siempre tengo una botella de whisky y un vaso medio vacío que mitiga el dolor que me causa lo que veo mientras lleno las teclas de ceniza. Levanto la cabeza sólo para respirar y las colillas se me mueren en los mismísimos dientes y todas las camareras guapas me quieren esperar cuando acaba la jornada. Me ponen notas bajo el vaso: te espero en la 204..., o en la 122, o en el cuarto de la plancha, pero no les hago caso o se corre la tinta con la humedad del vidrio antes de que me dé tiempo a pensarlo. Antes, tocaba las canciones de Lou Reed o Leonard Cohen, también las de Nick Cave y Tom Petty y P J Harvey, o tocaba a Haendel mientras recitaba con mala memoria algún poema de Carver, y los amantes de la noche, los hombres solos o las putas o las parejas de yonquis que aún se querían o escapaban del frío, lloraban y aplaudían en la sala con sus ojos vidriosos clavados en mí, como si Dios les hubiera otorgado el don de la misericordia eterna. Las noches se me pasaban volando entre alcohol, humo y la transubstanciación del desencanto en esperanza. Ahora, después de la reforma, después de un poco de pintura, cristal, acero inoxidable y una estrella de mentira, deseo fervientemente que cada noche sea la última. Ya no bajan las personas después de acostarse para oírme y las cuatro que lo hacen me interrumpen con impudicia para pedir que toque Yesterday o Brasil y ni siquiera se rozan con las manos al escuchar La vie en rose que Édith Piaf hizo famosa. El botones, no obstante, opina que tengo suerte porque me pagan a diario, pero lo poco que me dan lo gasto al salir de trabajar y llego a casa sin un duro. Mi madre cree que no trabajo, y que salgo cada noche a pasear con las manos en los bolsillos pateando las piedras del camino o a revolver la basura con los gatos.
En la época del hotelucho tocaba hasta el amanecer o hasta que el gerente me cerraba la tapa encima de los dedos. Le decía: «Se ha roto la cuerda del la sostenido», y el hombre se apresuraba a pagarme y me serenaba con disculpas que nunca se cumplían, harto de ver el salón repleto de desgraciados remolones. Hacía tantos años ya que se mantenía la tradición del piano en la cafetería que la gente de la ciudad lo conocía como el Hostal del Piano. Ahora, en estos nuevos tiempos, soy yo quien se levanta al filo de cumplirse la jornada. Cuando deja de oír la música, el gerente se esconde, y tengo que perder el tiempo buscándole por los pasillos, le extiendo la mano y, como es un cobarde, una vez que me alejo me advierte de que tal vez mañana no precise mis servicios, y siempre lo mismo.
Camino de ninguna parte, en medio de la noche, visito los mismos lugares de forma rutinaria. Me gustan esos sitios de azulejos donde todo sigue igual, donde hace tiempo que no se han gastado un duro, lugares llenos de bizcos y peluquines polvorientos y jerséis rancios y escasos con olor a naftalina, lugares donde camareros con rencor de clase, nada más divisarte tras un cristal sin limpiar, te ponen la copa en la barra, en el mismo sitio, me atrevería a jurar que casi sobre el mismo poso de la noche anterior, y te sientas y bebes en silencio o, si lo prefieres, charlas con alguien y, a medida que hablas, descubres que estás diciendo lo mismo que la última vez y a las mismas personas, y eso me merece el mayor de los respetos. En los bares de azulejos no hay mujeres, y si las hay, son como hombres y los hombres son siempre los mismos. Tienen un fondo tan profundo que si les arrojásemos piedras a su interior, tardaríamos siglos en oírlas chapotear contra sus almas.
De todas las noches en las que me pierdo después de trabajar, las que más me gustan son las de diciembre, cuando el sol se aleja de la tierra como yo de mi futuro y el cielo se limpia y casi puedo masticar el oxígeno aunque haya acabado de fumar otra cajetilla. Me siento en el banco más elevado del parque y contemplo a las putas desde una cierta distancia para poder escuchar cómo deshacen la helada con sus tacones, chaf, chaf, chaf, mientras pasean de un lado para otro, y viéndolas me pongo a recordar Varsovia, sí, Varsovia, el día en que llegué, en diciembre, y todo estaba blanco menos la carretera, que era una mancha oscura y alargada que se proyectaba hasta el horizonte, decorada en sus márgenes por hermosas mujeres en biquini que me enseñaban la lengua y se chupaban los labios a medida que pasaba a su lado, sumergido en el asiento de atrás de un taxi desvencijado a catorce bajo cero. No hubo nunca mayor muestra de amor, ninguna mejor bienvenida, que contemplar semejante sucesión de rostros hermosos, ver cómo caía la nieve sobre sus cuerpos desnudos, cómo los copos se fundían al contacto con la piel dejándolas mojadas. Qué hermosura notar cómo arde una mujer mientras nieva sobre ella.
Vengo aquí después de trabajar para ver si entre estas putas encuentro los rostros de aquéllas, un atisbo de toda aquella gratitud, del derroche de la belleza, del esplendor de la nieve y la palidez, y nunca encuentro nada. Gritan y se pelean entre ellas, esperan las luces lejanas de los coches como enjambres de insectos oscuros y duros, repelentes. Sólo tengo ante mí tiniebla y miseria, zafiedad y mentira, mujeres que son hombres y mean de pie sobre la raíz de los árboles, sujetándose la polla entre las sombras. Entonces vomito y el frío se apodera de mí y sólo el discurrir del coñac arrasándome el esófago, diluyendo la nieve del recuerdo, y la adrenalina de una buena mano de cartas hacen que me vuelva a escapar de mi cabeza y me ponga a caminar rumbo al agujero.
El agujero es un zulo de pladur bastante grande, construido ilegalmente en el fondo de un parking lleno de charcos y eco. Sirve de almacén a un puticlub de tercera que hay en los bajos del edificio, adosado a los nichos donde se folla. Consta de un pasillo alargado hecho a base de antiguas cajas de refrescos, que desemboca en una estancia más o menos amplia pero atestada de sillas y mesas apiladas, mobiliario apolillado y cortinones, cacharros y estanterías llenas de polvo tras las cuales se cambian los maricas antes de actuar. En el centro hay una mesa rescatada de la pila sobre la que pende un cable untado en nicotina y una escasa bombilla de 60 vatios, y encima de una de las estanterías, la vieja tele que nunca se apaga, puenteada al satélite del edificio y donde únicamente han sintonizado el canal porno. Para acceder al agujero hay que arrojarse a unas escaleras oscuras y empinadas, sujetarse con cuidado a la barandilla de hierro, corrompida por orines de borracho, y aguantar la respiración para que el profundo olor no te cause la náusea.