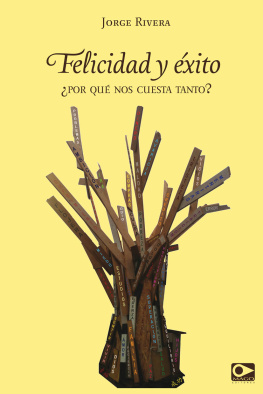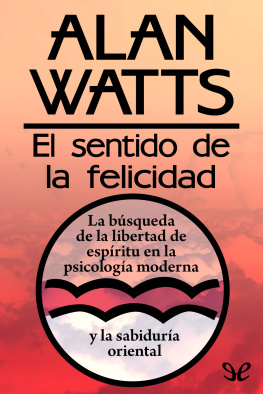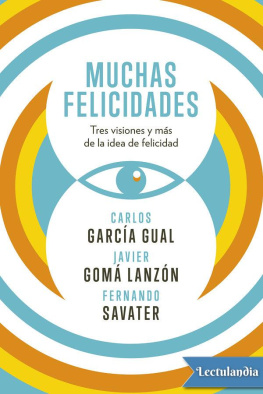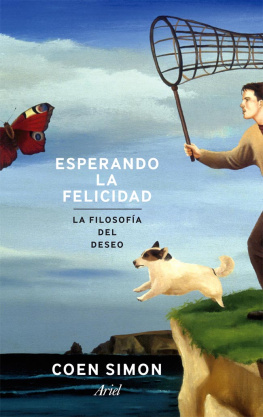Es omnipresente. Con su cara de ojos negros irreprochable y siniestra a la vez, nos alegra durante un momento antes de sentir desprecio. Es la certificación de la simpatía, ha sido diseñada para crear empatía: una iniciativa para levantar la moral de una compañía de seguros de vida en la década de 1960, diseminada por el mundo bajo la forma de cincuenta millones de chapas negras y amarillas. El sello distintivo de la psicodelia de los años setenta y la música de baile electrónica de los ochenta, suyo es el vidrioso éxtasis de quienes están bajo los efectos de los narcóticos. Hoy en día es una imagen tan habitual en la comunicación electrónica que la primera transgresión iconoclasta es la decisión de no utilizarlo.
En Inglaterra, el smiley —o su primo (dos puntos y un paréntesis formando una carita sonriente)— representa una conclusión informal allí donde una X parecería algo demasiado íntimo; y, en una época de comunicación textual, en la cual no se transmite el tono de voz, abreviar es importante. «Estoy contento; ahora tú deberías estar contento.» Expresa que no hay ánimo de ofender, que nuestras intenciones son totalmente buenas, y el cálido lubricante de la cordialidad garantizada suavizará cualquier otra comunicación. Pero lleva consigo la obligación de estar alegre, y el contorno infantil de este emblema sonriente nos dice que nada debería ser más sencillo. No obstante, el deseo de ser feliz, de lograr la felicidad, de reclamar nuestro derecho a ser felices, sigue siendo el aspecto más imperecedero y notoriamente contraproducente de nuestra condición moderna.
Érase una vez
Hace un tiempo, mi viejo amigo y colaborador Andy Nyman (un actor con un importante grupo de seguidores) me contó la siguiente historia.
Andy salió por la puerta del escenario después de un espectáculo y se encontró con que le esperaba una chica joven, de unos catorce años, nerviosa y de mirada perdida, que a duras penas podía aguantarle la mirada. Su madre, que aferraba una pequeña cámara, estaba a su lado. La madre le preguntó si su hija podía sacarse una foto con él. Él accedió de buen grado y, sin decir una palabra, la chica dio un paso adelante y le rodeó el torso firmemente con el brazo. Él notaba cómo la chica temblaba a su lado mientras posaban. Sonrió como procedía y, cuando la madre hizo la foto, Andy notó que la chica no había sonreído ni se había colocado adecuadamente frente a la cámara. Pidió ver la foto en la pantalla de la cámara y allí estaba él, la viva imagen de la felicidad, mientras que la pobrecilla que estaba a su lado había sido retratada con los ojos medio cerrados y una expresión confusa.
—¿Quieres que hagamos otra? No estabas sonriendo —le preguntó a la chica.
La madre respondió por ella:
—Oh, siempre sale fatal en las fotos.
A mi amigo le sorprendieron sus palabras.
—¡No diga eso! —protestó en defensa de la chica.
La chica habló por primera vez:
—Oh, no pasa nada, es la verdad.
En aquella breve conversación sobre una fotografía, parecía haber también la instantánea de una vida: una vida de una terrible autoestima por parte de la chica y su evidente origen materno. En lugar de animar y educar a su hija en todo momento como cabría esperar, parecía evidente que la madre estaba ayudando a perpetuar una falta de confianza catastrófica. La palabra fatídica en el comentario de la madre es «siempre», porque «siempre» nos indica que hay un patrón, una historia. Y las historias nos afectan profundamente.
Cuando realizo mi trabajo diario como una especie de mago, trabajo con la capacidad de la gente para autoengañarse mediante historias. Un buen truco de magia obliga al espectador a explicar una historia que llega a una conclusión imposible y, cuanto más clara sea la historia, mejor. Normalmente, todo lo que necesitas para resolver el acertijo sucede delante de ti, pero el mago hace que solo te fijes en lo que él quiere. Cuando unes esos puntos, dispuestos de manera muy engañosa y provocativa, lo que queda es un misterio desconcertante. Un buen mago puede dar más trascendencia al truco, elevándolo más allá de una simple desaparición o la trasposición de algunos objetos. Si es posible hacer que algo resulte de algún modo relevante para ti, en lugar de una simple muestra de habilidad, es probable que la historia tenga más trascendencia y que el truco cause más impacto.
Si la magia explota nuestra capacidad de modificar constante e inconscientemente los acontecimientos del mundo real para crear una historia, incluso a expensas de todo lo que sabemos que es posible en el universo, somos sin duda los editores jefe, trabajando incansablemente para explicar a los demás y a nosotros mismos una historia coherente. Transformamos el recuerdo de unas vacaciones o una comida en algo absolutamente maravilloso o completamente horrible, dependiendo de que decidamos explicar la historia de un acontecimiento exitoso o fallido. Ajustamos los detalles y recordamos de manera selectiva lo que se adapta al relato que preferimos. Cuando una relación llega a su fin, puede que un día recordemos los buenos momentos compartidos con esa persona, y al día siguiente los malos. Esas historias se modifican y cambian.
Todos nosotros somos producto de las historias que nos explicamos a nosotros mismos. Algunas de nuestras historias son breves e intrascendentes, las cuales nos permiten pasar el día a día y entender a otras personas: «Haré tal cosa, iré a la tienda y haré tal otra y entonces me podré relajar totalmente esta noche». O «Estaba irascible porque realmente le preocupa que ponga a otras personas por delante de ella. Lo hace porque es insegura».
Se trata de narraciones prolijas que nos permiten organizar la complicada realidad en un paquete satisfactorio y ordenado y continuar con nuestra vida. Sin ellas, únicamente veríamos un batiburrillo de detalles. Si fuéramos incapaces de formar patrones coherentes, nuestras vidas nos abrumarían.