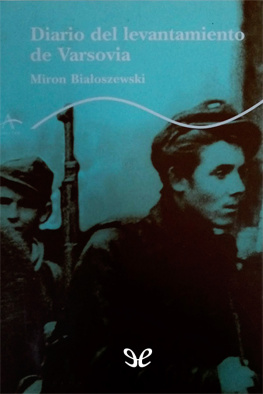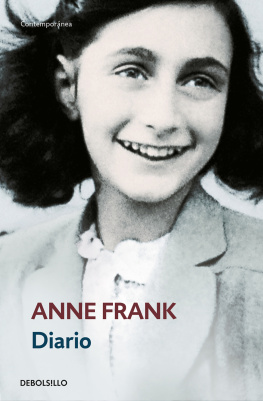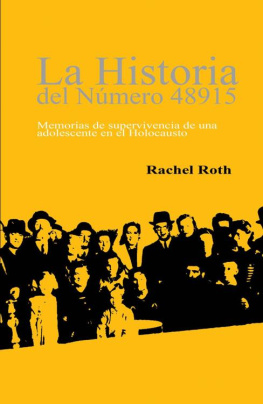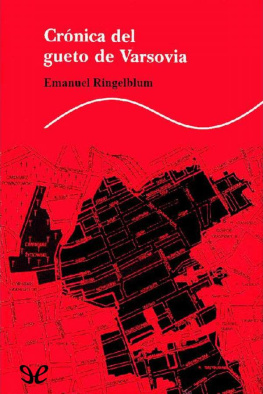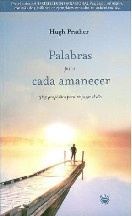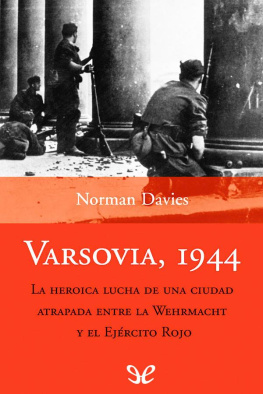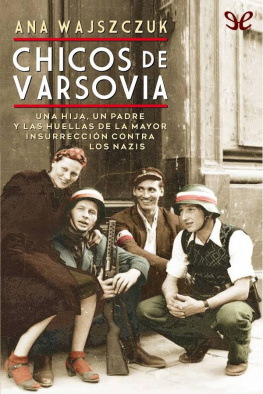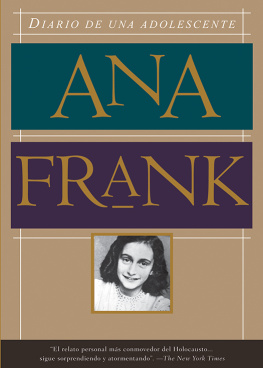Porque te preocupabas por los tuyos. Por los que estaban al lado pero un poco más lejos te preocupabas menos, aunque algo. Por los que estaban aún más lejos pero en el mismo edificio, te preocupabas aún menos pero seguías preocupándote. ¿Y por el edificio vecino? ¿Y por los de enfrente? No es que nos preocupáramos mucho.
MIRON BIAŁOSZEWSKI
Diario del levantamiento de Varsovia
Martes, 1 de agosto de 1944, habían caído algunas gotas, no hacía sol ni tampoco demasiado calor. A mediodía salí a la calle de Chłodna (por aquel entonces mi calle, el número 40), recuerdo que había muchos tranvías, coches y gente, y que al doblar la esquina de la calle de Żelazna caí en qué día estábamos —1 de agosto—, y pensé más o menos con estas palabras: «1 de agosto, la fiesta de los girasoles». Recuerdo que estaba en frente de Chłodna, mirando a la plaza de Kercelak. ¿Y por qué esa asociación con los girasoles? Porque es el tiempo en el que florecen y se marchitan, maduran… Y porque por aquel entonces yo era más ingenuo y sentimental, menos taimado, y porque vivíamos también en un tiempo ingenuo, primitivo, algo despreocupado, romántico, clandestino, bélico… De ahí —ese amarillo tenía que manifestarse en algo— la luz de los rayos del sol abriéndose camino (lo consiguieron), en medio de aquel tiempo desapacible, sobre los tranvías rojos, unos tranvías rojos iguales a los de Varsovia.
Relataré mi vida con sinceridad a través de pequeños sucesos; seré quizá demasiado minucioso, pero a cambio siempre contaré la verdad. Han pasado veintitrés años; ahora tengo cuarenta y cinco; estoy tumbado en el sofá, sano y salvo, libre, sin problemas de salud y con buen humor, estamos en octubre de 1967, es de noche, Varsovia tiene de nuevo un millón trescientos mil habitantes. Yo tenía diecisiete años y estaba en la cama cuando oí por primera vez disparos de artillería. Venían del frente. Creo que fue el 2 de septiembre de 1939. Mis temores estaban justificados. Cinco años más tarde, los alemanes, unos viejos conocidos ya, paseaban sus uniformes por las calles.
(Uso el término «alemanes» aquí y allí, porque cualquier otra palabra sonaría artificial. Del mismo modo que a los miembros del movimiento de Vlásov se les llamaba a menudo ucranianos. Sabíamos que había nazis que no eran alemanes. Incluso tuvimos ocasión de comprobarlo. Me acuerdo de los letones en 1942, después de la liquidación del gueto pequeño. Con metralletas. Todos de negro. Apostados en la calle de Sienna. Uno al lado del otro. En la acera de los arios. Vigilaban día y noche las ventanas de la zona judía de la calle de Sienna. Restos de cristales en los vanos de las ventanas, tapados con edredones. Plumones cadavéricos. A lo largo de esta calle —sólo de ésta— desde Żelazna a Sosnowa el alambre de espino sustituía al muro. En toda su extensión. La calzada, el empedrado —al otro lado crecían ya largas cañas y quinoas— se habían secado y vuelto grises como carbón vegetal. Y los letones se agachaban. Para apuntar mejor. Y me acuerdo de que, de vez en cuando, alguno disparaba. A esas ventanas.)
Así pues, ese 1 de agosto, sobre las dos de la tarde, mi madre me mandó a por pan a casa de la prima de Teik en la calle de Staszic; por lo visto no teníamos pan y ellas ya se habían puesto de acuerdo. Fui. A la vuelta, me acuerdo, había muchísima gente y un gran alboroto. Y comentaban:
—En Ogrodowa han matado a dos alemanes.
Creo que di un rodeo porque había redadas, pero me parece que había estado precisamente en la calle de Ogrodowa. La confusión que presencié en el barrio de Wola pudo ser un hecho aislado ya que poco después me encontré con Staszek P., el compositor; luego Staszek se reía:
—Y mi madre dijo que hoy sería un día muy tranquilo.
Staszek había visto con sus propios ojos a los «tigres».
—Tanques como casas.
Circulaban por todas partes. Alguien había visto a mil (de los nuestros) irrumpiendo a caballo en el número 11 de la calle de Mazowiecka. Pasó un poco de todo. Y ni siquiera eran las cinco de la tarde, es decir, la hora W. Staszek y yo queríamos ir a Chłodna 24, a casa de Irena P., mi compañera de la universidad clandestina (los de filología polaca estábamos en la esquina de Świętokrzyska y Jasna, en la segunda planta, utilizábamos pupitres de escuela; se suponía que era la escuela de Comercio de Tynelski). Irena nos esperaba a las cinco en su casa (a las siete había quedado con Halina, que vivía con Zocha, y con mi padre en la calle de Chmielna 32), pero como era pronto dimos un paseo por Chłodna, desde Żelazna hasta Waliców, y vuelta. El sacristán había extendido una alfombra en la escalera de la iglesia y había colocado unos árboles pequeños en cubos para darle prestancia a la boda. De pronto vimos que se apresuraba a retirarlo todo: enrolló la alfombra, quitó los cubos con árboles, a toda prisa, y eso nos dio que pensar. (En realidad el día anterior, es decir, el 31 de julio, Roman Z. había venido a despedirse de nosotros. De pronto el frente soviético se hizo oír, estruendos y aviones con sus bombas destinadas a los barrios alemanes.) Así que nos dirigíamos a la casa de Irena. Poco antes de las cinco. Estábamos charlando y, de pronto, se oyeron disparos. Y después algo que parecía armamento más pesado. Se oyeron disparos de artillería. Y de todo tipo. Finalmente, un grito:
—¡Hurraaa…!
—El levantamiento —nos dijimos el uno al otro inmediatamente, como todo el mundo en Varsovia.
Qué extraño. Nadie había usado antes esa palabra. Sólo en la clase de historia, en los libros. Era aburrida. Pero ahora, de repente… aparece, y además con ese «hurra» y con esas muchedumbres y ese estrépito. El «hurra» y el estrépito eran por la conquista de los Juzgados, en la calle de Ogrodowa. Llovía. Nos pusimos a observarlo todo atentamente. Las ventanas de Irena daban a un patio con un murete rojo al fondo, detrás del cual se extendía otro patio con un aserradero, un cobertizo, una pila de tablas y unos carros. Mirábamos por la ventana cuando de pronto alguien que, si no recuerdo mal, llevaba una guerrera alemana, un gorro de cuartel y un brazalete pasó a nuestro patio dando un brinco por encima del murete rojo. Cayó sobre la tapa de nuestro cubo de basura. De ahí a un taburete. Del taburete al asfalto.
—¡El primer insurgente! —exclamamos.
—Sabes, Mironek, yo me entregaría a él —me confesó Irena entusiasmada a través del visillo.
En seguida la gente empezó a llegar a ese patio desde Ogrodowa y a coger carros y tablas para las barricadas.
Más tarde, me acuerdo, después de comernos unos macarrones que hizo Staszek, nos pusimos a jugar a algo, hojeamos Gargantúa de Rabelais (mi primer contacto con él). Y nos fuimos a dormir. Por supuesto no tuvimos tranquilidad. En ningún momento. Sólo las armas de mayor calibre, que después se hicieron tan conocidas, se callaron un poco. Irena se fue a dormir a su habitación. Staszek y yo, al cuarto de su madre, que, claro está, no había vuelto del centro, a su cama. Llovía. Una lluvia fina. Hacía fresco. Se oían las ametralladoras, su traqueteo. Ráfagas más cercanas o más lejanas. Y cohetes de colores. Continuamente. En el cielo. Creo que nos hicieron compañía mientras nos quedamos dormidos.
La primera vez que oí hablar de un bombardeo fue en 1935. Cuando los fascistas italianos invadieron Abisinia. La coja Mania, que estaba de visita en nuestra casa, escuchaba la radio por los auriculares, cuando anunció de repente:
—Están bombardeando Adis Abeba.
Entonces me vino a la cabeza la casa de la calle de Wronia, la de la tía Natka —no tengo ni idea de por qué—, la quinta planta, y que estábamos allí en el rellano entre la planta cuarta y quinta. Y que nos desplomábamos con el resto del edificio. Acto seguido pensé que, probablemente, eso era imposible. Pero, si no lo fuera, ¿cómo sería?
¿Qué pasaba el 2 de agosto de 1944? En el oeste, la ofensiva aliada iniciada en junio había avanzado atravesando Francia, Bélgica y Holanda. Y también desde Italia. El frente ruso se había detenido en el río Vístula. Varsovia iniciaba su segundo día de levantamiento. Nos despertó el estruendo. Llovía.
Página siguiente