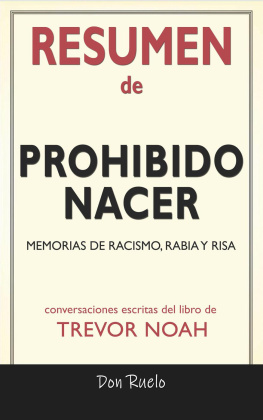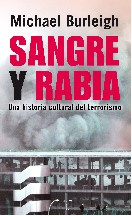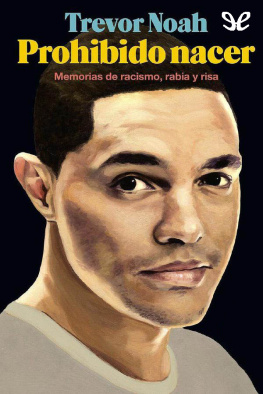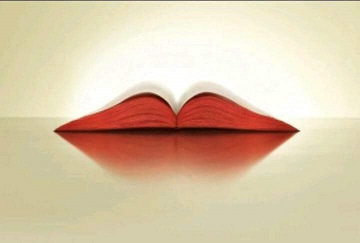Con rabia se publicó por primera vez en Italia en 1963. Muy pronto se convirtió en una obra de culto. Penny, su protagonista, trasunto de la propia autora, crece en una época (la posguerra) donde están en crisis tanto la vida como la moral. Junto a su hermana gemela Baby, en el apogeo de su insurrección interior y rebelión juvenil, con la rabia y la exageración propias de su edad, descubre y se enfrenta a un mundo que no comprende. Ambas viven en la inmensa casa familiar que han heredado, a orillas del Arno, en Florencia, con Elsa, la cocinera de la familia. Su sed de amor y pureza es absoluta, como su rechazo total a la hipocresía de las convenciones sociales. Penny y Baby, además, vienen de un pasado que sienten todavía demasiado cerca: son las únicas supervivientes del exterminio por parte de los nazis de sus tíos y primas, su familia adoptiva.
Con rabia no es solo una novela autobiográfica, es una radiografía del dolor, de su asimilación, un manifiesto sobre la adolescencia, las dudas, el miedo y la revolución «íntima»; sobre el proceso necesario de olvidar para poder seguir viviendo. Es la reivindicación de una verdad en la que sostener la vida cuando la barbarie la ha privado de sentido. Pero no es solo todo esto, también es un discurso sobre el amor o la verdad en boca de un personaje que pone en cuestión temas fundamentales de la vida como la educación, la religión, el papel de la mujer o el descubrimiento del sexo.
Lorenza Mazzetti

Con rabia
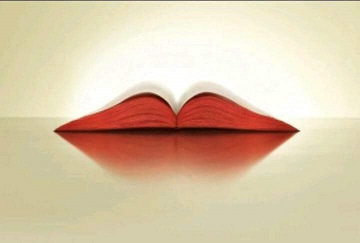
Título original: Con rabbia
Lorenza Mazzetti, 1963
Traducción: Natalia Zarco, 2017
Editor: Vins
Revisión: 1.0
Fecha: 16/09/2019
Entramos en la vida con ardor y malicia,
como le corresponde a la juventud,
no queremos una no-verdad o una media-verdad
queremos, únicamente, la verdad.
YEVGUENI YEVTUSHENKO
1
Aunque no hay ni una sola mujer con la que me casaría a excepción de mi hermana Baby, porque me parecen todas unas gansas, sí hay muchos hombres con los que lo haría. Como Henry Fonda, por ejemplo, o como Lorenzo el Magnífico. A decir verdad, mi tipo de hombre lo imagino un poco como Cristo. El Cristo de Giotto.
Tengo tendencia a adorar a los hombres delgados y espirituales, como mi padre, a quien nunca conocí y al que solo he visto en fotografías. Además, me siento irresistiblemente atraída por los señores de cierta edad, con el cabello entre gris y blanco, y con aire de sabios. Quizá porque mi tío, mi padre adoptivo, era así, parecido a Albert Einstein.
Ante estos señores, que se parecen a mi tío, siento el deseo de sentarme en sus rodillas y que me abracen. Según mis compañeras de clase sufro complejos varios y amores incestuosos. Ven sexo por todas partes, y son capaces de decir verdaderas idioteces al respecto. Incluso se escandalizaron cuando confesé que Jesús es mi tipo de hombre. Por otra parte, también me gustan mucho los hombres gordos. Esta es una tercera categoría de hombres entre cuyos brazos quiero estar y dejarme abrazar. Como Buda, para entendernos. Aunque haya recibido una educación cristiana.
Los señores gordos ejercen en mí una fascinación particular, me tranquilizan. Si me casase con un hombre como Jesús necesitaría tener también cerca a uno como Buda. Al primero lo adoraría y el segundo me adoraría. Mis amigas dicen que soy inmoral. Según ellas, seré ninfómana incluso antes de haberme acostado con un hombre. El caso es que tengo una tremenda necesidad de afecto y quisiera que todos, digo todos, me abrazaran y me acariciaran. También soy epiléptica, aunque el médico no encuentra lesiones. Siempre tengo fiebre, pero cuando él llega desaparece. Siempre estoy cansada, casi no veo y no puedo estudiar, pero cuando voy al oculista, dice que veo estupendamente.
Por otra parte, no sé cómo explicar estas contradicciones: ¿cómo conciliar el deseo que tengo de matarlos a todos, uno tras otro, empezando por mi tutor, con ese otro deseo que siento de que me abrace todo el mundo? Soy, efectivamente, muy contradictoria. Un mar de contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo explicar que lo que más me gustaría es ser un hombre, pero que jamás me casaría con una mujer? ¿Cómo explicar que amo de la misma forma a San Francisco y a Robespierre?
Es posible que mi enorme necesidad de afecto se deba a que mis padres están muertos.
Personalmente, de los chicos de mi edad no me interesa nada en absoluto.
Siempre obsesionados con sus padres. No entiendo por qué no mantienen a raya a sus padres.
En este punto me contradigo de nuevo porque, en realidad, me ponen celosísima mis compañeros que tienen un padre y una madre, mientras que Baby y yo tenemos únicamente un tutor, un abogado que se ocupa de nuestro patrimonio y nada más.
Las chicas de nuestra edad no van solas al cine. Creo que Baby y yo somos las únicas. Fingimos que vamos a casa de Lalla o Nora a estudiar.
En el cine, Baby y yo nos sentamos muy cerca de la pantalla porque nos gusta ver las escenas en grande. Querría hacer siempre lo que me diera la gana, y tener barba y bigote para poder hacer siempre lo que me diera la gana.
La mujer, por el único hecho de serlo, es una esclava, no puede siquiera ir al cine sola porque, a saber por qué, resulta que eso no está bien. Un día me vestiré de hombre y llevaré a Baby a pasear donde me parezca, sin peligro. Precisamente ayer entré en unos billares porque quería jugar al ping-pong. Me chifla el ping-pong. Pero todos me miraron mal.
—¡Las mujeres no pueden entrar aquí solas! ¡Únicamente acompañadas por sus novios! —exclamó un camarero con delantal verde.
De acuerdo, era un lugar sucio, lleno de chicos malos, pero una partida de ping-pong con Baby la hubiera echado con muchas ganas. Un día me vestiré de hombre, me cortaré el pelo y así, por fin, seré libre.
Porque lo que se dice libertad, en esta ciudad, solo la tienen los hombres. Ser mujer significa ser esclava. Me resisto a convertirme en una mujer como todas las demás, es decir, en una esclava.
Quiero huir de este pueblo, de esta ciudad, de esta provincia, de este país y de esta patria. Estoy segura de que en otros países las chicas son libres y los chicos más interesantes. De entrada, normalmente siempre digo sí cuando nos preguntan «¿podemos acompañarlas, señoritas?». Porque no me parece educado ni cívico responder con una grosería. Pero luego su conversación siempre es aburridísima y suele desarrollarse más o menos de este modo: «¿Sois hermanas? ¿Ah, sí? ¡Claro, ya se ve! ¿Estáis solas? ¿Cómo es que vais solas? ¿Podemos acompañaros? ¿Puedo cogerte la mano?». Entonces reparo en que tiene la mano sudada y me fastidia. No es que tenga prejuicios, es solo que detesto dar la mano a cualquiera que la tenga sudada. Pero no tengo el valor de decirle que no. Después nos acompañan hasta cruzar el Arno, y cuando ven el gran portón de entrada, y al conserje con sus botones dorados, se esfuman como si hubieran visto al diablo. Por suerte, no subirían a casa ni aun insistiéndoles.
Normalmente, Baby y yo nos arrimamos a cualquier señor anciano. Una vez vi a uno y se me ocurrió que si nos sentábamos cerca de él los chicos no nos molestarían, lo tomarían por nuestro padre, un padre solemne. Quizá no como el tío Robert, con sus cabellos blancos y su aire de sabio, pero sí un padre con el pelo entrecano, un poco largo por detrás y calvo en la frente, con una chalina. Para hacer creer que era mi padre, me pegué rápidamente a él en la cola de las entradas y lo seguí, junto a Baby, con ese aire manso típico de las hijas que obedecen a sus padres.