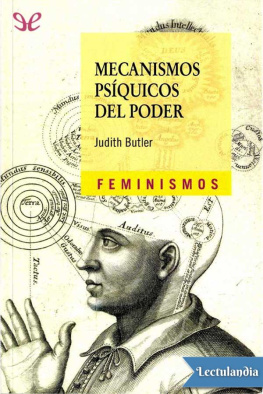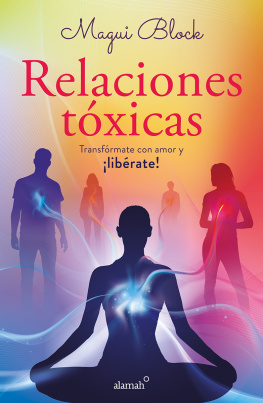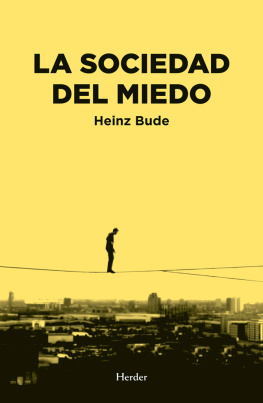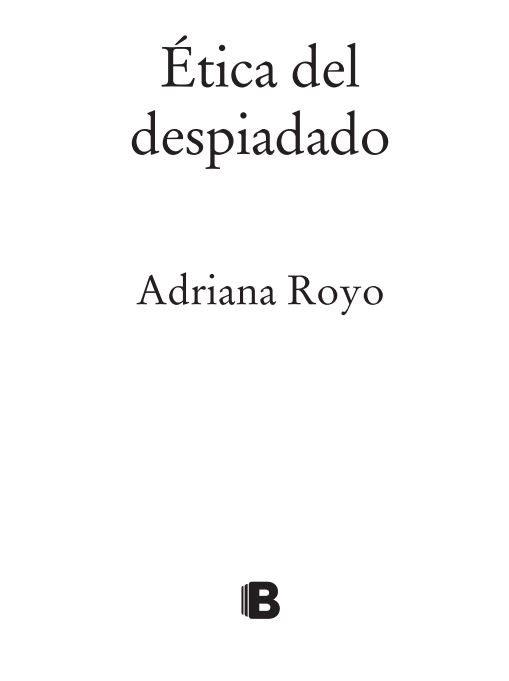Introducción
Que la cajera de la tienda te tire la bolsa a la cara con desdén, pero no dices nada porque, pobre, tendrá un mal día. Que las madres que van con carrito aceleren el paso para que te apartes, porque ellas tienen más derecho que tú. El viejo que se cuela en la cola, falsamente despistado. Los que van en silla de ruedas eléctrica a toda hostia. Grúas y andamios protegidos con un mísero cono de plástico, la contaminación acústica o el diseño lumínico de la ciudad. Cuando te piden el código postal para que hagas gratis su estudio de mercado. Esas colas zigzagueantes que rebajan tu dignidad. El abuso y agresión del marketing. ¿Yo tengo que reciclar, cuando las corporaciones usan tanto plástico para publicidad? Las bolsas de patatas enormes, que vienen llenas de aire básicamente, o las cremas faciales, con doble fondo. Las llamadas grabadas, las llamadas de publicidad y el doble check. Tener que contestar un whatsapp para que el otro no se mosquee, o que te controlen si estás en línea. El algoritmo, la privatización de datos, el juicio social, la meritocracia. Un trato distinto según el género. Tener que trabajar mientras te retuerces de dolor de regla. Indiferencia social, abuso policial. La amiga que te recuerda que haces mala cara, el padre que hunde tu proyecto, el profesor que te minimiza. Abusos en el ámbito íntimo, laboral, político y económico. Sonreír y tragar ante el comentario de un conocido, «no creo que puedas escribir un libro sobre el abuso, tal vez si leyeras un poco más podrías ser más rigurosa», que, traducido, quiere decir: «eres una persona inculta y eres insuficiente».
Abusos de baja intensidad que crean un poso de odio, rabia e irritación que seguramente pagaremos con nuestros seres queridos. ¿Por qué lo permitimos? Si transigimos, también somos responsables de normalizar esos abusos cotidianos; cuando nos encontramos cediendo por el otro, entendiendo, justificando —porque somos buenos—, mientras nuestro estómago se encoge y se retuerce de cólera e irritación, macerando a nuestro tirano interno. La opresión diaria y constante que supone encorsetar nuestra personalidad para agradar, para que no nos castiguen. Hemos aceptado conductas de abuso a través del miedo, la indiferencia y la insensibilidad. La violencia velada.
Y con el abuso subrepticio, el maltrato físico, verbal, emocional y psicológico. Maltrato digital, institucional y económico. Agresión, acecho, presión, acoso, explotación. Manipulación, chantaje, juicios y amenazas. Abuso de autoridad, abuso de confianza y de superioridad. Abuso sexual. Verse perjudicado y engañado por aquel en quien confiabas, tener miedo de quien debía protegerte. Que se aprovechen de tu vulnerabilidad y la usen en tu contra, que atenten contra tu libertad o te despojen de tus derechos. Hombres que no ponen límites y buscan mujeres alfa que los dominen. Mujeres víctimas de maltrato de hombres inseguros. Madres histéricas que proyectan su frustración en los hijos. Personas culposas en busca de un opresor que las redima. Tiranos abusivos en busca de indefensos y desvalidos. Un padre, una pareja o un yogui iluminado por el prana y la presencia cósmica lucrándose con el abuso.
«Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa», así empezaban todas las mañanas en mi colegio. Un cura rezaba por megafonía mientras mirábamos atentos y dóciles el altavoz, como si nos hablara Dios directamente. «Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión.» Con doce años no había tenido tiempo de pecar, pero tampoco me creía con derecho a opinar distinto. Si no te veían rezar en voz alta te castigaban poniéndote puntos negativos en las notas finales. Ya que estábamos, por lo menos, podrían habernos puesto el atrezo entero, los látigos preparados junto a cada pupitre para las flagelaciones matutinas de rigor, ya que debías vivir subyugado, consciente de tu culpabilidad por existir, y, humildemente, arrodillarte ante Dios. Imponerte una penitencia diaria, agachar la cabeza. Cualquier ápice de rabia, rebeldía o expresión emocional impetuosa era una ofensa a Dios, y respetar a Dios significaba ser consciente de tu insignificancia. Qué forma tan brillante de obtener control: la culpa y el miedo a la rabia son la puerta de entrada perfecta hacia el abuso de poder. La rabia destruye y hiere, y eso la convierte en una emoción despreciable e infernal de la que teníamos que librarnos si queríamos ser puros y dignos; debíamos aspirar a la compasión para ser bondadosos. Sin derecho a enfado. ¿Adónde va toda esa rabia contenida?, ¿se puede ser bueno con los demás mientras nos maltratamos a nosotros mismos? ¿No estás cansado de que se aprovechen de ti?, ¿de sentirte saqueado, invalidado o manipulado? ¿De sentirte menos? ¿Y qué haces con toda esa injusticia?, ¿con toda esa rabia? Tendemos a sentir culpa de nuestras emociones y evitamos conflictos con tal de preservar nuestros vínculos. Si somos buenos, nos querrán, así que mejor contener nuestra rabia. «Benditos los puros de corazón porque verán a Dios.» ¿Los puros de corazón pueden tener rabia? Escogemos el amor externo antes que el amor propio. A la represión la llamamos bondad, pero yo solo veo miedo y cobardía. Alienación emocional.
¿Hasta dónde eres capaz de aguantar y de condenarte con tal de que no se vayan? ¿Cuánto estás dispuesto a perderte a ti mismo con tal de conservar a otro? Vivimos con este pavor a que nos juzguen y rechacen si expresamos lo que de verdad nos pasa por dentro. Creemos que el odio, la rabia, la ira o la agresividad son emociones y sentimientos indignos, indecorosos e inadecuados. Estamos dispuestos a perder la capacidad de sentir por nosotros mismos con tal de que no nos rechacen. No, claro, la inmolación es muchísimo mejor.
¿Eres adicto a algo? ¿Necesitas vías de escape? ¿Sufres depresión o ansiedad? ¿Explosiones de rabia, cambios de humor, dificultades para el simpe disfrute, para gozar de tu cuerpo? Eso huele a culpa. ¿Obsesiones, compulsiones o perversiones? Rabia reprimida. ¿Cuál es tu relación con la culpa? ¿Sabes cómo odias? Si no encaramos y confrontamos nuestra culpa y nuestra rabia, estas se expresarán, a pesar nuestro, de formas distorsionadas en nuestro comportamiento a través de enfermedades, patologías y adicciones.
Cuando rechazamos lo que sentimos por ganar la aprobación de los demás, ¿no es eso abuso a uno mismo? Queremos salvaguardar el amor del otro abusando de nosotros. ¿Dónde está la ética?, ¿dónde está el límite entre la empatía hacia uno mismo y la empatía con el otro? ¿Cómo hacemos para no convertirnos, por un lado, en un tirano ególatra que expresa su rabia sin tener en cuenta a los demás, y, por el otro, en un sparring humano de las frustraciones ajenas? No hablo del odio contra algo o alguien, sino del odio y la rabia convertidos en autoafirmación. ¿Conoces la diferencia? No hablo de enfadarte, de montar un pollo, de chillar histérico o de tener explosiones de rabia, hablo de poner límites. Hablo de autoridad, de amor y autodeterminación. Hablo de justicia y de reparación, de contención y de protegerse a uno mismo. Hablo de orden y rectitud, de exponer algo que nos molesta y tener la oportunidad de hacer crecer nuestros vínculos. Existe una ignorancia brutal con respecto a nuestra propia energía agresiva, a nuestra culpa, y hasta que no aprendamos de nuestro odio, no podremos respetarnos a nosotros mismos. La ética no es solo teoría, sino que es también práctica. ¿Miedo a convertirte en un tirano si amas tu odio?