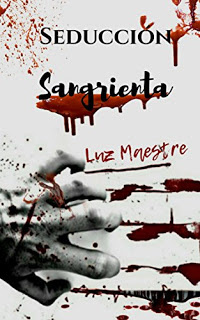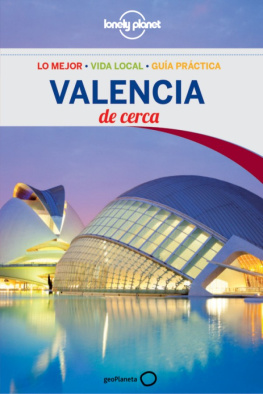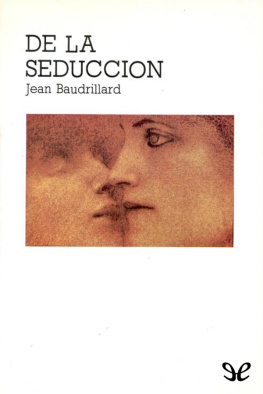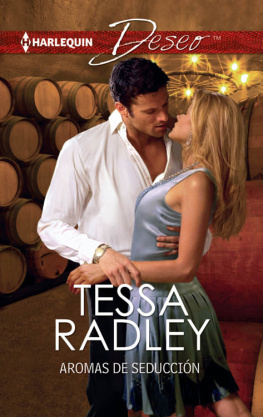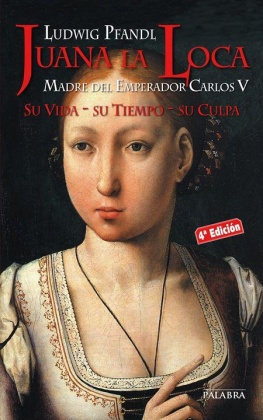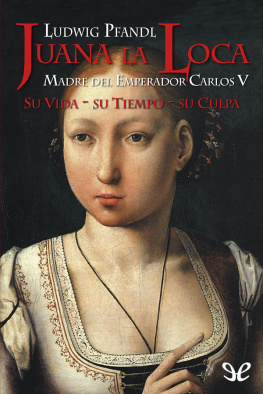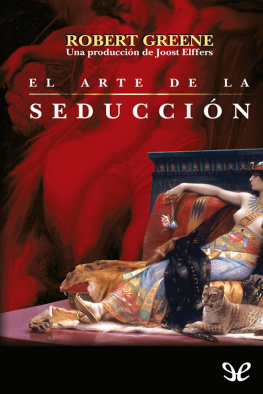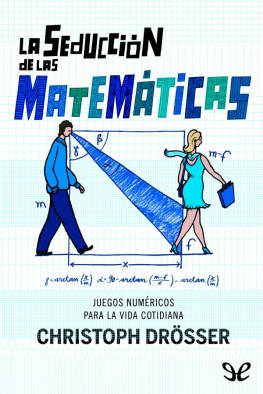Sobresaltada, se despertó con la respiración entrecortada y los latidos de su corazón zumbando en sus oídos. Rápidamente, sus pupilas comenzaron a dilatarse, acostumbrándose a la luz proveniente del exterior de aquella pequeña ventana.
Alzó la cabeza y, mirando con recelo a su alrededor, se incorporó y permaneció sentada varios minutos. No se atrevía a moverse, no sin antes averiguar dónde se encontraba y cómo había llegado hasta allí.
De repente, un terrible dolor de cabeza se apoderó de ella. Cuando quiso colocar la mano sobre la sien para apaciguar aquel malestar, descubrió un vendaje que rodeaba parcialmente su frente.
Lo palpó con cuidado. Daba la impresión de que, bajo el apósito, había varios puntos de sutura. Confundida, quiso salir de la cama y, al apoyar el peso en una de sus manos, una pulsera de plástico asomó entre las mangas de su pijama.
Conmovida, retiró la tela para poder leer las palabras que habían inscritas en color negro:
Abrió los ojos desconcertada.
1
6 de enero de 2014
Albert Einstein Medical Center, Filadelfia
—¡Clive! ¡Clive! ¡Noah ha despertado!
Clive abrió los ojos como platos y tragó saliva ruidosamente al tiempo que se quitaba el gorro, la bata y los guantes de operaciones, sin dejar de mirarse al espejo con un deje adusto y desabrido en el semblante.
—¿Estás hablando en serio? —preguntó con la voz tan grave y amenazante que Jim incluso dio un paso atrás a modo de defensa.
«¡Maldita zorra! ¡Tenía que haber vaciado todo el cargador en su puta cabeza!», pensó para sus adentros sin poder evitar apretar la mandíbula con tanta fuerza que hizo chirriar sus muelas.
La presión arterial se le disparó de tal forma que un apreciable tic asomó en la comisura de su ojo derecho.
—Sí, Clive… es… es un milagro —dijo su compañero tan perplejo como emocionado. Conocía a su mujer desde hacía más de cinco años y, por supuesto, le tenía mucho aprecio.
Clive por fin alzó la vista y buscó los ojos de Jim a través del espejo.
—¿Y qué es lo primero que ha dicho?
Jim se encogió de hombros.
—Nada. No ha dicho nada.
Clive enarcó una ceja extrañado mientras acababa de lavarse las manos y luego las secaba con una de las toallas limpias que cogió del estante. Jim, después, prosiguió.
—No recuerda nada.
«¡Joder! —se echó a reír para sus adentros, aliviado—. Soy un puto afortunado…»
Jim sostuvo la puerta para que su compañero de fatigas atravesara el umbral y darle un par de palmaditas en la espalda.
—Clive. Nuestras plegarias han sido escuchadas. Dime, ¿cuántas probabilidades hay de que una persona sobreviva a un disparo en la cabeza? ¿Una entre…?
—Veinte… —acabó su frase.
—Exacto. —Lo miró de reojo. Por extraño que parecía, Clive no daba saltos de alegría. ¡Por el amor de Dios!, era su mujer y, pese a su amnesia, estaba viva.
El joven siguió caminando a su lado por el largo pasillo y luego continuó.
—Su padre está de camino.
—¿George? ¿No estaba en Roma?
—Tan pronto como ha recibido la noticia, ha cogido el primer vuelo.
—¿Y Charlize?
—Ella, de momento, se ha quedado allí.
Clive tosió y luego carraspeó para aclararse la voz. El catarro que arrastraba desde hacía días había dejado secuelas en sus pulmones y en su garganta.
Empezó a acelerar el paso.
—A ver si de una vez dejas el dichoso vicio. Tienes cuarenta y cuatro años, ya no eres un crío.
Él se rio.
Durante los seis largos meses de intensiva búsqueda del paradero de su mujer, había aumentado el número de cigarrillos negros que consumía. A día de hoy, se fumaba tres paquetes diarios y esa cantidad iba in crescendo vertiginosamente.
—De seguir así, tendrás que operar con un cigarro en una mano y un bisturí en la otra —se burló divertido.
Clive no le contestó.
Jim Sanders era un hombre con un peculiar sentido del humor y su sarcasmo solía exasperar sus nervios. Clive, en más de una ocasión, le había advertido que no encontraba la gracia por ninguna parte a sus estúpidos comentarios y que algún día le partiría la cara, pero aún no lo había hecho porque significaría dejar de operar durante un tiempo, y su profesión y su reputación como cirujano jefe del Albert Einstein Medical Center estaban muy por encima de todo aquello.
Clive necesitaba constantemente tener el control. Ejercer su control a todo aquel que lo rodeaba. Sentirse poderoso y, de paso, alimentar su ya acrecentado ego. Si controlaba a los demás, lograría controlarse a sí mismo. Era una ecuación pragmática, como que dos más dos son cuatro. Así funcionaba la retorcida mente del doctor Wilson.
Al llegar a la habitación 423, Jim le cerró el paso a Clive.
—¡¿Qué coño haces?!
—No la atosigues mucho, ¿vale? Está muy asustada.
«¡Haré lo que me plazca, capullo! ¡Ella es mía!»
Clive frunció el ceño.
—Aparta —inquirió retirando el brazo que le impedía entrar en la habitación.
—Venga, Clive… dale un respiro.
—Tengo ganas de verla.