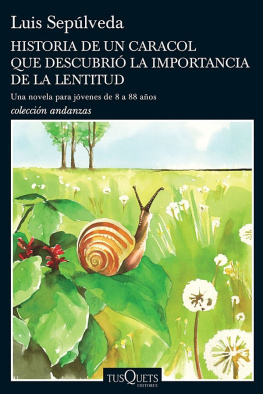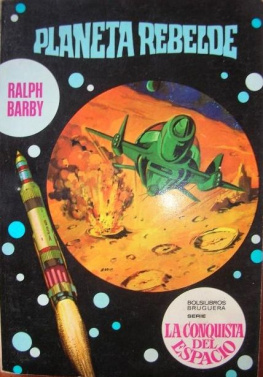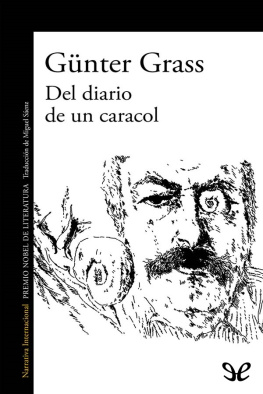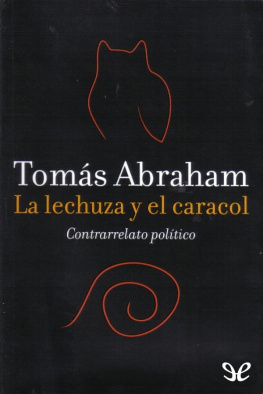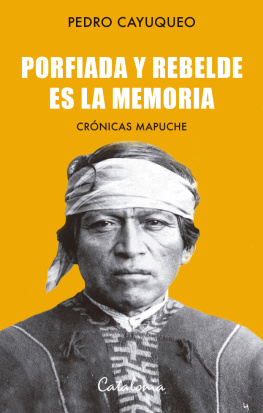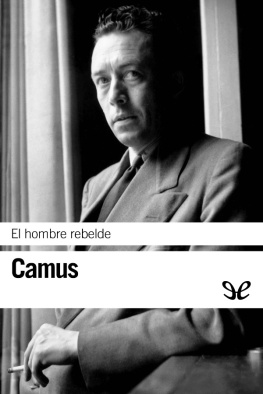Sobre esta historia...
Hace algunos años y mientras estábamos en el jardín de nuestra casa, mi nieto Daniel observaba atentamente un caracol. De pronto, dirigió su mirada hacia mí y me hizo una pregunta muy difícil de responder: ¿por qué es tan lento el caracol?
Le dije que no tenía una respuesta en ese momento, y le prometí que le contestaría, no sabía cuándo, pero lo haría.
Como me precio de cumplir con la palabra empeñada, esta historia intenta responder a esa pregunta.
Y, naturalmente, está dedicada a mis nietos Daniel, Gabriel y Samuel, a mis nietas Camila, Aurora y Valentina, y a los lentos caracoles del jardín.
Uno
En un prado cercano a tu casa o a la mía, vivía una colonia de caracoles muy seguros de estar en el mejor lugar que pueda imaginarse. Ninguno de ellos había viajado hasta los lindes del prado, y mucho menos hasta la carretera de asfalto que empezaba justo donde crecían las últimas briznas de hierba. Y como no habían viajado, no podían comparar y, así, ignoraban que para las ardillas el mejor lugar estaba en la parte más alta de las hayas, o que para las abejas no había lugar más placentero que los panales de madera alineados en el otro extremo del prado. Los caracoles no podían comparar y no les importaba, pues para ellos aquel prado, en el que alimentadas por las lluvias crecían en abundancia las plantas de diente de león, era el mejor lugar para vivir.
Cuando llegaban los primeros días de la primavera y el sol dejaba sentir levemente su tibia caricia, los caracoles despertaban del letargo invernal; un leve esfuerzo muscular les permitía levantar la concha el espacio suficiente para sacar la cabeza, y enseguida estiraban los cuernos que sostienen sus ojos. Entonces descubrían con alegría que el prado estaba cubierto de hierbas, de pequeñas flores silvestres y, por encima de todo, del sabroso diente de león.
Algunos caracoles, los más viejos, llamaban al prado País del Diente de León, y consideraban su Hogar a la frondosa planta de acanto que cada primavera surgía con renovado vigor entre los restos de sus hojas castigadas por la escarcha invernal. Bajo esas hojas pasaban gran parte del tiempo, ocultos a la ávida mirada de los pájaros.

Entre ellos se llamaban los unos a los otros simplemente con la palabra caracol, y esto ocasionaba a veces algunas confusiones, que eran superadas con lenta parsimonia. Sucedía, por ejemplo, que uno del grupo deseaba hablar con otro, entonces susurraba: «Caracol, quiero contarte algo», y eso bastaba para que los demás girasen sus cabezas. Los que estaban a su lado derecho giraban la cabeza a la izquierda; los de la izquierda, a la derecha; los que estaban delante, hacia atrás, y los de atrás estiraban sus cabecitas susurrando: «¿Es a mí a quien quieres contar algo?».
Cuando esto ocurría, el caracol que deseaba contarle algo a otro se desplazaba despacio, primero a la izquierda, luego a la derecha, enseguida hacia delante o hacia atrás, repitiendo: «Lo siento, no es contigo con quien quiero hablar», hasta que llegaba junto al caracol al que, en efecto, deseaba contarle algo, generalmente algún suceso relacionado con la vida en el prado.
Sabían que eran lentos y silenciosos, muy lentos y muy silenciosos, y también sabían que esa lentitud y ese silencio los hacían vulnerables, mucho más vulnerables que otros animales capaces de moverse con rapidez y de dar voces de alarma. Para no tener miedo a causa de su lentitud y de su poca capacidad para hacer ruido, preferían no hablar de eso, y aceptaban ser como eran con lenta y silenciosa resignación.
—La ardilla chilla y salta rauda de rama en rama, el jilguero y la urraca vuelan veloces, uno canta y la otra grazna, el gato y el perro corren deprisa, uno maúlla y el otro ladra, pero nosotros somos lentos y silenciosos, así es la vida y no hay nada que hacer —solían susurrar los más veteranos.
Pero entre ellos había un caracol que, sin embargo, aun aceptando una vida lenta, muy lenta y entre susurros, deseaba conocer los motivos de aquella lentitud.
Dos
El caracol que deseaba conocer los motivos de por qué era tan lento tampoco tenía un nombre, y eso le causaba una gran preocupación. Le parecía injusto no tener un nombre, y cuando alguno de los caracoles mayores le preguntaba por qué quería tener un nombre, también sin alzar la voz respondía:
—Porque el acanto se llama así, acanto, y eso hace que, por ejemplo, cuando llueve, digamos que nos vamos a refugiar bajo las hojas de acanto. También el sabroso diente de león se llama así, diente de león, y por eso cuando decimos que vamos a comer unas hojas de diente león, no nos equivocamos y comemos ortigas.
Pero los argumentos del caracol que deseaba conocer los motivos de la lentitud no despertaban el mínimo interés en los demás caracoles. Entre ellos murmuraban que las cosas estaban bien así, y que bastaba con saber el nombre del acanto, del diente de león, de la ardilla, de la urraca y del prado al que llamaban País del Diente de León. No necesitaban nada más para ser felices como lo que eran, caracoles lentos y silenciosos, empeñados en conservar la humedad de sus cuerpos y en engordar para soportar el largo invierno.
Un día, el caracol que deseaba conocer los motivos de la lentitud escuchó lo que dos caracoles mayores estaban susurrando. Hablaban del búho que vivía entre el follaje del haya más vetusta y alta de las tres que se alzaban a un costado del prado. Comentaban que sabía muchas cosas, y que en las noches de luna llena, sin importarle si le escuchaban o no, cantaba una letanía que hablaba de muchos árboles, de árboles con nombres como nogal, castaño, encina y roble, que los caracoles nunca habían visto ni se podían imaginar.
Decidió preguntar al búho los motivos de la lentitud y, poco a poco, muy poco a poco, se dirigió hasta la más vetusta de las hayas. Salió del amparo de las hojas del acanto cuando el rocío hacía resplandecer el prado reflejando la primera luz matinal, y llegó hasta el haya cuando las sombras se extendían como un manto de silencio.
—Búho, quiero hacerte una pregunta —susurró estirando su cuerpo hacia lo alto.
—¿Quién eres? ¿Dónde estás? —quiso saber el búho.
—Soy un caracol y estoy al pie del tronco —contestó el caracol.
—Será mejor que subas hasta mi rama, tu voz es tan débil como el ruido de la hierba al crecer. Sube —le invitó el búho, y el caracol empezó otro viaje lento, muy lento.
Trepó hasta lo alto del haya, iluminado nada más que por los débiles destellos de las estrellas que se colaban entre el follaje, pasó junto a una ardilla que dormía abrazada a sus crías, más arriba esquivó el laborioso trabajo de una araña que tejía su red entre las ramas, y cuando, fatigado por la subida, llegó hasta la rama del búho, la luz del nuevo día devolvía al haya todos sus tonos y colores.