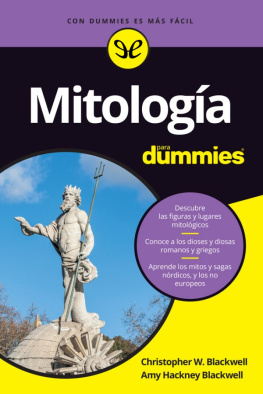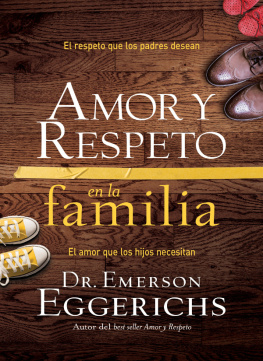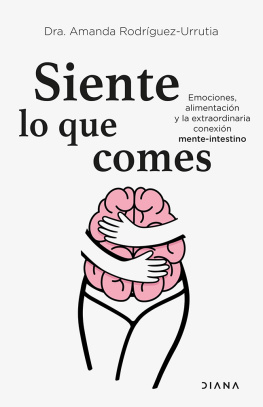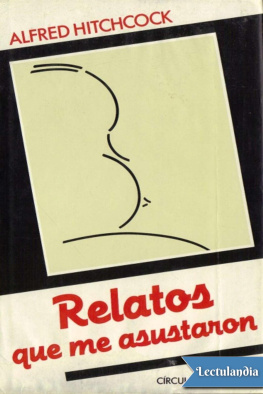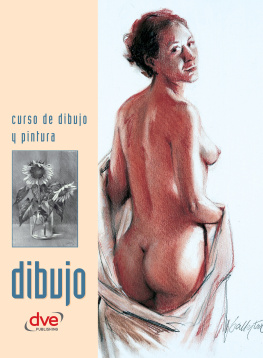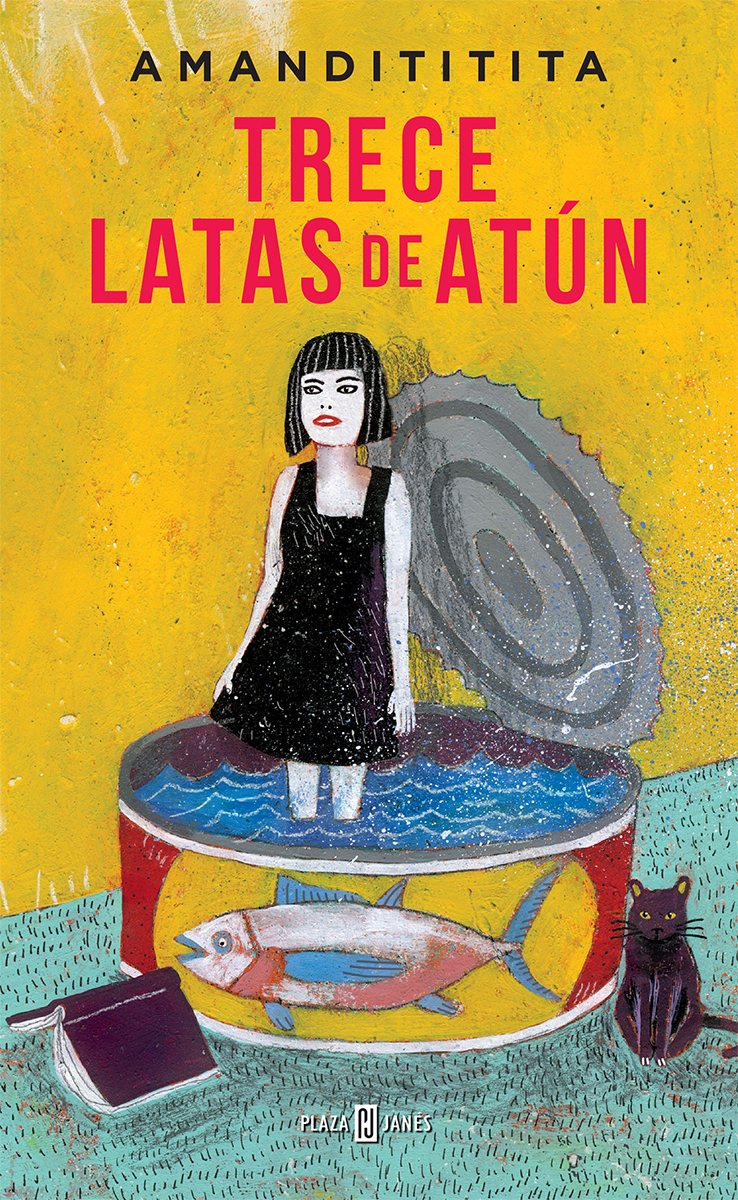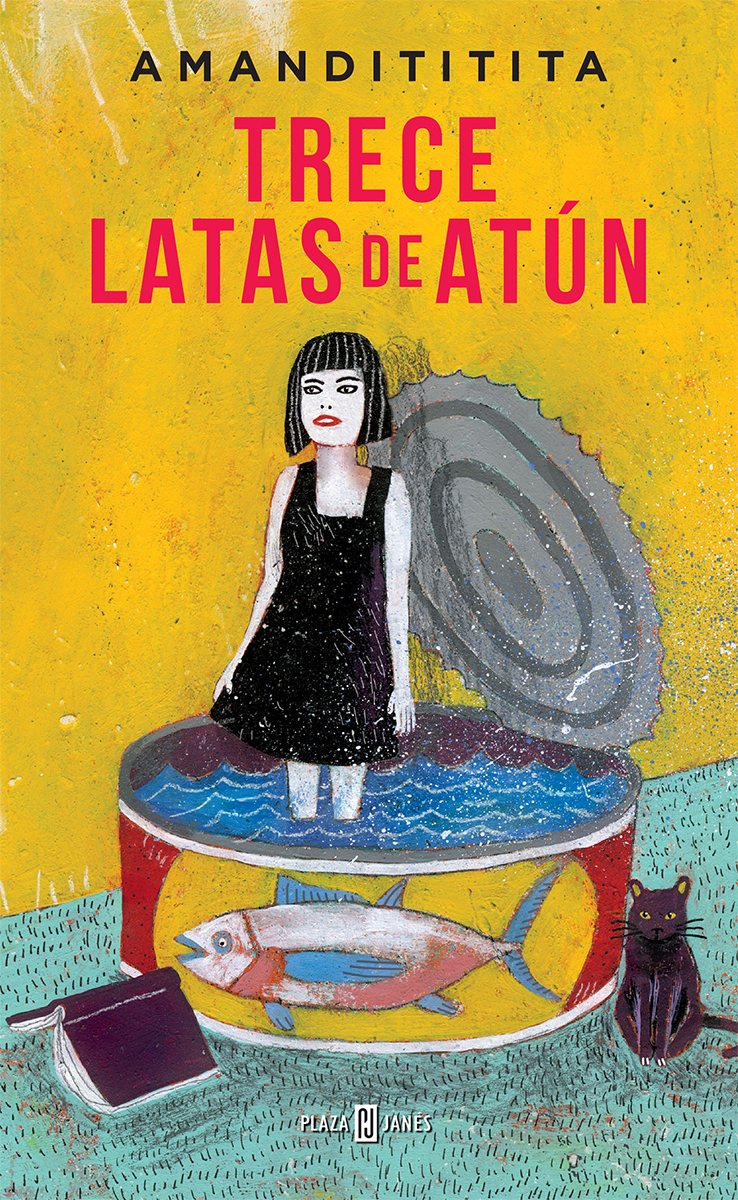

Desperté con una fuerte migraña, con la resaca del año 2014, con pensamientos en putrefacción, esperanzas fallidas. Toda suerte de reproches desfilaba hacia mí en caravana. El techo me escupía verdades y preguntas. ¿Escucho a la gente? ¿Soy buena amiga? ¿Hago feliz a la gente? ¿Cuido a la gente? ¿Cuido al mundo? ¿Me cuido a mí misma? Sé franca. Amanda, contesta con sinceridad: ¿te cuidas?
Los seres humanos que no tenemos padres, los hombres a los que nadie cuidó ni cuidará, tenemos una responsabilidad enorme sobre nosotros mismos; solemos aprender a partir de la destrucción.
Me duele la cabeza y el corazón. Estoy muy triste. Qué terrible canción la de Víctor Jara, “Te recuerdo, Amanda”. Una eternidad de cinco minutos, una despedida prolongada; mi vida es esa canción en loop .
Llevo todo el día en la cama. No voy a salir a ningún lado, no voy a festejar el Año Nuevo; mañana será otro año, otro día. Me duermo profundamente. Sueño mucho, tengo pesadillas; despierto y es de noche. No sé cuántas horas dormí; siento que han pasado días, que es la noche del 1 o del 2 de enero, o hasta del 3 de enero. Prendo el teléfono y descubro que sigo en el 2014 y faltan exactamente cinco minutos para que termine el año.
La idea de que el Año Nuevo me encuentre en la cama me parece una porción extra de decadencia. Me levanto deprisa, me echo agua helada en la cara. ¿Qué hago? Necesito hacer algo, una pequeña ceremonia. No tengo uvas; tampoco tengo deseos. Faltan tres minutos para que entre el 2015; busco mi diario, salgo al jardín y le prendo fuego.
Veo cómo el fuego consume parte de mi vida; se adhiere a las hojas antes de calcinarlas. De la misma forma funciona la pasión: destruye aquello a lo que se apega.
La gente a mi alrededor grita, aplaude; se escuchan trompetas, explotan fuegos artificiales. Sé que todos se están abrazando, besando, soltando globos, pidiendo deseos. Me siento feliz, por ellos.
31 de diciembre de 2014
D.F.
Gummies fluorescentes
Fue un entierro clásico. Yo usaba un vestido blanco, unas sandalias de plástico que estaban de moda: eran unos gummies fluorescentes. Aquélla fue la primera vez que vi llorar a tanta gente al mismo tiempo. Una señora me dio un paquetito de Kleenex y me dijo:
—Para tus lágrimas.
—Yo no estoy llorando —le dije, molesta.
—Bueno, para tu mamá —me contestó.
La gente se me acercaba y me abrazaba, me miraba con lástima. Una niña de seis años sabe perfecto cuando la gente siente pena por ella. Bueno, al menos yo lo sabía, y no me gustaba nada. Los amigos de mis padres me daban regalos, cosas que me agradaban de sus casas, como muñequitos de porcelana. Era una especie de cumpleaños pero sin color; algo malo pasaba, algo muy malo. Mi padre estaba muerto. Eso me dijeron, pero ¿qué demonios significaba eso? No lloré, nunca lloré. No lloré por mi padre hasta que fui adulta, ese día.
—Tira un puñado de tierra —me indicó mi abuela.
Detrás de las tumbas había un gato; era blanco, pequeño. Me acuerdo perfectamente de ese momento, lo veía mientras estaba formada en la fila de la gente que le tiraba tierra al féretro. No sabía para qué era la tierra, pero sentí que era importante. Pasó mi turno y me fui tras el gato. No me acuerdo si se dejó acariciar.
Te recuerdo, Amanda
Nací en la ciudad de Tampico un 3 de agosto de 1979.
Mi nombre es Amanda Lalena. Amanda por una canción de Víctor Jara: “Te recuerdo, Amanda”. Lalena por una canción de Donovan: “Laléna”. Desde ese día he estado rodeada de canciones.
A la edad de catorce años compré mi primera máquina de escribir. Ese año me independicé. Renté un cuarto de azotea en la colonia Condesa, un edificio viejo y descarapelado frente al camellón de Mazatlán. Vivía en un cuarto pequeño, con una diminuta ventana redonda. Recuerdo ese tiempo como la temporada en la que más subí y bajé escaleras: nueve pisos me separaban de la planta baja y los recorría por una escalera de caracol oxidada.
Compartía azotea con la familia de una empleada doméstica que trabajaba en los departamentos del inmueble. Era un matrimonio joven con un niño de unos tres años. Tiempo después la hermana menor de la mucama se mudó: morena de facciones y cuerpo tosco, tendría unos dieciséis años. Los baños estaban afuera de los cuartos. Una mañana me di cuenta de que el hombre espiaba a la hermana de su esposa en la ducha.
No supe qué hacer ante esa conducta aparentemente abusiva; al paso de los días descubrí que eran amantes y que cuando la hermana trabajaba aprovechaban para darse sus cariños. Ellos sabían que yo me había dado cuenta, pero nunca sentí que les preocupara. Tenían razón.
Entré a estudiar a la Sogem gracias a Modesto López, editor de discos Pentagrama, pues me ofreció dos mil ochocientos pesos por las regalías de los discos de mi padre, quien antes de morir en el terremoto de 1985 dejó un legado de más de setenta canciones.
Casi siempre tenía hambre; vivía de latas de atún que comía afuera del cuarto, sentada en los lavaderos mientras observaba la vida de mis vecinos. Antes de ir a la escuela tomaba un café por diez pesos en el Café la Selva y me quedaba horas escribiendo en una libreta una novela que nunca terminé. Por las noches transcribía el texto en mi máquina de fierro hasta que me dolían mis pequeños dedos. Pasaba mucho tiempo caminando, siempre estaba sola. Yo no lo sabía, pero fue la época más feliz de mi vida.
Tres naranjas
Amarillas como el sol.
En mi corazón hay naranjas,
redondas y dulces.
Mi abuela no miente, no miente nunca y por eso es muy cruel:
—Deja de mirar la ventana, Ramón, tu mamá ya se fue de borracha; no la esperes, no va a venir en unos días, y eso a ver si vuelve —me aventó una cobija e indicó que me durmiera en el sillón.
Mi abuela está enojada porque no se puede hacer cargo de mí: apenas si le alcanza para comer. Otro gallo cantaba cuando mi papá nos pasaba dinero, pero desde mi cumpleaños número nueve ya no nos manda nada.
Mi mamá se lleva con los del mercado de La Lagunilla, sobre todo con el Estuches, el que vende relojes, y es amiga del Monty, quien vende zapatos, y de otros más. Los domingos es el día de La Lagunilla, por eso odio los domingos, pues cuando quitan los puestos llega el del pulque y se emborrachan. Mi día favorito es el lunes, porque faltan siete días para el domingo.
Mi mamá esa vez se pasó: tardó cinco días en regresar. Pensé que ya no vendría nunca, y que ahora todos los días de la semana serían domingo.
Pero por suerte llegó. Eso sí, traía la ropa sucia y apestaba a pura cerveza. Mi abuela le gritó, hasta le pegó; yo la abracé. No quiero hablar más de ese viernes, salvo de las naranjas, las tres naranjas que traía mi mamá en la bolsa, mi fruta favorita.
—Te las mandó el Estuches —me dijo mi mamá.
Le pregunté desde qué día, y ella respondió que desde el domingo.
Después de la bronca con mi abuela, mi mamá se portó bien tres semanas, pero llegado el domingo desapareció de nuevo.
—Ramón, tu mamá sí te quiere —me dijo mi abuela cuando me vio mirando por la ventana.
No le contesté, pero de que me quiere, me quiere, eso ya lo sé: nadie carga tres naranjas tantos días sin comérselas, si no es por amor.
Mocos sobre Ezra Pound
No quise una fiesta de quince años: preferí un viaje a París para caminar la ruta de Cortázar.