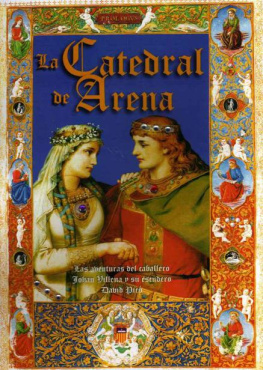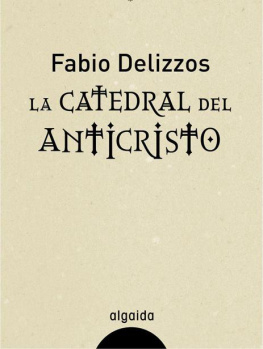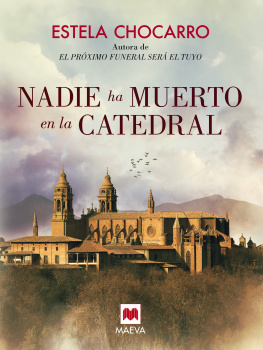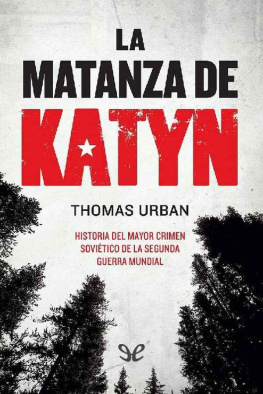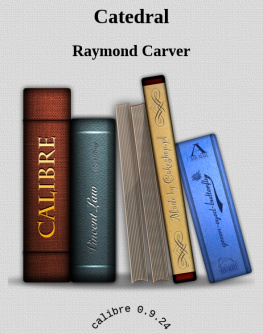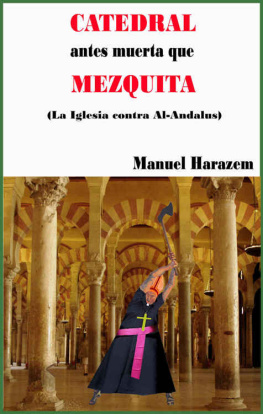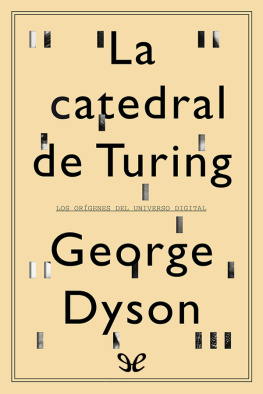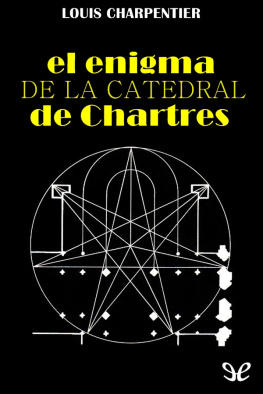Milo Urban - La sombra de la catedral
Aquí puedes leer online Milo Urban - La sombra de la catedral texto completo del libro (historia completa) en español de forma gratuita. Descargue pdf y epub, obtenga significado, portada y reseñas sobre este libro electrónico. Género: Niños. Descripción de la obra, (prefacio), así como las revisiones están disponibles. La mejor biblioteca de literatura LitFox.es creado para los amantes de la buena lectura y ofrece una amplia selección de géneros:
Novela romántica
Ciencia ficción
Aventura
Detective
Ciencia
Historia
Hogar y familia
Prosa
Arte
Política
Ordenador
No ficción
Religión
Negocios
Niños
Elija una categoría favorita y encuentre realmente lee libros que valgan la pena. Disfrute de la inmersión en el mundo de la imaginación, sienta las emociones de los personajes o aprenda algo nuevo para usted, haga un descubrimiento fascinante.

- Libro:La sombra de la catedral
- Autor:
- Genre:
- Índice:5 / 5
- Favoritos:Añadir a favoritos
- Tu marca:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La sombra de la catedral: resumen, descripción y anotación
Ofrecemos leer una anotación, descripción, resumen o prefacio (depende de lo que el autor del libro "La sombra de la catedral" escribió él mismo). Si no ha encontrado la información necesaria sobre el libro — escribe en los comentarios, intentaremos encontrarlo.
La sombra de la catedral — leer online gratis el libro completo
A continuación se muestra el texto del libro, dividido por páginas. Sistema guardar el lugar de la última página leída, le permite leer cómodamente el libro" La sombra de la catedral " online de forma gratuita, sin tener que buscar de nuevo cada vez donde lo dejaste. Poner un marcador, y puede ir a la página donde terminó de leer en cualquier momento.
Tamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Miloš Urban
Título original: Stín Katedrály
Miloš Urban, 2003
Traducción: Kepa Uharte
Editor digital: tron
ePub base r1.2
De la tierra llorosa sopló un viento que produjo un relámpago granate que me privó de todo sentimiento.
«Maestro —dije—, mil veces te pido, y una y otra vez mi deseo implora que esperarle me sea concedido hasta que la cornuda llama venga, pues hacia ella me siento compelido».
DANTE ALIGHIERI
No es un templo griego: es un templo gótico, lleno de grandes sombras, donde contrarios elementos pugnan, no bien armonizados.
FRANCESCO DE SANCTIS,
sobre la lírica de Dante
A la sombra de la catedral combatían dos ancianos. Al pie de la torre noroeste, en la silenciosa penumbra nocturna que el viento de levante derrama con lentitud desde el pasadizo que une el segundo y el tercer patio del Castillo, luchaban como si les fuera la vida en ello, dándose puñetazos fuertes, vigorosos, en la cabeza y la espalda, haciéndose mutuamente la zancadilla con sus infatigables piernas. Júpiter y Saturno bajo la rosa de cinco pétalos del rosetón delantero del templo. Ya los conocía a ambos, así que su conducta no me escandalizó ni sorprendió: la batalla era de esperar. Pero sí me sorprendió que sucediera en ese momento y lugar precisos. Las puertas de bronce estaban abiertas de par en par. Ese era precisamente el motivo de que me hubiesen despertado. Alguien golpeó la puerta de mi piso y desapareció. En el umbral encontré una carta; en ella se me instaba a subir a toda prisa. El mensajero sabía que yo no vacilaría, que no soy de los que se acobardan. Me prometía un milagro: volver a encontrarme con ella.
Pasé por delante de los dos luchadores y entré en el templo, me dirigí hacia la oscuridad. El círculo rojo de la luz eterna iluminaba el altar mayor, y detecté también la luz amarillenta de tres cirios encendidos en una de las capillas traseras. Me encaminé hacia allí con la respiración agitada; eran más de cien pasos. Hacia el final la luz aumentaba, aunque el oratorio permanecía semioculto en las tinieblas. La clave de la bóveda, decorada con motivos de ramas entrelazadas y árboles ebrancados, embriagaba los sentidos con su imperiosa evocación de la madera, como si las toneladas de piedra que se precipitaban sobre mí desde todos los lados simularan un bosque profundo. Por las vidrieras del este el sol empezaba a filtrarse en el templo, sus rayos se fragmentaban bruscamente contra el féretro plateado de san Juan bajo el elevado baldaquino rojo, detrás del muro del presbiterio; pero más atrás, las altas ventanas que rodeaban el coro seguían oscuras, al igual que la girola. Eso hacía refulgir aún más los cirios encendidos en la última capilla de la derecha. A juzgar por la cantidad de cera fundida, alguien se había pasado la noche rezando a las santas reliquias. A lo largo de las paredes de la capilla había dos largas tumbas con las esculturas yacentes de los reyes; un sarraceno los miraba desde un fresco descolorido. Había diez relicarios en los muros, sobre el altar y en unos armarios barrocos de madera; algunos eran opacos y otros brillantes, angulosos y redondeados, de plata ennegrecida y de vidrio sucio. En algunos resaltaban unas cruces claras hechas con tibias y cúbitos; el contenido de otros resultaba indescifrable. Un relicario, sin embargo, que no se correspondía con el resto; se trataba de una jaula de plomo, de cristales sucios de polvo, con una especie de ventanita redonda en el medio, allí donde alguien los había limpiado con saliva. Levanté la custodia del altar, la giré hacia la llama de una vela y miré en su interior. Encerraba una hermosa mano blanca cortada por la muñeca, arrugada pero en excelente estado de conservación. Reposaba sobre la palma en una almohadilla carmesí con una orla dorada, y las yemas de los dedos estaban sumergidas en un líquido negruzco que el terciopelo parecía absorber lentamente. Sostuve la pesada y magnífica custodia, que me hizo pensar en el famoso estuche acristalado de la basílica de Brujas, donde hasta hoy se expone la sangre de Cristo, de un rojo intenso, y que una vez al año, en un breve instante mágico y solo ante una mirada inocente, se convierte en una savia llena de vida para volver a solidificarse sin perder su color milagroso.
Me senté sobre el sarcófago de piedra de P ř emysl Otakar II sin dejar de mirar aquellos despojos que parecían haber vuelto a la vida, la excelsa mano que quizá, quién sabe, hubiese pertenecido a alguno de los patrones del templo. Pero estuve a punto de soltarla cuando a mi lado oí el susurro de unos pasos sobre el pavimento de la nave. Apreté el relicario contra el pecho y miré hacia atrás. Me esperaba a un ladrón que se hubiera enterado del prodigio del mismo extraño modo que yo, una pandilla de muchachos que hablase alguna lengua balcánica y que, si tenían piedad de mí, solo me romperían la cara. Pero me encontré con una joven rubia de pelo corto, con una mano metida en el bolsillo de una gruesa y desgastada cazadora de cuero y la otra tendida hacia mí; en esta sostenía el brillante y circular distintivo que simboliza el poder. Detrás de ella, distinguí la silueta oscura de dos chinos altos que ratificaban ese poder. Me puse en pie y no se me ocurrió nada mejor que presentarme. Eso parecía confundirla. Farfulló algo y creí oír un nombre hermosísimo, como una piedra preciosa del color de una esmeralda pulida en forma de estrella verde.
Fue una tontería por mi parte ¿Por qué tenía que presentarme? Policía criminal, con eso basta, acompáñenos, y punto. Y yo voy y le suelto mi nombre. Al menos no intentó escapar, ni se defendió. Se quedó ahí como si fuera un santo, y con cara de santo y todo. Entonces miró hacia el techo y se echó a reír como un tonto. «¿De verdad que se llama así?», me preguntó cuando los chicos lo cogieron por debajo de los brazos. Dije que cerrara el pico a menos que fuese para confesar, pero de algún modo consiguió que me ablandara. Estaba pálido, entumecido, era tremendamente guapo, y volví a meter la pata. Dejé que llevara el relicario todo el camino. Podría haberlo arrojado por la ventanilla del coche, y así destruir la prueba y acusarnos de detenerlo sin motivo. Pero lo mantuvo en el regazo como si fuera un niño con un juguete, y a nadie se le ocurrió quitárselo. Como si llevar una caja con una mano cortada dentro fuera lo más normal del mundo.
Fue una mañana curiosa. Me dolía el vientre, me atormentaba la idea de que más me valía desentenderme cuanto antes de esa historia. Además, los asesinatos nunca han sido lo mío.
Por la tarde llamaron del cabildo catedralicio para decir que se les había perdido el páter. Cogí el teléfono y les dije, con toda la delicadeza de que fui capaz, que quizá tuviéramos un trozo del tipo en la nevera.
Me llevaron a la dirección general de la policía de Praga. Solo ahí me quitaron el relicario. Esperé cuatro horas en una especie de oficina con las ventanas enrejadas. Para almorzar me trajeron un panecillo con embutido y café; hasta me prestaron un periódico. Lo leí entero, incluida la sección de economía y la de deporte, en las que normalmente no me fijo. Por la tarde me interrogaron. Aquella chica no participó, aunque en tres ocasiones vino a mirar. Las preguntas las hacía un hombre canoso, al que le olía el aliento. Se mostró sensato. Se refirió a un asesinato, y lo relacionó con la mano. No era ninguna reliquia, sino que se la habían cortado a alguien. Yo también me había dado cuenta de eso. Sonrió compasivo, me preguntó si era católico, y me advirtió que no jugara con él. Admití que por mi parte había sido una ingenuidad pensar, siquiera por un instante, que se trataba de una auténtica reliquia. Quiso saber si tenía algún problema con la lógica. Negué con la cabeza. Si estaba dispuesto a colaborar, prosiguió, en el juicio me lo tendrían en cuenta. Me encogí de hombros. La conversación se estaba grabando, pero no hubo manera de registrar ese gesto. Me hizo varias preguntas más, y al final firmé lo que había declarado. Me quitaron las llaves del piso y se fueron en busca de pruebas y la carta sin firmar que me había llevado a la catedral. El detective esbozó la hipótesis de que la había escrito yo. Unos polis de uniforme me quitaron el cinturón y los cordones de los zapatos. Me llevaron a una celda sin ventanas, permanentemente iluminada. En la pared, a la derecha de la puerta, había un lavabo con un grifo, y al lado de este un retrete. Enfrente había una cama con un colchón de gomaespuma. Estaba convencido de que no pegaría ojo, pero, aunque intermitentemente, dormí varias horas. La luz me despertaba. Hacia las dos abrí los ojos con la sensación de que me contemplaba alguien más que la bombilla que colgaba del techo. Miré hacia la puerta. En la sombra, tras el ventanuco, algo se movió. Era una especie de rostro infantil, con unos ojos maliciosos. Con el cuello de la cazadora levantado, permanecía inmóvil, mirándome fijamente. Parecía más joven que por la mañana, salvo por las ojeras. Decidí sostenerle la mirada; al cabo de un instante se marchó. Entonces se apagó la luz de la celda. No se hizo la oscuridad absoluta, sino una agradable penumbra. Cerré los ojos. Cuando concilié el sueño, los ojos de aquella chica flotaban delante de ellos.
Página siguienteTamaño de fuente:
Intervalo:
Marcador:
Libros similares «La sombra de la catedral»
Mira libros similares a La sombra de la catedral. Hemos seleccionado literatura similar en nombre y significado con la esperanza de proporcionar lectores con más opciones para encontrar obras nuevas, interesantes y aún no leídas.
Discusión, reseñas del libro La sombra de la catedral y solo las opiniones de los lectores. Deja tus comentarios, escribe lo que piensas sobre la obra, su significado o los personajes principales. Especifica exactamente lo que te gustó y lo que no te gustó, y por qué crees que sí.