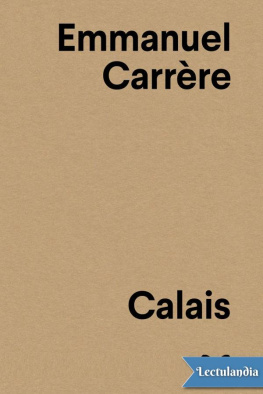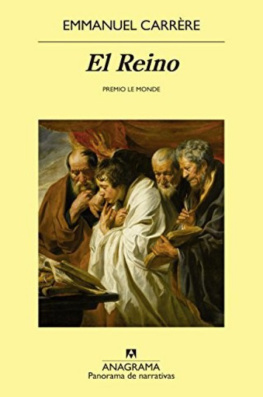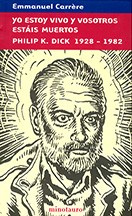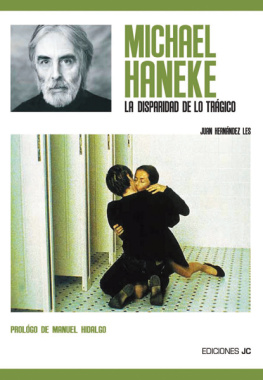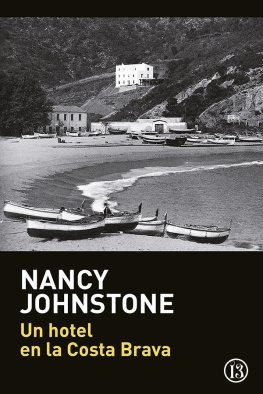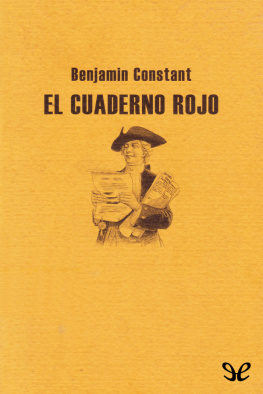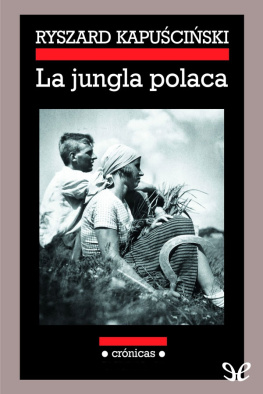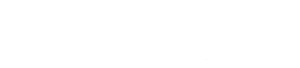Título original: Calais
Emmanuel Carrère, 2016
Traducción: Laura Salas
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1
Posfacio
El reportaje que acaban ustedes de leer se realizó en enero de 2016. A lo largo de los nueve meses siguientes, las cosas no cambiaron. Los migrantes seguían bloqueando cada noche la circunvalación portuaria con troncos de árbol o bloques de cemento para obligar a los camiones a pararse, cortar las lonas con cizallas y ocultarse en el interior con la esperanza de llegar a Inglaterra. Las inmediaciones de la Jungla estaban cercadas por la mezcla habitual de adolescentes afganos o eritreos, policías, calesienses enfadados, representantes de asociaciones humanitarias y observadores de mayor o menor notoriedad mediática —la última hasta la fecha era Pamela Anderson—. A Calais la apodaban «la ciudad azul» o «Las Vegas», por la persistencia de los girofaros de los coches patrulla. Rutina, al fin y al cabo. Y luego, a finales de octubre de 2016, tuvo lugar lo que se llevaba anunciando tantos meses: el desmantelamiento de la Jungla.
Yo no estuve allí, pero me lo contó mi amiga por correspondencia, Marguerite Bonnefille. Después de publicar mi reportaje, nos hicimos amigos y me dio su verdadero nombre: Marie Goudeseune. Como sospechaba, trabaja para un periódico local, La Voix du Nord, y la mayor parte de mi información proviene de ella.
El desmantelamiento, según me cuenta, duró cuatro días y estuvo muy bien organizado —muy bien desde el punto de vista de las autoridades, regular desde el de los habitantes de la Jungla—. Los agentes de policía hacinaron a la mayor parte de ellos en autobuses sobre los que podían leerse eslóganes optimistas y poéticos del tipo «Hasta el fin de los sueños». Los condujeron al campamento vecino de Grande-Synthe, al hogar para menores de Saint-Omer o a pueblos situados en cualquier rincón de Francia. Una vez que la Jungla estuvo más o menos despoblada llegaron unos señores con monos naranja; las excavadoras se pusieron manos a la obra y luego quemaron los refugios, ante los ojos ávidos de un ejército de periodistas y la mirada consternada del último puñado de habitantes.
«Cuando se habla de los migrantes en general», escribe Marie, «todo va bien, estamos en el ámbito de la gestión pura y dura. Pero no ocurre lo mismo cuando hablamos de Saleh, de dieciséis años, que se deshace en lágrimas ante el Kid’s Café en llamas, porque no sabe dónde y con quién va a dormir esa noche, porque está desesperadamente solo». La Jungla se ha esfumado literalmente, hoy parece los vestigios de un pueblo destruido por la guerra o por una catástrofe natural. Después de aquello, casi no se han visto migrantes en Calais y sus alrededores. La policía abrió la veda de las casas ocupadas y los campamentos no autorizados aplicando el principio de «tolerancia cero». Los calesienses, agotados, respiraban hondo.
Sin embargo, dos meses más tarde volvieron algunas decenas de migrantes, y La Voix du Nord, donde trabaja Marie, comenzó a hacer una pregunta alarmante: «¿El regreso?» (De momento, el regreso es muy marginal: entre ciento cincuenta y doscientas personas, mientras que la Jungla cobijaba al menos a ocho mil). Se plantea además una segunda pregunta: ¿cómo incidirá el Brexit, cuando se ponga en práctica, en el papel de guardián de las fronteras inglesas que desempeñan (y se quejan de desempeñar) las autoridades francesas? Y también una tercera: ¿en qué se va a convertir ahora el inmenso terreno vacío que ocupaba la Jungla? Se habla de un centro de equitación, se habla también de un espacio dedicado a la naturaleza y gestionado por el Centro de Conservación del Litoral. La gente del centro no tiene más que una obsesión: aclimatar ese espacio a la especie del avión zapador. Sin embargo, ironía a la vez amarga e inconsciente, los aviones zapadores son pájaros migratorios, a los que se les procurará un recibimiento mucho más caluroso que a sus predecesores humanos: esos, que se busquen la vida.
Hasta finales de 2016, Calais fue un topónimo recurrente a causa de la Jungla, un campamento de emigrantes. Carrére llegaba allí para escribir un reportaje con una pregunta: ¿cómo vive la ciudad la aparición del mayor barrio de chabolas de Europa? El hotel de lujo está en la ruina, pero los baratos hacen su agosto alojando a policías, los cafés se llenan de cooperantes de aire cool, de periodistas y famosos que acuden a filmar y denunciar la situación de la Jungla (Cantet, Haneke)… «Calais se ha convertido en un zoo», dice una lugareña.
Emmanuel Carrère
Calais
ePub r1.0
Titivillus 06-02-2021
1
Por sorprendente que parezca, el hotel Meurice de Calais es la empresa matriz del célebre palacio homónimo parisino, y no al revés. Esta antigua casa de postas es incluso el ancestro de la hostelería de lujo en Europa (un lujo hoy algo decadente, pero que durante mucho tiempo sedujo a los turistas ingleses por un precio razonable). El problema es que los turistas ingleses, como les dirá cualquier comerciante calesiense, han puesto pies en polvorosa por miedo a los migrantes y, en general, al caos que se ha apoderado de la ciudad. Al señor Cossard, el propietario, le gustaría vender el negocio; pero, por desgracia, en Calais no se vende nada. Tampoco le importaría hacerse con la clientela de la Compañía Republicana de Seguridad, fuerzas especiales de la policía, que ha desplegado a al menos mil ochocientos agentes por los alrededores del túnel y del puerto; es un chollo para los encargados del Ibis, del Novotel o del Formule 1, pero la gente que tenía que decidir la cuestión en el ministerio debió de considerar que la decrepitud burguesa del Meurice, su papel pintado descolorido, sus divanes chirriantes y sus oropeles polvorientos no casaban bien con la ruda misión de las fuerzas del orden. Pese a todo, han aparecido nuevos clientes desde hace unos meses: la mitad son periodistas, la otra mitad cineastas y artistas llegados de toda Europa para dar testimonio del infortunio de los migrantes. A ratos, parece que uno estuviera en el legendario Holiday Inn de Sarajevo, donde en lo más duro del asedio se alojaban todos los corresponsales de guerra. Cada uno, después de desayunar, se planta un anorak cálido encima del chaleco con bolsillos, coge la cámara y se monta en el coche alquilado en el Avis de la plaza de Armes para ir a la Jungla como quien marcha al frente.
2
Yo, por mi parte, no voy a la Jungla; todavía no. Me quedo en la ciudad. Y esta mañana, antes de salir, me han dejado en recepción una carta cuyas primeras líneas rezan:
No, ¡usted no!
Esta tarde era Laurent Cantet, la semana pasada Michael Haneke, también se ha visto por aquí a Charlie Winston, así que no, señor Carrère, ¡usted no! Es lo que decimos aquí: estamos hartos de los famosillos, perdone la expresión, que vienen a hacer el agosto a Calais y nos toman a los que estamos encerrados entre sus murallas por ratas de laboratorio. ¿Qué viene a hacer aquí usted? ¿Quince días entre El Reino y su próxima obra para dormir en el Meurice, escribir unas cuantas páginas en la revista XXI y contar su versión sobre nuestra ciudad? Ya ve usted que digo «nuestra ciudad» como si me sintiera ya calesiense. ¿Sabe usted, señor Carrère, que en los tres años que llevo en este agujero no he recibido menos de una petición por semana por parte de gente del exterior que, como usted, quería escribir, grabar, contar desde un micrófono lo que habían visto, creyendo que lo haría mejor que los demás, quizá queriendo saciar seguramente la imperiosa necesidad del Comentario Personal? Calais se ha convertido en un zoo y yo en una de sus guardianas. Ya me conozco el circuito, así que me pregunto: ¿en qué trampas caerá usted? ¿Qué aire irá a olisquear? ¿El del Channel (lo he visto por allí)? ¿El de La Betterave (también lo he visto por allí)? ¿El del Minck (donde, por supuesto, lo han llevado a estrechar unas cuantas manos)? No lo sé, no consigo aclararme las ideas, pero de lo que estoy segura es de que su empresa será un fracaso de cualquier modo.