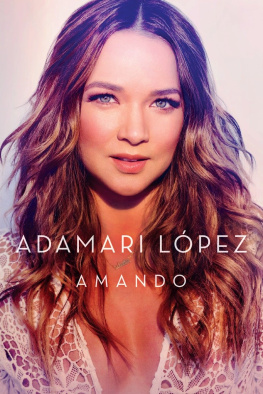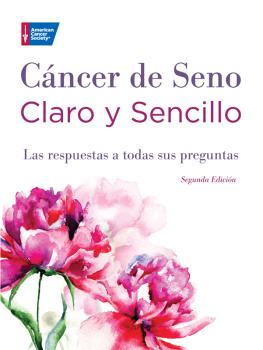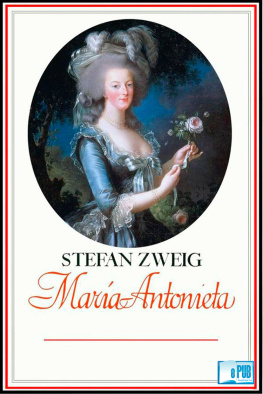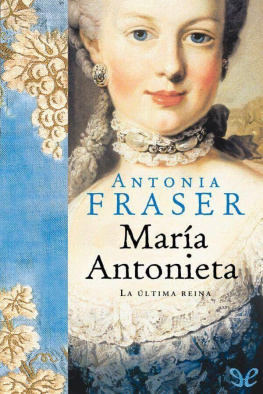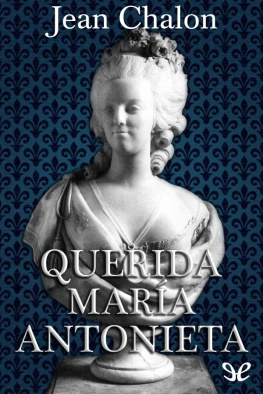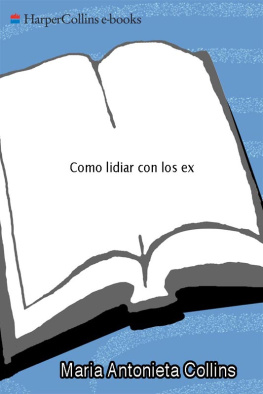María Antonieta Collins es la presentadora del programa Cada Día en Telemundo. Durante casi doce años fue presentadora del Noticiero Univisión Fin de Semana y corresponsal principal de Aquí y Ahora , en los que tuvo oportunidad de cubrir los eventos más importantes de las últimas décadas. Ha recibido numerosos premios, entre ellos dos Emmys y el premio Edward R. Murrow en 1997. Sus libros, Dietas y Recetas, ¿Quién Dijo Que No Se Puede?, Cuando el Monstruo Despierta, En el Nombre de Comprar, Firmar… y No Llorar y Cómo Lidiar con los Ex encabezan las listas de bestsellers en todo Estados Unidos. Vive en Miami.
7 DE MARZO, 2006, 3:00 PM
L a silueta de Fabio, alto, guapo, de buen cuerpo y siempre tan familiar de reconocer, me fue en esta ocasión difícil de divisar, mientras me acercaba a recogerlo en el aeropuerto como acostumbraba cuando volvía de sus viajes. Venía de Suramérica en su usual oficio de inspector de barcos, el que en esta ocasión lo había tenido ausente durante dieciséis días.
Cuando estuvo frente a mí, dos cosas llamaron de inmediato mi atención: había perdido, calculé, unas veinte libras, y el anillo de bodas no lo llevaba en su dedo anular.
“¿Y el anillo?” le pregunté.
“Tuve que quitármelo,” me dijo. “Tú sabes lo peligroso que es allá, roban a todo el mundo cerca de los astilleros donde estuve, y antes de que se me perdiera, preferí dejarlo aquí en la oficina.”
Mi estómago dio un vuelco, pero mi ojo fue más rápido que aquella explicación no del todo esperada.
“¿Y te quitaste el anillo para que no te lo robaran, pero te dejaste el reloj Cartier que vale más que el anillo?” le dije, molesta. “Un reloj es más fácil de robar que un anillo de bodas.”
Fabio quedó mudo. Su rostro siempre ilegible, no tuvo respuesta, y yo sentí que recibía un balde de agua helada. Entonces sólo alcanzó a decirme, “Estoy mal... llévame al hospital porque siento que me muero.”
Comienzo a escribir este libro cuando ya han pasado más de cuatro meses desde que murió Fabio, y cuando todavía no entiendo la tragedia que me llevó diariamente de ida y vuelta al infierno de los celos: a la sinrazón, a lo incomprensible y, sin lugar a dudas, a la trama de una telenovela que ni el mejor libretista pudo haber imaginado.
No sólo le pedí a Fabio en vida el permiso para escribir nuestra experiencia, sino también le pedí permiso a la tragedia, que un día sin más, me empujó a un protagonismo nunca jamás solicitado.
Se asemeja a la historia de miles de hombres y mujeres que son traicionados, pero ésta es la mía, la que nadie más que yo sabe con cuánto dolor transcurrió. Y es mi turno contar lo que me pasó. Creo que más allá de mi sufrimiento, también es una historia de amor y supervivencia. Espero que les sirva de apoyo y esperanza.
7 DE MARZO, 2006, 3:35 PM
E l trayecto del Aeropuerto Internacional de Miami hasta el Doctor’s Hospital en la zona de Coral Gables me pareció eterno a pesar de que aquella distancia se recorre en menos de quince minutos. A mi lado, en el asiento del pasajero, Fabio se revolcaba por el mismo dolor en el costado izquierdo con el que, dos semanas antes, se había ido a Suramérica. A pesar de mis súplicas de que no lo hiciera hasta no ver un médico, él me respondía, “Imposible. Los barcos ya entraron a los dos astilleros y sólo esperan mi llegada. ¿Sabes cuánto cuesta que un barco se detenga por mi culpa? Es algo que debo hacer.” De nada valieron entonces mis argumentos pidiéndole que le diera prioridad a su salud, que no fuera al viaje, que no valía la pena pasar por encima de su bienestar. Igual me contestaba, “Por nada del mundo puedo dejar a esa gente colgada ahí... te repito que me están esperando... entiéndeme, si voy ahora tanto como antes es porque ahí está el trabajo. Cada día en el río Miami las cosas están peor y no hay barcos; los tengo que buscar donde estén y el lugar es allá.”
Lo único que pude hacer en los días anteriores al viaje fue ponerle parches medicados y pomadas, que obviamente no calmaban aquella molestia que iba en aumento. Él me decía, “Seguramente es un músculo que se me lastimó con un movimiento brusco y pronto va a componerse, no hay necesidad de más.” Con todo y ese doloroso cuadro se fue, y de acuerdo a lo que me contaba en cada llamada, (de las tres que en promedio me hacía al día), aquel dolor se le había corrido del costado izquierdo hasta la zona de la tráquea. Y agregaba, “No me ha dejado dormir. En estos dieciséis días del viaje, apenas he comido; ni me he tomado un solo traguito. Fui al médico y me dio algo para el dolor, pero no me lo ha podido calmar.”
Desesperado, mientras Elsa Figueredo del Doctor’s Hospital telefónicamente me daba instrucciones para llegar al Servicio de Emergencias, Fabio comenzó a tener taquicardia y dificultades para respirar. “Creo que me está dando un ataque al corazón,” gemía.
Sin saber qué hacer, trataba de calmarlo y de calmarme. “Podría ser una hepatitis, y no un infarto,” me dije, mientras observaba su color entre bronceado de playa y cenizo, al tiempo que trataba de verlo fijamente a los ojos y él me esquivaba la mirada. De pronto, en un cuarto lleno de aparatos saltó el primer signo de alarma: presión arterial de 180 sobre 130, y fiebre de 103° Fahrenheit. Alarmados, los médicos comenzaron a tratar de estabilizarlo mientras ordenaban radiografías de la zona de la que Fabio se quejaba cada vez más. Las medicinas para el dolor comenzaron a hacer efecto y a su lado en aquel cuarto empecé a vivir las horas más largas de mi vida.
Habíamos llegado alrededor de las cuatro de la tarde y a las siete de la noche, mientras los resultados se hacían esperar, decidí investigar los hechos por mi cuenta. Uno de los médicos de guardia revisaba un expediente al tiempo que respondía mis interrogantes. “¿Por qué la presión alta, la fiebre y el dolor en el costado?” le pregunté.
“No es nada anormal dado el cuadro avanzado de cáncer que padece su esposo,” me respondió el doctor.
“¿Cuál cáncer? Mi esposo no padece de ningún cáncer.”
El médico me miró fijamente y me dijo, “¿A su esposo no le ha sido diagnosticado un cáncer?”
“¡No!” respondí contundente. “Hemos venido porque él cree tener un infarto y yo, sin ser médico, más bien creo que tiene una hepatitis o malaria que probablemente contrajo durante su viaje, de donde hoy acaba de regresar.”
Se armó un “corre-corre” y Fabio fue llevado nuevamente a que le sacaran placas y le hicieran estudios. Alrededor de las nueve de la noche, las caras largas de los médicos que entraron a la habitación me hicieron ver que algo malo estaba pasando.
“Señor Fajardo,” dijo uno de ellos, “vamos a pasarlo a un cuarto en el hospital. Nos hemos demorado porque fue necesaria la consulta de varios especialistas. Las placas y estudios muestran una masa de 12 por 10 centímetros alojada en el riñón izquierdo, y tenemos la sospecha de que hay más tumores. Mañana, de acuerdo a los especialistas consultados, le haremos otra serie de exámenes y, por supuesto, una biopsia.”
Fabio y yo quedamos noqueados con la noticia. “¿Cáncer?” preguntó angustiado.
“Es probable,” dijo el médico, “pero no puede asegurarse nada hasta que los estudios no lo confirmen. Hay tumores que son benignos a pesar de su apariencia, sólo nos queda esperar a realizar los exámenes y tener los resultados.” Y habiendo dicho eso, los médicos salieron y nos dejaron en la desolación más completa.
Sólo alcancé a abrazarlo mientras él sollozaba en silencio. Había comenzado la más dolorosa empresa que me haya tocado asumir en las últimas décadas. Mientras nos asignaban una habitación, yo trataba de calmarlo, porque me pedía obsesionado que le diera su billetera y el celular, ya que los quería tener cerca. En ese momento, no entendí la urgencia por aquellas dos cosas, ni por qué le surgió en el momento en que se enteró que sería hospitalizado.